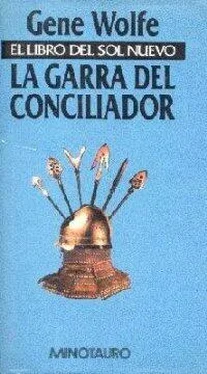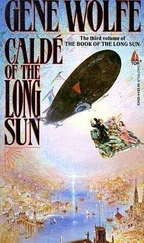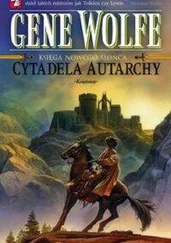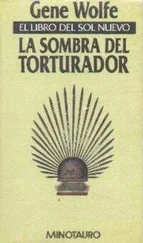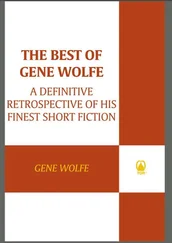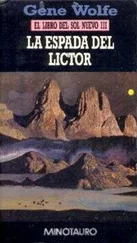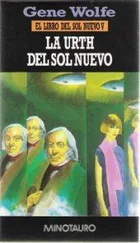—Entonces la mataremos, cuando te hayamos perdido de vista.
—Eso es asunto entre usted y ella —dije, y fui hacia Dorcas.
Apenas la había alcanzado, cuando oímos los llantos de Jolenta. Dorcas se detuvo y me cogió la mano, apretándola más y preguntando qué era ese sonido; le hablé de la amenaza del doctor Talos.
—¿Y dejas que se vaya?
—No creí que hablara en serio.
Mientras lo decía, ya habíamos dado media vuelta y volvíamos atrás. No habíamos dado una docena de pasos cuando los llantos fueron seguidos por un silencio tan profundo que oíamos los crujidos de las hojas moribundas. Apresuramos la marcha, pero para cuando llegamos al cruce yo estaba convencido de que ya era demasiado tarde, de modo que me daba prisa, a decir verdad, sólo porque no quería decepcionar a Dorcas.
Me equivoqué al creer muerta a Jolenta. En una vuelta del camino la vimos venir corriendo hacia nosotros, las rodillas juntas como si los generosos muslos le estorbaran las piernas y los brazos cruzados sobre los pechos para mantenerlos quietos. Tenía el espléndido cabello de oro rojizo caído sobre los ojos, y el fino vestido recto de organza estaba hecho jirones. Se desmayó cuando Dorcas se adelantó a abrazarla.
—Esos demonios le han pegado —dijo Dorcas.
—Hace un momento temíamos que la hubieran matado. —Examiné los cardenales de la espalda de la hermosa mujer.— Creo que son las huellas de la vara del doctor. Tiene suerte de que no azuzó a Calveros contra ella.
—¿Pero qué podemos hacer?
—Podemos probar con esto. —Saqué la Garra de lo alto de mi bota y se la mostré.— ¿Recuerdas aquello que encontramos en mi esquero y que tú dijiste que no era una gema auténtica? Esto es lo que era, y parece que en ocasiones alivia a los heridos. Quise emplearla con Calveros, pero él no me dejó.
Sostuve la Garra sobre la cabeza de Jolenta, y luego se la pasé por las magulladuras de la espalda, pero no brillaba como otras veces, y parecía que Jolenta no mejoraba.
—No está actuando —dije—. Tendré que cargar con ella.
—Échatela al hombro o la agarrarás por donde,más le han pegado.
Dorcas llevó Terminus Est, y yo hice lo que me indicaba, encontrando a jolenta casi tan pesada como un hombre. Durante un buen rato avanzamos trabajosamente bajo el pálido dosel verde de las hojas hasta que Jolenta abrió los ojos. No obstante, tampoco entonces podía caminar ni tenerse en pie sin ayuda, ni tan siquiera echarse hacia atrás ese extraordinario cabello, para que pudiéramos verle mejor el rostro ovalado, humedecido por las lágrimas.
—El doctor no quiere que vaya con él —dijo.
Dorcas asintió.
—Eso parece.— Era como si hablara con alguien mucho más joven que ella.
—Quedaré hecha pedazos.
Le pregunté por qué lo decía, pero se limitó a sacudir la cabeza. Después de un rato dijo: —¿Puedo ir contigo, Severian? No tengo ningún dinero. Calveros me quitó lo que el doctor me había dado. —Miró de soslayo a Dorcas.— Ella también tiene dinero, más del que me dieron a mí. Tanto como te dio el doctor.
—Ya lo sabe —dijo Dorcas—. Y sabe que el dinero que tengo es suyo, si lo necesita.
Cambié de tema.
—Quizá las dos tendríais que saber que no voy a Thrax, o al menos que no voy allí directamente. No, si puedo descubrir el paradero de la orden de las Peregrinas.
Jolenta me miró como si estuviera loco.
—He oído decir que recorren todo el mundo. Además, no aceptan más que a mujeres.
—No quiero unirme a ellas, sólo encontrarlas. Las últimas noticias decían que se encaminaban al norte. Pero si averiguo dónde están, tendré que ir allí, aunque tenga que volver otra vez al sur.
—Iré adonde tú vayas —declaró Dorcas—, y no a Thrax.
—Y yo no voy a ninguna parte —suspiró Jolenta. En cuanto no tuvimos que cargar con Jolenta, Dorcas y yo nos adelantamos un trecho. Al cabo de un rato, me volví a mirarla. Ya no lloraba, pero era difícil reconocer la belleza que una vez había acompañado al doctor Tatos. Entonces levantaba la cabeza con orgullo, incluso con arrogancia. Echaba los hombros hacia atrás y los magníficos ojos le brillaban como esmeraldas. Pero ahora tenía los hombros caídos de cansancio y miraba al suelo.
—¿De qué hablaste con el doctor y el gigante? —me preguntó Dorcas mientras caminábamos.
—Ya te lo he dicho —dije.
—Llegaste a alzar tanto la voz que pude oírte. Decías: «¿Sabes quién fue el Conciliador?» Pero no entendí si tú no lo sabías o si estabas tratando de averiguar si ellos lo sabían.
—Sé muy poco, nada en realidad. He visto supuestos retratos, pero son tan diferentes que es difícil que representen al mismo hombre.
—Hay leyendas.
—La mayoría de las que he oído parecen muy tontas. Ojalá Jonas estuviera aquí; pues cuidaría de Jolenta y tal vez sabría cosas del Conciliador. Jonas fue el hombre que encontramos en la Puerta de la Piedad y que iba montado en un petigallo. Durante algún tiempo fuimos buenos amigos.
—¿Dónde está ahora?
—Eso es lo que el doctor Talos quería saber. Pero no lo sé, y no quiero hablar de eso ahora. Cuéntame algo del Conciliador, si tienes ganas de hablar.
Sin duda era una tontería, pero en cuanto mencioné ese nombre sentí el silencio del bosque como un peso. En algún lugar entre las ramas más altas, el susurro de una brisa podía haber sido el suspiro de un enfermo; el verde pálido de las hojas hambrientas de luz sugería las caras pálidas de unos niños hambrientos.
—Nadie sabe mucho de él —comenzó Dorcas—, y probablemente yo sé menos que tú. Ahora no recuerdo cómo llegué a enterarme de lo que sé. En todo caso, algunos dicen que era poco más que un muchacho. Otros dicen que no era en absoluto un ser humano, ni tampoco un cacógeno, sino el pensamiento, tangible para nosotros, de una vasta inteligencia para la que nuestra factualidad no es más real que los teatros de papel de los vendedores de juguetes. Se dice que una vez tomó a una mujer moribunda de una mano y una estrella con la otra, y desde entonces en adelante tuvo el poder de reconciliar al universo con la humanidad y a la humanidad con el universo, acabando con la antigua ruptura. Le daba por desaparecer, y reaparecer cuando ya todos lo creían muerto; en ocasiones reaparecía después de haber sido enterrado. Se le podía encontrar como un animal que hablaba la lengua de los hombres, y se aparecía a esta o aquella piadosa mujer en forma de rosas.
Recordé mi enmascaramiento.
—Como a la Sacra Katharine, supongo, en el momento de su ejecución.
—También hay leyendas más tenebrosas.
—Cuéntamelas.
—Me asustaban —dijo Dorcas—. Ya ni siquiera las recuerdo. ¿No habla de él ese libro marrón que llevas contigo?
Lo saqué y comprobé que sí, y entonces, puesto que no podía leer bien mientras caminábamos, lo volví a meter en el esquero, resuelto a leer esa parte cuando acampáramos, lo que tendríamos que hacer pronto.
Nuestro sendero se prolongó por el bosque malherido mientras duró la luz; una guardia después de oscurecer llegamos a la orilla de un río más pequeño y rápido que el Gyoll, donde a la luz de la luna podíamos ver amplios cañaverales que al otro lado se mecían al viento de la noche. A cierta distancia, Jolenta había venido sollozando de cansancio, y Dorcas y yo convinimos en detenernos. Como jamás hubiera puesto en peligro la afilada hoja de Terminus Est cortando las pesadas ramas de los árboles, no disponíamos de mucha leña, pues las ramas muertas que encontrábamos estaban empapadas de humedad y eran de consistencia esponjosa a causa de la descomposición. En la ribera había abundancia de palos doblados y resecos, duros y livianos.
Читать дальше