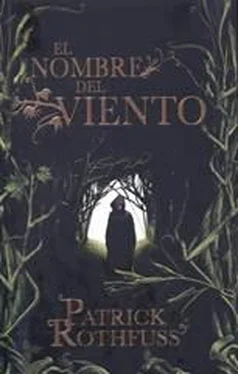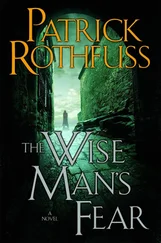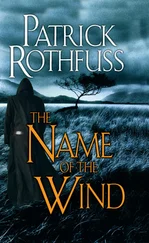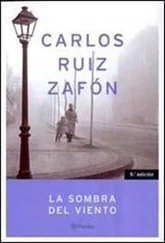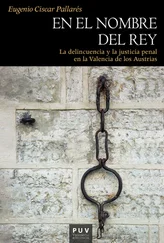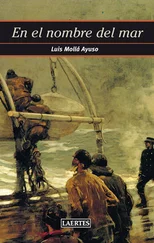– Sé de unos padres que han estado cantando unas canciones que no hay que cantar.
– Ceniza. -Una fría voz llegó de donde estaba el fuego.
Ceniza entornó los ojos con irritación.
– ¿Qué? -susurró.
– Me estás causando contrariedad. Ese no ha hecho nada. Envíalo a la blanda e indolora manta de su sueño. -La voz se atascó ligeramente en la última palabra, como si le costara pronunciarla.
El que había hablado era un hombre que estaba a cierta distancia de los demás, rodeado de sombras, más allá de la zona iluminada por el fuego. Pese a que todavía había luz en el cielo y no había nada entre el fuego y donde él estaba sentado, las sombras se derramaban alrededor de él como una mancha de espeso aceite. El fuego chisporroteaba y crepitaba, vivo y caliente, teñido de azul, pero su luz no lo alcanzaba. Esas sombras eran más densas alrededor de su cabeza. Atisbé una casulla como las que llevan algunos monjes, pero debajo las sombras eran tan profundas que era como mirar en el interior de un pozo a medianoche.
Ceniza miró un momento al hombre que estaba envuelto en sombras y luego se dio la vuelta.
– Sois un excelente centinela, Haliax -le espetó.
– Y tú pareces haber olvidado nuestro propósito -le contestó el hombre, con una voz más afilada-. ¿O acaso tu propósito difiere del mío? -Las últimas palabras las articuló con cuidado, como si encerraran un significado especial.
La arrogancia de Ceniza se desvaneció en un instante, como el agua vertida de un cubo.
– No -dijo volviéndose hacia el fuego-. No, por supuesto que no.
– Me alegro. No me gustaría que nuestra larga amistad llegara a su fin.
– A mí tampoco.
– Recuérdame cuál es nuestra relación, Ceniza -dijo el hombre envuelto en sombras, y la ira impregnó el tono paciente de su voz.
– Yo… estoy a vuestras órdenes… -dijo Ceniza, e hizo un gesto apaciguador.
– Eres una herramienta en mi mano -le interrumpió el hombre envuelto en sombras sin brusquedad-. Nada más que eso.
Un atisbo de desafío asomó a la expresión de Ceniza. Hizo una pausa y dijo:
– Yo…
La débil voz se volvió dura como una barra de acero de Ramston:
– Férula.
La agilidad mercúrica de Ceniza desapareció. Se tambaleó; de pronto su cuerpo estaba rígido de dolor.
– Eres una herramienta en mi mano -repitió la voz-. Dilo.
Ceniza apretó un momento la mandíbula, rabioso; entonces se convulsionó y gritó. Parecía más un animal herido que un hombre.
– Soy una herramienta en vuestra mano -dijo jadeando.
– Lord Haliax.
– Soy una herramienta en vuestra mano, lord Haliax -se corrigió Ceniza al mismo tiempo que caía, temblando, de rodillas.
– ¿Quién conoce los giros internos de tu nombre, Ceniza? -Pronunció esas palabras con lentitud y paciencia, como un maestro de escuela que recita una lección olvidada.
Ceniza se abrazó la cintura con brazos temblorosos y se encorvó cerrando los ojos.
– Vos, lord Haliax.
– ¿Quién te protege de los Amyr? ¿De los cantantes? ¿De los Sithe? ¿De todo lo que podría hacerte daño? -preguntó Haliax con serenidad y cortesía, como si sintiera verdadera curiosidad por la respuesta.
– Vos, lord Haliax. -La voz de Ceniza era una brizna de dolor.
– Y ¿a qué propósito sirves?
– Al vuestro, lord Haliax -contestó Ceniza con voz estrangulada-. Al vuestro. A ningún otro. -La tensión desapareció de la atmósfera, y de pronto el cuerpo de Ceniza se quedó inerte. Cayó hacia delante sobre las manos, y unas gotas de sudor resbalaron de su cara y golpearon el suelo como gotas de lluvia. El blanco cabello colgaba, lacio, alrededor de su cara-. Gracias, señor -dijo jadeando-. No volveré a olvidarlo.
– Lo harás. Te gustan demasiado tus pequeños actos de crueldad. Os gustan a todos. -El encapuchado miró a cada una de las figuras que estaban sentadas alrededor del fuego. Todos se rebulleron, incómodos-. Me alegro de haber decidido acompañaros hoy. Os estáis desviando, os estáis permitiendo muchos caprichos. Algunos de vosotros parecéis haber olvidado qué es lo que buscamos, qué es lo que perseguimos. -Los que estaban sentados alrededor del fuego se revolvieron, intranquilos.
El encapuchado volvió a mirar a Ceniza.
– Pero tienes mi perdón. De no ser por estos recordatorios, quizá sería yo quien olvidaría. -Las últimas palabras las dijo con rabia-. Y ahora, acaba con… -Su fría voz se apagó mientras la capucha se alzaba lentamente hacia el cielo. Se produjo un silencio de expectación.
Los que estaban sentados alrededor del fuego se quedaron completamente quietos, muy concentrados. Todos echaban la cabeza atrás a la vez, como si miraran el mismo punto de la bóveda celeste. Como si trataran de captar el aroma de algo en el viento.
De pronto tuve la impresión de que me observaban. Noté una tensión, un sutil cambio en la textura del aire. Me concentré en eso, agradecido por aquella distracción, contento de tener algo que me impidiese pensar claramente aunque solo fuera unos segundos más.
– Vienen -dijo Haliax con voz queda. Se levantó, y las sombras se arremolinaron hacia fuera como una oscura niebla-. Rápido. Acercaos a mí.
Los otros se levantaron. Ceniza se puso en pie con dificultad y dio unos pasos, tambaleándose, hacia el fuego.
Haliax abrió los brazos, y la sombra que lo rodeaba se expandió como una flor que se abre. Entonces los demás se volvieron con una facilidad estudiada y dieron un paso hacia Haliax, hacia la sombra que lo envolvía. Pero al poner el pie en el suelo, su movimiento se hizo más lento, y suavemente, como si estuvieran hechos de arena y el viento soplara sobre ellos, se desvanecieron. Solo Ceniza giró la cabeza, y había ira en aquellos ojos de pesadilla.
Desaparecieron.
No voy a aburriros con una descripción detallada de lo que pasó a continuación. De cómo corrí de un cadáver a otro, frenético, buscando en ellos alguna señal de vida como me había enseñado Ben. De mis inútiles intentos de cavar una tumba. De cómo arañé la tierra hasta que se me quedaron los dedos ensangrentados y en carne viva. De cómo encontré a mis padres…
Encontré nuestro carromato cuando ya era noche cerrada. Nuestro caballo lo había arrastrado casi un centenar de metros por el camino antes de morir. Dentro todo estaba en orden y tranquilo. Me sorprendió comprobar cuánto olía a ellos dos en la parte de atrás.
Encendí todas las lámparas y todas las velas que encontré en el carromato. La luz no me reconfortaba, pero al menos tenía el dorado sincero del fuego de verdad, y no aquel tono azulado. Cogí el estuche del laúd de mi padre. Me tumbé en la cama de mis padres con el laúd a mi lado. La almohada de mi madre olía a su cabello, a sus abrazos. No tenía intención de dormir, pero el sueño me venció.
Desperté tosiendo, rodeado de llamas. Habían sido las velas, claro. Todavía atontado, conmocionado, metí unas cuantas cosas en una bolsa. Lento, desorientado y sin miedo, saqué el libro de Ben de debajo de mi colchón en llamas. ¿Cómo iba a asustarme ya un simple incendio?
Metí el laúd de mi padre en el estuche. Sentí como si estuviera robando, pero no se me ocurría nada más que pudiera recordarme a mis padres. Sus manos habían acariciado esa madera miles de veces.
Entonces me marché. Me adentré en el bosque y seguí caminando hasta que el amanecer empezó a iluminar el horizonte por el este. Cuando los pájaros empezaron a cantar, me detuve y dejé mi bolsa en el suelo. Saqué el laúd de mi padre, lo sujeté contra mi cuerpo y me puse a tocar.
Читать дальше