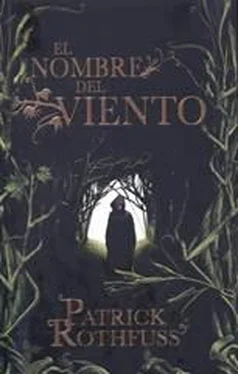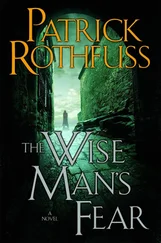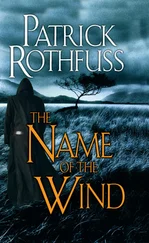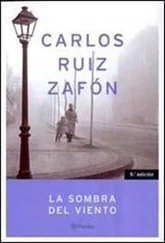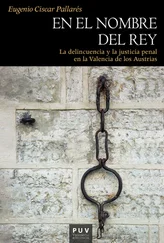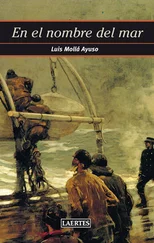Abenthy esbozó una sonrisa cansada.
– Sospecho que Trip tiene un par de dados muy especiales, o una habilidad muy especial que seguramente exhibe también cuando juega a cartas. Te agradezco mucho tu oportuno comentario, pero un don es algo completamente distinto.
No soporto que me traten con condescendencia.
– Trip no haría trampas ni para salvar el cuello -dije con más aspereza de la que pretendía-. Y todos los miembros de la troupe saben distinguir unos dados buenos de unos dados amañados. Trip saca sietes. No importa qué dados use: siempre saca sietes. Si hace una apuesta con alguien, saca sietes. Si tropieza con una mesa sobre la que hay unos dados, marcan un siete.
– Hmmm. -Abenthy asintió-. Te pido disculpas. Eso sí parece un don. Me gustaría verlo.
Asentí.
– Coja sus propios dados. Hace años que no le dejamos jugar. -Entonces se me ocurrió una cosa-. Quizá ya no funcione.
Abenthy se encogió de hombros.
– Los dones no desaparecen así como así. Cuando vivía en Staup, conocí a un joven que tenía un don. Era excepcional con las plantas. -La sonrisa de Abenthy se esfumó mientras el anciano contemplaba algo que yo no podía ver-. Sus tomates estaban rojos cuando las tomateras de todos los demás todavía estaban creciendo. Sus calabazas eran más grandes y más dulces, sus uvas, nada más prensarlas y embotellarlas, enseguida se convertían en vino. -Se quedó callado, con la mirada perdida.
– ¿Lo quemaron? -pregunté con la morbosa curiosidad propia de los jóvenes.
– ¿Qué? No, claro que no. No soy tan viejo. -Me miró con el ceño fruncido, fingiendo severidad-. Hubo una sequía y el tipo tuvo que huir de la ciudad. A su pobre madre se le rompió el corazón.
Hubo un momento de silencio. Oí a Teren y a Shandi, que viajaban dos carromatos más adelante, ensayar unos versos de El porquero y el ruiseñor.
Abenthy también los escuchaba, distraídamente. Después de que Teren se perdiera a medio monólogo del jardín de Fain, me volví y miré al anciano.
– ¿En la Universidad enseñan teatro? -pregunté.
Abenthy negó con la cabeza, y me miró como si le hiciera gracia mi pregunta.
– Enseñan muchas cosas, pero eso no.
Miré a Abenthy y vi que él me estaba observando a mí con sus danzarines ojos.
– ¿Usted podría enseñarme alguna de esas otras cosas? -pregunté.
Me sonrió. Fue así de fácil.
A continuación Abenthy me hizo un breve repaso de cada una de las ciencias. Aunque su disciplina preferida era la química, él era partidario de una educación equilibrada. Aprendí a utilizar el sextante, la brújula, la regla de cálculo, el abaco. Y lo más importante: aprendí a pasar sin ellos.
Al cabo de un ciclo sabía identificar todas las sustancias químicas que había en el carromato de Abenthy. Pasados dos meses sabía destilar licor hasta que era demasiado fuerte para beberlo, vendar una herida, arreglar un hueso roto y diagnosticar cientos de enfermedades a partir de sus síntomas. Conocía el proceso para fabricar cuatro tipos diferentes de afrodisíacos, tres brebajes anticonceptivos, nueve contra la impotencia y dos filtros que Abenthy llamaba simplemente «ayuda para doncellas» y acerca de cuyos propósitos era muy impreciso, aunque yo tenía mis sospechas.
Aprendí las fórmulas para preparar una docena de venenos y ácidos y un centenar de medicinas y panaceas, algunas de las cuales hasta funcionaban. Doblé mis conocimientos sobre hierbas, si no los prácticos, al menos los teóricos. Abenthy empezó a llamarme Rojo, y yo lo llamaba a él Ben, primero para desquitarme, y luego cariñosamente.
Solo ahora, después de tanto tiempo, me doy cuenta del esmero con que Ben me preparó para lo que encontraría cuando fuera a la Universidad. Lo hizo con mucha sutileza. Una o dos veces al día, intercalaba en las lecciones un pequeño ejercicio mental que yo tenía que resolver antes de proseguir con lo que estuviéramos haciendo. Me hacía jugar a «tirani» sin tablero, siguiendo los movimientos de las piedras mentalmente. Otras veces se interrumpía en medio de una conversación y me hacía repetir todo cuanto habíamos dicho en los últimos minutos, palabra por palabra.
Eso estaba mucho más allá de los sencillos ejercicios de memorización que yo había practicado para actuar en el escenario. Mi cerebro estaba aprendiendo a trabajar de una manera diferente y se estaba fortaleciendo. Mentalmente me sentía como se siente el cuerpo después de un día cortando leña, o nadando, o en la cama con una mujer. Te sientes agotado, lánguido y casi divino. Esa sensación era parecida: solo era mi intelecto lo que estaba cansado y expandido, lánguido y, de forma latente, poderoso. Notaba cómo mi mente empezaba a despertar.
A medida que progresaba, iba ganando impulso, como cuando el agua empieza a desmoronar un dique de arena. No sé si entiendes el concepto de progresión geométrica, pero esa es la mejor manera de describirlo. Mientras tanto, Ben seguía enseñándome ejercicios mentales que yo sospechaba que inventaba por pura maldad.
Ben cogió del suelo un pedrusco algo más grande que su puño. -¿Qué pasará si suelto esta piedra?
Pensé un poco. Las preguntas aparentemente sencillas que surgían durante las lecciones casi nunca eran sencillas. Al final di la respuesta obvia:
– Probablemente caerá.
Ben arqueó una ceja. Llevaba varios meses entretenido con mi educación y no había tenido muchas ocasiones de quemárselas.
– ¿Probablemente? Hablas como un sofista, hijo. ¿Acaso no cae siempre una piedra cuando la sueltas?
Le saqué la lengua.
– No intentes liarme. Eso es una falacia. Tú mismo me lo has enseñado.
Ben sonrió.
– De acuerdo. ¿Te parece bien decir que crees que caerá?
– Sí, me parece bien.
– Quiero que creas que cuando la suelte, caerá hacia arriba. -Su sonrisa se ensanchó.
Lo intenté. Era como hacer gimnasia mental. Al cabo de un rato hice un gesto de asentimiento.
– Vale.
– ¿Estás convencido?
– No mucho -admití.
– Quiero que creas que esta piedra flotará. Tienes que creerlo con una fe capaz de sacudir árboles y de mover montañas. -Hizo una pausa y cambió de táctica-. ¿Crees en Dios?
– ¿En Tehlu? Más o menos.
– Eso no basta. ¿Crees en tus padres?
Esbocé una sonrisa.
– A veces. Ahora no los veo.
Ben dio un resoplido y cogió la vara que utilizaba para espolear a Alfa y a Beta cuando se ponían vagos.
– ¿Crees en esto, E'lir? -Solo me llamaba E'lir cuando consideraba que mi actitud era excesivamente obstinada. Levantó la vara para que yo la inspeccionara.
Había un destello de malicia en sus ojos. Decidí no tentar a la suerte.
– Sí.
– Bien. -Golpeó el costado del carromato con la vara, produciendo un fuerte crac. Al oír el ruido, Alfa torció una oreja; no estaba segura de si iba dirigido a ella o no-. Esa es la clase de fe que necesito. Cuando suelte esta piedra, saldrá flotando, libre como un pájaro.
Blandió un poco la vara.
– Y no me vengas con filosofías de pacotilla, o haré que te lamentes de haberte aficionado a esos jueguecillos.
Asentí con la cabeza. Puse la mente en blanco mediante uno de los trucos que ya había aprendido, y me concentré en creer. Empecé a sudar.
Pasados unos diez minutos, volví a hacer un gesto de asentimiento.
Ben soltó la piedra, que cayó al suelo.
Empezó a dolerme la cabeza.
Ben recogió la piedra.
– ¿Crees que ha flotado?
– ¡No! -Me froté las sienes, enfurruñado.
– Bien. No ha flotado. Nunca te engañes y percibas cosas que no existen. Ya sé que es una tentación, pero la simpatía no es un arte para los débiles de voluntad.
Читать дальше