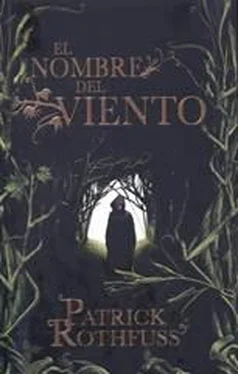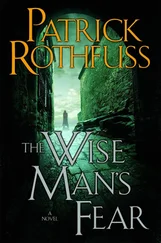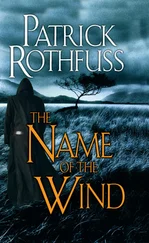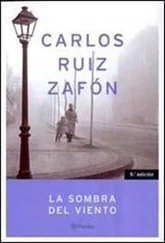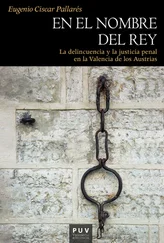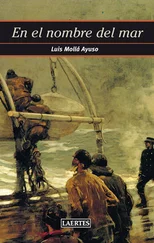El alguacil se paró en seco cuando la luz empezó a intensificarse. Pero como no parecía que pasara nada, apretó la mandíbula y siguió andando hacia el carromato.
El rostro del anciano denotaba nerviosismo.
– Espere un momento -dijo al mismo tiempo que la luz roja del carromato empezaba a apagarse-. No me gustaría que…
– Cierra el pico, viejo charlatán -le cortó el alguacil. Agarró al arcanista por el brazo como si metiera la mano en un horno. Como no pasó nada, se sonrió y se sintió más seguro de sí mismo-. Si es necesario, estoy dispuesto a darte una buena tunda para que no hagas más brujerías de esas.
– Así se hace, Tom -terció el alcalde, que rebosaba de alivio-. Llévatelo, y ya enviaremos a alguien a buscar el carromato.
El alguacil sonrió y le retorció el brazo al anciano. El arcanista se dobló por la cintura y, dolorido, dejó escapar un grito ahogado.
Agazapado en una esquina, vi que la expresión del anciano pasaba del nerviosismo al dolor y a la rabia en solo un segundo. Y le vi mover los labios.
Una violenta ráfaga de viento surgió de la nada, como si de pronto, sin previo aviso, hubiera estallado una tormenta. El viento sacudió el carromato del anciano, que se levantó sobre dos ruedas para luego caer de golpe sobre las cuatro. El alguacil se tambaleó y cayó al suelo, como si lo hubiera derribado la mano de Dios. Incluso donde yo estaba escondido, casi a diez metros de distancia, el viento era tan fuerte que tuve que dar un paso adelante, como si me hubieran empujado bruscamente por la espalda.
– ¡Fuera de aquí! -chilló, furioso, el anciano-. ¡No me atormentes más! ¡Le prenderé fuego a tu sangre y te invadirá un miedo frío como el hielo y duro como el hierro! -Esas palabras me resultaron vagamente familiares, pero no sabía de qué me sonaban.
El alcalde y el alguacil se dieron la vuelta y echaron a correr, con los ojos abiertos y enloquecidos como caballos espantados.
El viento cesó con la misma rapidez con que había empezado a soplar. La ráfaga no debió de durar más de cinco segundos. Como la mayoría de los vecinos se habían congregado frente a la taberna, no creí que nadie lo hubiera visto excepto yo, el alcalde, el alguacil y los asnos del anciano, que estaban completamente quietos e imperturbables en sus aparejos.
– Dejad este lugar limpio de vuestra repugnante presencia -masculló el arcanista mientras los veía marchar-. Por el poder de mi nombre ordeno que así sea.
Entonces comprendí por qué sus palabras me resultaban tan familiares: el anciano estaba recitando unos versos de la escena del exorcismo de Daeonica. Poca gente conocía esa obra.
El anciano se volvió hacia su carromato y empezó a improvisar:
– Os convertiré en mantequilla en un día de verano. Os convertiré en poetas con alma de sacerdotes. Os llenaré de crema de limón y os arrojaré por una ventana. -Escupió en el suelo-. Cabrones.
Se le fue pasando el enfado, y dio un hondo y cansado suspiro.
– Bueno, podría haber sido mucho peor -murmuró mientras se frotaba el hombro del brazo que el alguacil le había retorcido-. ¿Creéis que volverán con una turba detrás?
Al principio pensé que el anciano me lo decía a mí, pero entonces me percaté de que estaba hablando con sus asnos.
– Yo tampoco -les dijo-. Pero ya me he equivocado otras veces. Quedémonos cerca de los límites del pueblo y echémosle un vistazo a la avena que nos queda, ¿de acuerdo?
Subió al carromato por la parte de atrás y reapareció un momento más tarde con un gran cubo y un saco de arpillera casi vacío. Vació el saco en el cubo, y el resultado pareció desanimarlo. Separó un puñado de avena para él antes de acercarles el cubo a los asnos con el pie.
– No me miréis así -les dijo-. Las raciones son escasas para todos. Además, vosotros podéis pastar. -Acarició a uno de los animales mientras se comía su puñado de avena, parando de vez en cuando para escupir una cascara.
Ver a aquel anciano tan solo en el camino, sin nadie con quien hablar sino sus asnos, me produjo una honda tristeza. La vida también era dura para los Edena Ruh, pero al menos nosotros siempre teníamos compañía. Aquel hombre, en cambio, no tenía a nadie.
– Nos hemos alejado demasiado de la civilización, chicos. Los que me necesitan no confían en mí, y los que confían en mí no pueden pagarme. -El anciano miró en el interior de su bolsa de dinero con los ojos entrecerrados-. Tenemos un penique y medio, de modo que nuestras opciones son limitadas. ¿Qué queremos, mojarnos esta noche o pasar hambre mañana? No vamos a trabajar, así que seguramente será o una cosa o la otra.
Asomé la cabeza hasta alcanzar a ver lo que estaba escrito en el costado del carromato del anciano:
Abenthy: arcanista sublime
Escribano. Zahori. Boticario. Dentista.
Artículos insólitos. Curo todo tipo de dolencias.
Encuentro objetos perdidos. Reparo de todo. Horóscopos no. Filtros de amor no. Felonías no.
Abenthy me vio en cuanto asomé la cabeza desde mi escondite.
– Hola. ¿Puedo ayudarte en algo?
– ¿Puedo comprarle algo con un penique?
El anciano parecía debatirse entre la curiosidad y el regocijo.
– ¿Qué necesitas?
– Un poco de lacillium. -Habíamos representado Farien el Rubio una docena de veces en el último mes, y mi joven imaginación se había llenado de intrigas y asesinatos.
– ¿Temes que te envenenen? -inquirió él con cierto asombro.
– No, no es eso. Pero me parece que si esperas hasta el momento en que sabes que necesitas un antídoto, seguramente ya es demasiado tarde para buscarlo.
– Creo que puedo venderte un penique de lacillium -dijo-. Equivaldrá a una dosis para una persona de tu tamaño. Pero es un producto peligroso. Solo cura ciertos venenos. Si lo tomas equivocadamente, puede hacerte daño.
– Ahí va -dije-. Eso no lo sabía. -En la obra lo ofrecían como panacea infalible.
Abenthy se dio unos golpecitos en los labios con un dedo, pensativo.
– Mientras tanto, ¿puedes contestarme una pregunta? -Asentí-. ¿De quién es esa troupe?
– Mía, en cierto modo -respondí-. Pero por otra parte es de mi padre, porque él dirige el espectáculo y señala el camino por donde tienen que ir los carromatos. Pero también es del barón Greyfallow, porque él es nuestro mecenas. Somos vasallos de lord Greyfallow.
El anciano me miró, risueño.
– He oído hablar de vosotros. Sois una buena troupe. Con muy buena reputación.
Asentí, pues me pareció absurdo aparentar modestia.
– ¿Crees que a tu padre podría interesarle un poco de ayuda? -me preguntó-. No soy un gran actor, pero podría serle útil. Podría prepararos maquillaje y carmín sin plomo, mercurio ni arsénico. También sé hacer luces: rápidas, limpias y brillantes. De diferentes colores, si queréis.
No tuve que pensármelo mucho: las velas eran caras y vulnerables a las corrientes de aire, y las antorchas eran sucias y peligrosas. Y todos los miembros de la troupe aprendían los peligros de los cosméticos a edad muy temprana. Resultaba difícil convertirse en un artista anciano y experimentado si cada tres días te pintabas con veneno y acababas loco de atar antes de haber cumplido veinticinco años.
– Quizá me esté precipitando -dije tendiéndole una mano para que me la estrechara-, pero permítame ser el primero en darle la bienvenida a la troupe.
Si esto tiene que ser un relato completo y sincero de mi vida y de mis actos, creo que debería mencionar que los motivos que me llevaron a invitar a Ben a entrar en nuestra troupe no eran del todo altruistas. Es cierto que los cosméticos y las luces de calidad eran cosas de las que la troupe podía beneficiarse. También es cierto que había sentido lástima por aquel anciano al imaginármelo tan solo por aquellos caminos.
Читать дальше