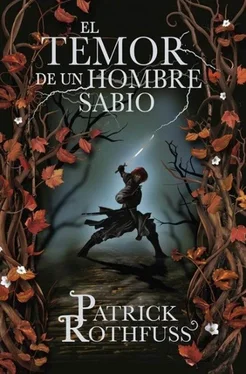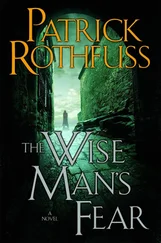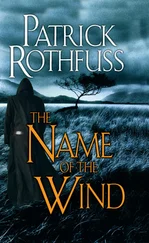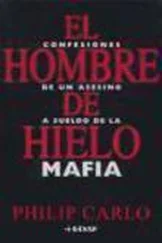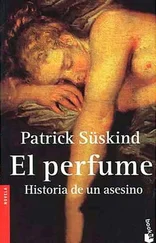El anciano no venía de ninguna parte y no se dirigía a ninguna parte. No tenía sombrero con que protegerse la cabeza, ni fardo que echarse a la espalda. No tenía ni un penique, ni bolsa donde ponerlo. Apenas tenía su propio nombre, y hasta eso se había gastado y deshilachado con los años.
Si le hubieran preguntado quién era, habría contestado: «Nadie». Pero se habría equivocado.
El anciano llegó a Faeriniel. Estaba hambriento como un fuego de ramas secas y tenía los huesos molidos. Lo único que lo mantenía en marcha era la esperanza de que alguien le ofreciera algo de cena y un poco de fuego.
Así que cuando el anciano divisó la luz parpadeante de una hoguera, se desvió del camino y avanzó hacia ella con andar cansado. Pronto distinguió cuatro altos caballos entre los árboles. Llevaban plata en los adornos de los arreos, y plata en el hierro de las herraduras. Cerca de los caballos, el anciano vio una docena de mulas cargadas de mercancías: prendas de lana, joyas preciosas y afilados cuchillos de acero.
Pero lo que más llamó la atención al mendigo fue el costillar que había sobre el fuego, que humeaba y goteaba grasa sobre las brasas. Al oler la carne, casi se desmayó, porque había caminado todo el día sin comer más que un puñado de bellotas y una manzana magullada que había encontrado en el margen del camino.
El viejo mendigo entró en el claro y saludó a los tres individuos morenos y barbudos que se hallaban sentados alrededor de la hoguera.
– ¡Salud! -dijo-. ¿Os sobra un pedazo de carne y un poco de fuego?
Los hombres se volvieron; sus cadenas de oro relumbraron, iluminadas por las llamas.
– Desde luego -respondió el jefe del grupo-. ¿Qué llevas, sueldos o peniques? ¿Anillos o strehlanes? ¿Acaso llevas auténtica moneda ceáldica, la que valoramos por encima de todas las otras?
– No, no tengo nada de eso -contestó el viejo mendigo, y abrió las manos para mostrarles que estaban vacías.
– Entonces, aquí no encontrarás lo que buscas -dijeron ellos, y el mendigo vio que empezaban a cortar gruesos pedazos del costillar suspendido sobre el fuego.
– Lo siento, Wilem. Es lo que dice la historia.
– Yo no he dicho nada.
– Me ha parecido que ibas a hacer algún comentario.
– Quizá lo haga. Pero puedo esperar.
El anciano siguió caminando hacia otra hoguera que divisaba entre los árboles.
– ¡Salud! -saludó el mendigo al entrar en el segundo claro. Intentó dar un tono alegre a su voz, pese a lo cansado y dolorido que estaba-. ¿Os sobra un pedazo de carne y un poco de fuego?
Había allí cuatro viajeros, dos hombres y dos mujeres. Al oír la voz, se pusieron en pie, pero ninguno dijo nada. El anciano esperó educadamente, procurando mostrarse agradable e inofensivo. Pero el silencio se prolongó, largo como él solo, y los viajeros seguían sin decir nada.
El anciano se impacientó, como es lógico. Estaba acostumbrado a que lo rehuyeran y lo ignorasen, pero aquellos cuatro viajeros se limitaron a quedarse de pie. Guardaban silencio y se movían en el sitio, nerviosos, sin parar de agitar las manos.
Cuando el mendigo estaba a punto de marcharse, enfurruñado, las llamas de la hoguera se avivaron y pudo ver que los cuatro viajeros llevaban la ropa de color sangre que los identificaba como mercenarios adem. Entonces el anciano lo entendió. A los Adem los llaman «la gente silenciosa», porque raramente hablan.
El anciano sabía muchas historias sobre los Adem. Había oído decir que poseían un arte secreto llamado Lethani. Usaban su silencio como una armadura capaz de desviar un puñal o detener una flecha en el aire. Por eso casi nunca hablaban. Se guardaban las palabras dentro, como el carbón del fondo de una caldera.
Esas palabras acumuladas y escondidas les proporcionaban tal cantidad de energía que nunca podían estarse completamente quietos, y por eso siempre se movían y agitaban las manos. Y cuando luchaban, utilizaban su arte secreto para quemar esas palabras dentro de sí como si fueran combustible. Eso los hacía fuertes como osos y rápidos como serpientes.
La primera vez que el mendigo oyó esos rumores, pensó que solo eran esas historias estúpidas que se cuentan alrededor de una hoguera. Pero años antes, en Modeg, había visto a una mujer adem pelear contra la guardia de la ciudad. Los soldados iban armados y provistos de armaduras, con los brazos y el pecho bien protegidos. Habían exigido ver la espada de aquella mujer en nombre del rey, y tras titubear unos instantes, ella se la entregó. En cuanto tuvieron la espada en las manos, los soldados empezaron a lanzar miradas lascivas a la mujer y a manosearla, haciendo sugerencias subidas de tono acerca de lo que podía hacer para recuperar su espada.
Aquellos hombres, altos, con armaduras relucientes y espadas bien afiladas, cayeron como el trigo de otoño. La mujer adem mató a tres soldados, partiéndoles los huesos con las manos.
Ella solo sufrió heridas leves: un cardenal en el pómulo, una ligera cojera, un corte superficial en una mano. Había pasado mucho tiempo, pero el anciano recordaba a la mujer lamiéndose la sangre del dorso de la mano como un gato.
En eso fue en lo que pensó el mendigo cuando vio a los Adem allí de pie. Dejó de pensar en la comida y en el fuego, y retrocedió despacio y buscó refugio entre los árboles.
Se dirigió hacia la siguiente fogata, con la esperanza de que a la tercera tendría mejor suerte.
En aquel claro había unos atures alrededor de un asno muerto tumbado cerca de un carro. Uno de ellos vio al anciano y gritó: «¡Mirad! ¡Apresadlo! ¡Lo engancharemos al carro y le haremos tirar de él!».
El anciano corrió hacia los árboles, y consiguió despistar a los atures escondiéndose bajo un montón de hojas enmohecidas.
Cuando dejó de oír a los atures, el anciano salió de debajo de las hojas y buscó su bastón. Entonces, con el coraje de quien es pobre y tiene hambre, se dirigió hacia la cuarta hoguera que divisó a lo lejos.
Quizá allí habría encontrado lo que buscaba, porque alrededor de la hoguera había unos comerciantes de Vintas. En otras circunstancias, quizá lo habrían invitado a cenar diciendo: «Donde comen seis, comen siete».
Pero a esas alturas, el anciano ofrecía un aspecto lamentable. Tenía el pelo enmarañado. La túnica, antes deshilachada, estaba ahora sucia y desgarrada. Estaba pálido de miedo. Y gemía y silbaba al respirar.
Por esa razón, al verlo, los vínticos dieron gritos ahogados y gesticularon. Creyeron que era un draug de los túmulos, uno de esos muertos sin descanso que, según los supersticiosos vínticos, se aparecen por la noche.
Cada uno de aquellos vínticos creía saber la manera de detenerlo. Algunos pensaban que el fuego lo asustaría; otros, que si esparcían sal por la hierba lo ahuyentaría; otros, que el hierro cortaría los hilos que sujetaban el alma a su cuerpo muerto.
Oyéndolos discutir, el anciano comprendió que fuera cual fuese su decisión, no le iba a beneficiar. De modo que se alejó y buscó refugio entre los árboles.
El mendigo encontró una roca donde sentarse y se sacudió las hojas secas y el polvo lo mejor que pudo. Tras descansar allí un rato, se propuso probar en un último campamento, pues sabía que para saciar el hambre solo necesitaba encontrar a un viajero generoso.
Se alegró al ver que junto a la última hoguera había un solo hombre. Se acercó y vio una cosa que lo dejó maravillado y al mismo tiempo asustado, pues pese a que el mendigo había vivido muchos años, nunca había hablado con un Amyr.
Sin embargo, sabía que los Amyr formaban parte de la iglesia de Tehlu, y…
– No formaban parte de la iglesia -dijo Wilem.
– ¿Qué? Claro que sí.
Читать дальше