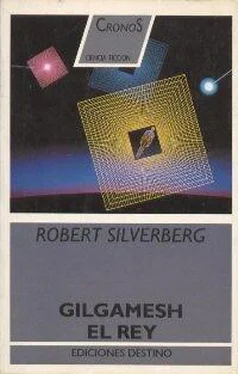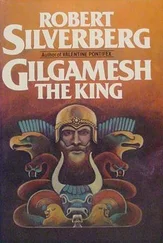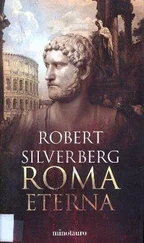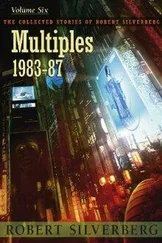—¡No estás muerto, majestad! —exclamaron. —Evidentemente no —dije—. ¿Quién hizo circular esa historia?
Se miraron inseguros entre sí. Finalmente el más viejo y de aspecto más despierto respondió:
—Se dijo en el templo, creo. Que te habías marchado de la ciudad para llorar a tu hermano Enkidu, y que habías sido devorado por los leones…
—No, que habías sido arrebatado por los demonios —intervino otro—. Por los demonios, sí, que cayeron sobre ti en un torbellino…
—El pájaro Imdugud fue visto encima de los tejados de la ciudad, chillando horribles presagios, durante cinco noches consecutivas… —declaró el tercero. —En los pastos fue hallado un ternero con dos cabezas…, fue sacrificado al Ubshukkinakku… —Y en el Santuario de los Destinos… —Sí, y hubo una bruma verde en torno a la luna, que…
—¡Alto! —interrumpí con un grito todos aquellos balbuceos—. Decidme esto: ¿en qué templo fui dado por muerto? —¡Oh, en el templo de la diosa, majestad! Sonreí. No era una sorpresa muy grande. —Ah —dije suavemente—. Ah. Entiendo: por supuesto. Fue la propia Inanna quien dio la triste noticia, ¿verdad?
Asintieron. Parecían más intranquilos a cada momento que pasaba.
Pensé en Inanna y en su odio hacia mí, y en su hambre de poder, y en cómo había echado fríamente al rey Dumuzi a un lado hacía mucho tiempo cuando había dejado de servir a sus necesidades; y supe que mi partida de Uruk debía haberle parecido como un regalo de los dioses; y me dije a mí mismo que había cometido la más estúpida de las estupideces al huir en mi locura y en mi dolor en busca de la vida eterna, cuando debía ocuparme de los deberes de esta vida. ¡Cómo debió reírse cuando le comunicaron la noticia de que me había marchado bruscamente de la ciudad! ¡Cómo debió gozar cuando transcurrieron los días y yo no regresé, y nadie sabía dónde estaba!
—¿Se mostró muy apenada? —pregunté—. ¿Se lamentó y rasgó sus vestiduras?
Asintieron de la manera más solemne. —Su dolor fue realmente grande, oh Gilgamesh. —¿E hicieron sonar los tambores por mí? ¿El tambor lilissu, los pequeños tambores balag? No respondieron. —¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron?
—Sí. —Fue un ronco susurro—. Hicieron sonar los tambores por ti, oh Gilgamesh. Te lloraron enormemente.
Mi cabeza rugió. Tuve la sensación de que el acceso iba a apoderarse de mí. Sentí el zumbido en mi interior. Me acerqué a ellos, hasta que se echaron a temblar al verme tan próximo, y estaba temblando cuando les formulé la pregunta que más temía hacer: —Y decidme, ¿han elegido ya a otro rey en mi lugar?
De nuevo el intercambio de inquietas miradas. Aquellos indefensos mercaderes temblaban como hojas en una tormenta de otoño.
—¿Lo han hecho? —quise saber.
—No… Todavía no, oh Gilgamesh —dijo finalmente uno.
—Ah, ¿todavía no? ¿todavía no? Los presagios no resultan aún favorables, imagino.
—Dicen que la diosa ha exigido un nuevo rey, pero hasta ahora la asamblea ha elegido retener su consentimiento. Hay quienes creen que aún estás vivo…
—Evidentemente, lo estoy —dije.
—…y temen que los dioses se muestren disgustados, si es puesto demasiado apresuradamente un rey en tu lugar…
—Los dioses se mostrarán por supuesto disgustados —dije—. Y no sólo los dioses.
—…pero todo el mundo está de acuerdo en que se necesita un rey en Uruk; porque tú sabes, majestad, que Meskiagnunna de Ur está henchido de orgullo, y que ha puesto tanto Kish como Nippur bajo su mano, y que ahora mira hacia nuestra ciudad…, y que en estos meses de inquietud no hemos tenido un rey…, no hemos tenido un rey, majestad…
—Tenéis un rey —dije—. No cometáis un error al respecto: tenéis un rey. Espero que no tengáis dos, a estas alturas.
Supongo que había una cierta ligereza en el tono de mi voz, pero ninguna en mi corazón. Sentía un gran peso dentro de mí, y mucho desconcierto. ¿Seguía siendo rey? ¿Lo merecía ser todavía? Los dioses me habían puesto al mando de Uruk y yo había desertado de mi puesto: eso no podía negarse. Y la culpa de todo ello, podía decir cualquiera, era completamente mía. ¿Pero puede culparse alguna vez a alguien de algo, cuando son los dioses quienes pulsan todas las cuerdas? ¿Acaso no eran los dioses quienes primero me habían enviado a Enkidu, y luego me lo habían arrebatado? ¿Y no eran pues los dioses quienes habían despertado en mí el dolor, el miedo a morir, que me había empujado a mi búsqueda de la vida? Sí. Sí. Sí. No creía que fuese culpa mía. Yo sólo había estado siguiendo los dictados de los dioses en todas las cosas. ¿Pero dónde estaba entonces la voluntad del orgulloso Gilgamesh? ¿Acaso no era otra cosa que el juguete de los remotos y despreocupados dioses superiores a quienes pertenece el mundo? El sirviente de los dioses, sí: no negaré eso. Todos somos sirvientes de los dioses, y es una locura pensar de otro modo. ¿Pero su juguete? ¿Algo que pueden manejar a su antojo?
Bien, no podía entretenerme con estas cuestiones. Las eché a un lado. Si ya no soy rey de Uruk, pensé, entonces dejemos que la diosa me lo diga. No su sacerdotisa, sino la propia diosa. Iré a la ciudad; buscaré allí mis respuestas.
Entonces sentí la intensa presencia de mi padre el héroe Lugalbanda dentro de mí. Hacía mucho que no la sentía. El gran rey llenó mi espíritu con su fuerza y me dio mucho confort. Supe por ello que no necesitaba sentir vergüenza por nada de lo que había hecho. Las cosas que había hecho eran las que los dioses habían decretado para mí, y eran cosas correctas y pertinentes. Mi dolor había sido necesario. Mi búsqueda había sido necesaria. Los dioses habían decidido otorgarme la sabiduría: yo había obedecido simplemente sus designios.
Ya no dudé de que seguía siendo rey. Envié de inmediato al más viejo de los mercaderes al palacio del gobernador de Eridu, a decirle que su señor Gilgamesh de Uruk había llegado a su ciudad y que aguardaba una bienvenida apropiada. Di instrucciones al más joven de los mercaderes para que tomara pasaje aquel mismo día a bordo del próximo barco que partiera hacia Uruk, a fin de poder llevar la noticia de que el rey volvía de sus viajes. Y envié al tercer hombre a buscarme vino y carne asada, y una ramera de altos pechos de dieciséis o diecisiete años; porque de pronto los jugos de la vida estaban recorriendo de nuevo mi cuerpo. En todo aquel oscuro período errante desde el momento de la muerte de Enkidu, me había vuelto un extraño para mí mismo. Tuve la sensación de como si me hubiera escindido en dos, y la parte que era Gilgamesh se había extraviado en alguna parte dejando tras de sí sólo un cascarón, y yo era ese cascarón. Pero ahora el vigor y las energías de la vida que eran Gilgamesh el rey habían vuelto a mí. Era de nuevo yo mismo. Era Gilgamesh, total y completo. De lo que di las gracias a Enlil el dueño, y a An el gran padre, y a Enki el dios del lugar donde me hallaba ahora; pero mi más cálido agradecimiento fue al dios Lugalbanda, de cuya semilla había brotado. Los grandes dioses están muy lejos, y nosotros sólo somos, en el mejor de los casos, meros granos de arena para ellos. Pero Lugalbanda estaba muy cerca de mí, entonces y siempre.
El gobernador en Eridu era entonces Shulutula hijo de Akurgal. Era un hombre bajo, gordo y de piel oscura con una gran y redonda nariz. Eridu no tiene reyes; el reino fue apartado de aquella ciudad hace mucho tiempo, antes del Diluvio. Pero aunque su rango era sólo de gobernador, Shulutula vivía como un rey, en un gran palacio formado por dos edificios gemelos rodeados por un enorme muro doble. Me recibió nervioso, pero su naturaleza era tranquila y tan pronto como se dio cuenta de que no estaba allí para desposeerle o para hacerle grandes peticiones de su tesoro, se sintió mucho más sosegado. Aquella noche ordenó una gran fiesta para mí y me cubrió de regalos, finas lanzas y algunas concubinas y una preciosa estatuilla hecha de alabastro de la longitud de mi brazo, con los ojos incrustados de lapislázuli y conchas.
Читать дальше