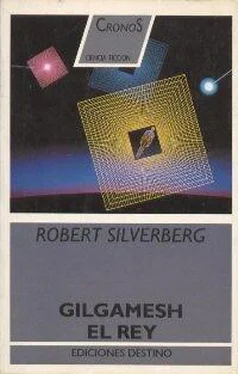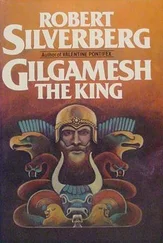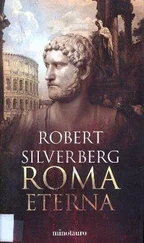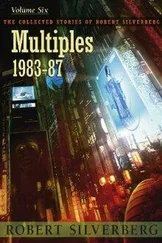Robert Silverberg
Gilgamesh el rey
Este libro es para Diana
Hay en la ciudad de Uruk una gran plataforma de ladrillo cocido que era el terreno de juegos de los dioses, mucho antes del Diluvio, en tiempos en que la humanidad aún no había sido creada y sólo ellos habitaban la Tierra. Cada siete años, durante los últimos diez mil años, hemos pintado de blanco los ladrillos de esa plataforma con un enlucido de yeso, para que reluzca como un espejo bajo el ojo del sol.
La Plataforma Blanca es el dominio de la diosa Inanna, a quien está consagrada nuestra ciudad. Muchos reyes de Uruk han erigido templos sobre la plataforma para que ella los use; y de todos esos santuarios de la diosa ninguno era más grande que el edificado por mi real abuelo el héroe Enmerkar. Mil artesanos trabajaron durante veinte años para construirlo, y la ceremonia de su consagración duró once días y once noches ininterrumpidos, y durante ese tiempo la luna fue envuelta cada noche en un profundo manto de luz azul, como un símbolo del placer de Inanna.
—Somos hijos de Inanna —cantaba la gente—, y Enmerkar es su hermano, y ella reinará entre nosotros para siempre jamás.
Ahora ya no queda nada de ese templo, porque lo hice derribar cuando subí al trono, y erigí otro mucho más espléndido en su lugar. Pero en su tiempo era una de las maravillas del mundo. Es un lugar que siempre tendrá un significado especial para mí: en su recinto, un día de mi infancia, los primeros asomos de la sabiduría descendieron sobre mí, y mi vida fue moldeada, y fui orientado en una dirección de la que no había regreso.
Eso ocurrió el día en que los sirvientes de palacio me arrancaron de mis juegos para que viera a mi padre el rey, el divino Lugalbanda, embarcar para el último de sus viajes.
—Lugalbanda marcha al seno de los dioses. —me dijeron—, donde vivirá eternamente con ellos en medio de la alegría, bebiendo de su vino y comiendo de su pan. —Creo y espero que estuvieran en lo cierto; pero muy bien puede ser el caso que el último viaje de mi padre lo llevara, en vez de a la Tierra del No Retorno, a la Casa del Polvo y la Oscuridad, donde su fantasma camina penosamente de un lado para otro como un pájaro con las alas mutiladas, alimentándose de arcilla seca. No lo sé.
Y yo soy ése a quien llamáis Gilgamesh. Soy el peregrino que lo ha visto todo dentro de los confines de la Tierra, y mucho más allá; soy el hombre a quien se le dieron a conocer todas las cosas, las cosas secretas, las verdades de la vida y de la muerte, muy especialmente las de la muerte. He copulado con Inanna en el lecho del Sagrado Matrimonio; he matado demonios y hablado con dioses; yo mismo soy dos partes dios, y sólo una parte mortal. Aquí en Uruk soy rey, y cuando camino por las calles camino solo, porque no hay nadie que se atreva a acercárseme demasiado. No me gusta que sea así, pero ya es demasiado tarde para cambiar las cosas: soy un hombre aparte, un hombre solo, y eso seguiré siendo hasta el fin de mis días. En una ocasión tuve un amigo que era el corazón de mi corazón, el yo de mi yo, pero los dioses me lo arrebataron y nunca volverá.
Mi padre Lugalbanda debió conocer una soledad muy parecida a la mía, porque también era rey y dios, y un gran héroe en su día. Seguro que esas cosas lo mantuvieron apartado de los hombres normales, como me han mantenido apartado a mí.
La huella de mi padre aún se halla clara en mi mente después de todos esos años: un hombre de anchos hombros y recio pecho, que iba desnudo de cintura para arriba en todas las estaciones, vestido sólo con su larga falda de volantes desde la cintura hasta los tobillos. Su piel era lisa y tostada por el sol, como cuero pulido, y tenía una espesa y rizada barba negra, a la manera de la gente del desierto, aunque, al revés que ellos, se afeitaba el cráneo. Lo que mejor recuerdo son sus ojos, negros y brillantes y enormes, que parecían llenar toda su frente: cuando me cogía en brazos y me alzaba hasta la altura de su rostro, a veces tenía la impresión de que podía llegar a flotar hacia delante y penetrar en el enorme pozo de aquellos ojos y perderme para siempre dentro del alma de mi padre.
Le veía raras veces. Había demasiadas guerras en las que luchar. Año tras año guiaba los carros para sofocar algún levantamiento en nuestro díscolo estado vasallo de Aratta, muy lejos al este, o para hacer retroceder a las tribus merodeadoras de los páramos que avanzaban hacia Uruk para robar nuestro grano y nuestro ganado, o para desplegar nuestra fuerza ante una de nuestras grandes ciudades rivales, Kish o Ur. Cuando no estaba lejos en las guerras, eran los peregrinajes que debía realizar a los lugares santos, en primavera a Nippur, en otoño a Eridu. Incluso cuando estaba en casa tenía poco tiempo para mí, preocupado como estaba por los festivales y rituales del año, o las reuniones con la asamblea de la ciudad, o los procedimientos de la corte de justicia, o la supervisión de los interminables trabajos que había que hacer para mantener nuestros canales y diques. Pero me prometió que cuando llegara el momento me enseñaría las cosas propias de los hombres e iríamos juntos a cazar leones en las tierras pantanosas. Ese momento no llegó nunca. Los malignos demonios que flotan siempre encima de nuestras vidas. aguardando cualquier momento de debilidad en nosotros, son infatigables; y cuando yo tenía seis años una de esas criaturas consiguió penetrar los altos muros de palacio y se apoderó del alma de Lugalbanda el rey, y lo barrió del mundo.
Yo no tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo. En esos días la vida sólo era juego para mí. El palacio, ese formidable lugar de entradas fortificadas por torres y fachadas con intrincados nichos y altivas columnas, era mi casa de juegos. Corría todo el día de un lado para otro con una incansable energía, gritando y riendo y cayéndome constantemente de bruces. Incluso entonces era la mitad más alto que cualquier otro chico de mi edad, y fuerte en concordancia; así que escogía a chicos mayores que yo como compañeros de juegos, siempre los más rudos, los hijos de los palafreneros y los coperos, porque no tenía ningún hermano.
Así que jugaba a carros y guerreros, o me peleaba, o luchaba con garrotes. Y de pronto un día una horda repentina de sacerdotes y exorcistas y magos empezó a ir y venir por dentro de palacio, y fue modelada una imagen de arcilla del demonio Namtaru y colocada cerca de la cabeza del postrado rey, y fue llenado un brasero con cenizas y una daga metida dentro, y al tercer día al anochecer fue sacada la daga y clavada en la imagen de Namtaru y la imagen fue quemada en la esquina de la pared, y se sirvieron libaciones de cerveza, y fue sacrificado un cerdo joven y su corazón ofrecido para aplacar al demonio, y se roció agua, y no dejaron de cantarse plegarias; y cada día Lugalbanda luchaba por su vida y perdía un poco más en la lucha. No se me dijo ni una palabra de esto. Mis compañeros de juegos parecían más mustios y como avergonzados de estar corriendo y gritando y luchando a los garrotes conmigo. Yo no sabía por qué. No me dijeron que mi padre se estaba muriendo, aunque creo que lo sabían y sabían también las consecuencias que reportaría su muerte.
Luego, una mañana, un sirviente de palacio vino hasta mí y me llamó:
—¡Deja tu garrote, muchacho! ¡No más juegos! ¡Hoy tienes que hacer un trabajo de hombre! —Me condujo a bañarme y me vistió con mi mejor túnica de brocado, y colocó en mi frente mi cinta de chapa de oro y lapislázuli, me llevó a los aposentos de mi madre la reina Ninsun. Porque dentro de poco tendría que acompañarla al templo de Enmerkar, me dijo.
Entré en sus aposentos, sin comprender el porqué de todo aquello, puesto que aquél no era un día sagrado, que yo supiera. Encontré a mi madre vestida de una manera magnífica con una capa de brillante lana carmesí y con su tocado reluciendo con cornalina y topacio y calcedonia, y cubrepechos dorados de los que colgaban amuletos de marfil con forma de peces y gacelas. Había oscurecido sus ojos con kohl y pintado sus mejillas de verde oscuro, de modo que parecía una criatura recién salida del mar. No me dijo nada, pero colocó en torno a mi cuello una figurilla de piedra roja del demonio de los vientos Pazuzu, como si temiera por mí. Pasó ligeramente su mano por mi mejilla. Su contacto era frío.
Читать дальше