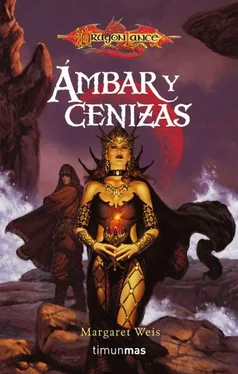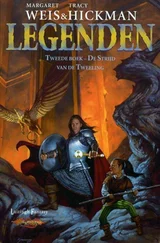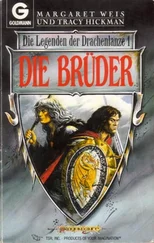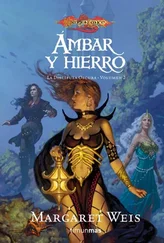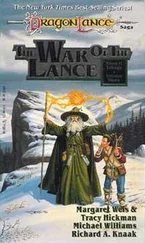La Escalera Negra estaba vacía. Al pie del acantilado, casi invisible en el espumoso oleaje, distinguió un peto negro adornado con una calavera traspasada por un rayo.
Su grito resonó en la pared del acantilado mientras Mina observaba cómo se estrellaba la negra armadura contra las rocas y rebotaba hasta caer en el agua. A causa de la mala visibilidad que proporcionaba la tenue luz grisácea de la tormenta, a esa distancia no se distinguía que la armadura estaba vacía cuando cayó escalera abajo y ahora se había perdido de vista en las rompientes olas. Confiaba en que la vista de Krell no fuera más aguda que la suya.
Inhaló profundamente y metió el cuerpo por la grieta de la pared rocosa. Incluso sin la coraza cabía a duras penas y, durante un instante aterrador, se quedó atascada en la fisura. Se retorció y, en uno de sus movimientos desesperados, se desembarazó y rodó por el suelo. Hizo un alto para recobrar el aliento y esperar a que la vista se acostumbrara a la oscuridad mientras pensaba lo bien que se sentía uno al pisar tierra firme, un suelo llano. Y qué estupendo era estar a resguardo del viento helado y de la espuma salada.
La joven se secó las manos lo mejor que pudo en los faldones de la camisa y se las frotó para recuperar el riego sanguíneo y la sensibilidad en ellas. No tenía ni coraza ni armas. No había arrojado al mar sólo la armadura y el yelmo, sino también, tras haberlo dudado un momento, la maza, y con ella a la chiquilla inocente, ávida, que había partido en busca de los dioses y los había encontrado.
Mina había creído en Takhisis, había obedecido sus órdenes, había soportado sus castigos, había cumplido los deseos de la diosa sin rechistar. Había conservado su fe en Takhisis cuando todo empezó a salir mal, había luchado contra la duda que la roía como las ratas el grano. Al final, las dudas habían acabado con toda su fe, de modo que cuando ésta tendría que haber sido más fuerte, cuando tendría que haber estado dispuesta al sacrificio, sólo quedaba cascarilla y paja. Entonces había experimentado un dolor desgarrador, dolor por su pérdida, y al arrojar al mar los últimos vestigios de su fe en el Único volvió a sentir algo de aquel mismo pesar.
La inocencia había muerto. La fe incuestionable había muerto. En consecuencia, se había atrevido a preguntar a Chemosh qué le daría a cambio. Aunque ahora le había dado prueba de que le pertenecía, no sería su marioneta para bailar a su antojo ni su esclava para arrastrarse a sus pies. Sola en la oscuridad del Alcázar de las Tormentas, Mina escuchó. No esperaba escuchar la voz del dios que le dijera qué hacer, sino su propia voz, su propio consejo.
La Era de los Mortales. Tal vez era esto a lo que se referían los sabios, a lo que se refería Chemosh. Una asociación entre los dioses y la humanidad. Una interesante premisa.
La mortecina luz del día gris se colaba por la grieta en la pared y se filtraba asimismo por otras fisuras más pequeñas. Cuando la vista se le acostumbró a la penumbra, Mina pudo ver casi toda la cámara. Como había imaginado era una estancia destinada al almacenaje, no sólo de grano sino de otras vituallas.
Había unas cuantas cajas y jaulas de madera en el suelo, con las tapas apalancadas y el contenido desparramado. Mina se imaginaba a los caballeros que, en su prisa por salir del Alcázar de las Tormentas e ir a la conquista de Ansalon, forzaban las tapas para ver qué contenían y asegurarse de que no dejaban atrás nada de valor. Echó una ojeada a las cajas mientras pasaba por delante en dirección a una puerta reforzada con bandas de hierro que había al otro extremo de la cámara. Reparó en algunas herramientas herrumbrosas y cubiertas de polvo, como las que usaban los herreros, y unos cuantos rollos de paño ahora comido por la polilla y el moho. Durante años había corrido el rumor de que los caballeros habían dejado tras de sí enormes tesoros. Ese rumor tenía sentido, porque los caballeros no habrían volado a la batalla a lomos de dragones cargados con cofres de monedas de acero. Pero, de ser así, el tesoro no se encontraba allí. Al caminar, sus botas crujían al pisar heces secas de rata y granos mordisqueados, lo único que quedaba del poderío de los Caballeros de Takhisis.
Mina asió una palanca. Si la puerta del granero estaba cerrada necesitaría una herramienta para forzar la cerradura. Esperó no tener que recurrir a eso. Krell tenía que creer que había muerto, que se había matado al caer de la escalera, y no quería hacer nada que levantara sus sospechas. Aunque no estaba completamente segura, suponía que el Caballero de la Muerte aún conservaba la capacidad de oír, e incluso por encima de aullido del viento —el lamento doliente y furioso de una diosa— quizá Krell alcanzara a percibir los golpes de la barra de hierro contra una cerradura.
Cuando Mina llegó a la puerta, puso la mano en la manilla y dio un suave empujón. Con gran alivio para la joven, la puerta se abrió. Aunque, pensándolo bien, no era de extrañar. ¿Para qué molestarse en cerrar con llave un almacén vacío?
La puerta daba a un pasillo con el mismo suelo de piedra y paredes talladas toscamente. Estaba mucho más oscuro que el almacén, pues allí no había grietas. La joven no disponía de antorchas ni con qué encender una, de modo que tendría que avanzar a tientas.
Evocó en su memoria el mapa de la fortaleza que había dejado a buen recaudo en el velero. Antes de emprender esta aventura había viajado a Palanthas para visitar la famosa biblioteca de la ciudad. Allí había pedido a uno de los Estetas un mapa del Alcázar de las Tormentas. En la creencia de que era una buscadora de tesoros, el serio y joven Esteta había procurado por todos los medios disuadirla de que arriesgara la vida en una empresa tan descabellada. Ella había insistido y, según las reglas de la biblioteca, que establecían que todo el saber estaba a disposición de quien lo buscara, le había llevado el mapa que había pedido, un mapa trazado por el propio lord Ariakan.
En él no aparecía el granero. Ariakan sólo había incluido las áreas que consideraba importantes, como salas de reuniones, barracones, viviendas, etc. Mina sólo tenía una vaga idea de dónde estaba, y ello derivaba principalmente de saber dónde no estaba.
La ensenada se hallaba al sur de la isla, lo que significaba que había entrado en el granero por el sur y que en ese momento iba en dirección este. Puesto que el granero se había construido adyacente a la escalera del acantilado, no parecía probable que el pasillo se dirigiera hacia el sur, ya que sería un callejón sin salida. Al salir giró al norte y cerró la puerta del granero a su espalda.
No creía que Krell bajara allí; pero, por si acaso, mejor que no encontrara la puerta abierta, una señal de que había alguien fisgoneando por allí. No obstante, al cerrar la puerta dejó al otro lado la luz que entraba en el almacén y se quedó completamente a oscuras. No veía nada, ni delante ni a los lados. Arrastró los pies por el suelo en un esfuerzo de evitar tropezar con algún obstáculo invisible. Confiaba en que no tendría que avanzar a oscuras mucho tiempo.
No había dado muchos pasos cuando notó que el suelo comenzaba a ascender de forma pronunciada.
«Una rampa», se dijo al tiempo que imaginaba a los esclavos empujando carretas llenas de grano.
Siguió rampa arriba y llegó a una puerta que empezó a abrirse cuando le dio con el pie. Con el corazón en un puño, la agarró y la mantuvo cerrada.
Había echado un fugaz vistazo a lo que había al otro lado: un patio despejado. Cabía la posibilidad de que Krell estuviera allí dando un paseo vespertino.
Si es que era por la tarde. Había perdido la noción del tiempo, algo más por lo que preocuparse. No quería que la noche la sorprendiera sola con Krell en el Alcázar de las Tormentas. Abrió la puerta una rendija y atisbo fuera.
Читать дальше