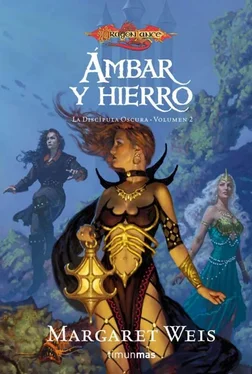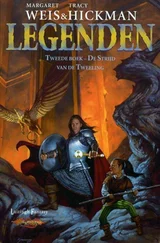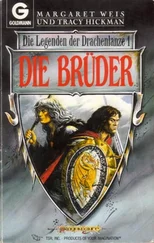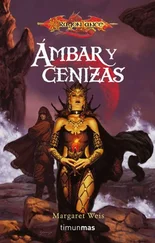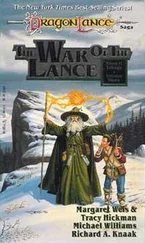—¿Qué diantre haces? ¡Se supone que no tienes que usar la magia para tareas domésticas! —gritó el enano, escandalizado—. ¿Y si el señor te hubiera visto? ¡Corta ese hechizo!
—Como quieras. —Caele interrumpió la magia, con el resultado de que el colchón se desplomó encima del enano y lo aplastó.
Caele rió con disimulo y Basalto soltó un aullido ahogado. El enano salió de debajo del colchón con un brillo asesino en los ojos.
—Me dijiste que parara el conjuro. —Caele hizo una mueca de desprecio—. Me limité a cumplir tu orden. Después de todo, eres el Celador...
El elfo enmudeció de golpe y abrió los ojos como platos.
—¿Qué es eso? —inquirió.
—¡No lo sé! ¡Jamás había oído nada igual! —Las pupilas de Basalto tenían un borde blanco y el enano se estremecía con el horrendo sonido.
El ruido de tono bajo y retumbante, como si grandes peñascos rodaran y se rozaran unos con otros, procedía de muy, muy por debajo de sus pies. El sonido creció en intensidad progresivamente conforme se hacía más y más cercano. La pila de colchones empezó a trepidar y el suelo se sacudió. Escritorios y armazones de cama saltaron y se desplazaron por el suelo. Las paredes temblaron.
El temblor entró por los pies de Basalto y se transmitió a los huesos. Los dientes le castañetearon y el enano se mordió la lengua. Caele se tambaleó, chocó con los colchones y se quedó pegado contra ellos.
Las sacudidas cesaron.
Basalto emitió un graznido entrecortado y señaló. El suelo, que unos instantes antes estaba perfectamente nivelado, ahora presentaba una pronunciada inclinación. Un armazón de cama se deslizó lentamente corredor abajo, seguido de cerca por un escritorio. Caele se apartó de la pila de colchones con un impulso.
—¡Zeboim! —bramó—. ¡Esa zorra del mar ha vuelto!
Basalto avanzó a trompicones sobre el suelo inclinado, cuesta arriba, y entró en una de las habitaciones. Todo el mobiliario había quedado apilado en un montón contra la pared del fondo, pero el enano hizo caso omiso de la destrucción y se dirigió a la ventana desde la que se tenía una vista espectacular del reino submarino de la torre. Caele le iba pisando los talones.
Los dos contemplaron el agua, enturbiada por el sedimento rojo que los temblores habían levantado del fondo. El sedimento en suspensión giraba en torno a la torre como mareas de sangre.
—No veo nada con ese enturbiamiento —protestó Caele.
—Yo tampoco —reconoció Basalto, frustrado.
La torre empezó a sacudirse otra vez. En esta ocasión el suelo se inclinó hacia el lado contrario.
A los dos hechiceros los arrolló una avalancha de muebles que se deslizaban por el suelo, y ambos se estrellaron contra la pared; Basalto se quedó atrapado por un escritorio mientras que a Caele lo dejaba inmovilizado un armazón de cama.
Los temblores cesaron y Basalto tuvo la extraña sensación de que quienquiera que estuviese causando las sacudidas se había tomado un descanso para recobrar el aliento.
Aparrando de un empujón el escritorio y desoyendo las súplicas de Caele pidiendo ayuda, regresó corriendo a la ventana y miró fuera.
Pegada la nariz al cristal, el enano vio un arrecife de coral que se mecía, serpenteante, en el fondo marino, entre el fango arremolinado, los trozos de algas y los bancos de peces que huían desesperadamente. Basalto había disfrutado a menudo con la contemplación de ese arrecife porque le recordaba las formaciones del mundo subterráneo en el que había vivido tanto tiempo y que, de vez en cuando, aún echaba de menos.
Desde su ventajosa posición tendría que haber visto el arrecife directamente enfrente.
Ahora, sin embargo, lo miraba desde arriba porque el arrecife se encontraba varias decenas de metros por debajo de él. Alzó la vista y vio el brillo de lunas y estrellas.
—Señor —dijo sin aliento el enano, que a continuación chilló— ¡Señor! ¡Nuitari! ¡Sálvanos!
La torre empezó a sacudirse de nuevo.
Mina se encontraba sola en las almenas del castillo del Señor de la Muerte. Un espeluznante fulgor ambarino iluminaba el cielo, el agua y la tierra. Ella era oscuridad en el centro y nadie podía verla, aunque la buscaban. Dioses y mortales, todos la buscaban porque la tierra temblaba.
La joven dirigió la vista hacia el mar. Su amor, su anhelo, su deseo fluyeron de su interior y se hicieron uno con las aguas. Ella lo quiso así, y el Mar Sangriento empezó a bullir y a borbotar. Ella lo quiso así, y el movimiento de las aguas se tornó irregular, imprevisible. Las olas se cruzaban y entrecruzaban y chocaban entre sí.
Mina metió las manos en el agua rojiza y asió su trofeo, el objeto de deseo de su señor, el regalo con el que conseguiría hacer que se enamorara de ella. Lo aflojó con sacudidas y luego lo soltó de sus anclajes. Los ímprobos esfuerzos la dejaron agotada y tuvo que parar para descansar y recuperarse, tras lo cual reanudó su tarea.
El agua del Mar Sangriento empezó a girar lentamente en torno a un punto central. El Remolino —creado por los dioses para servir de perpetua advertencia a la humanidad en la Cuarta Era— volvió y se movió perezosamente al principio y luego fue girando más y más de prisa alrededor del vórtice que era Mina. Las olas se estrellaban contra los acantilados y salpicaban espuma y agua salada. La joven sentía en la cara el frescor de las rociadas saladas. Se lamió los labios y saboreó la sal, amarga como las lágrimas, y el agua, dulce como la sangre.
Mina levantó la mano y del centro del vórtice salió una isla de roca volcánica negra. Conforme la isla ascendía en el centro del torbellino, el agua del mar se vertió en cascadas por los relucientes riscos negros. Mina colocó su trofeo en la isla, cual una preciada joya sobre una negra bandeja. La Torre de la Alta Hechicería, que otrora había estado bajo las aguas, ahora se alzaba sobre ellas.
La torre, con sus muros facetados de cristal, atrapaba y retenía la luz ambarina de los ojos de Mina, al igual que los ojos ambarinos atrapaban y retenían la torre.
El torbellino dejó de girar. El mar se calmó. El agua resbalaba entre las negras rocas de la recién nacida isla y se derramaba en torrentes por los tersos muros de cristal de la torre.
Mina sonrió. Entonces cayó redonda.
El resplandor ambarino se apagó. Sólo la luz de las dos lunas, una plateada y otra rojiza, se reflejó en los muros de la torre, sin parpadeos, porque aquellos ojos celestiales habían dejado de hacer guiños.
Se habían quedado abiertos de par en par por la impresión.
Beleño despertó al sentir agua fría en el rostro y un dolor palpitante en la cabeza. Ello lo llevó a la errónea conclusión de que era de nuevo un joven kender, de vuelta en su cama y con sus padres, que así lo despertaban tras descubrir que una combinación de agua y un buen cachete en la mejilla era la mejor forma de que se levantara el hijo que se pasaba las noches deambulando por cementerios.
—¡Todavía está oscuro, madre! —farfulló Beleño, irritado, y se dio la vuelta. Su madre ladró.
A Beleño le pareció que ese comportamiento era raro en una madre, aunque fuese una madre kender, pero la cabeza le dolía demasiado para pensar en ello. Sólo quería volver a dormirse, así que cerró los ojos e intentó no hacer caso del agua fría que se le colaba por las calzas.
Su madre lo mordió dolorosamente en una oreja.
—¡Oh, mamá, de verdad! —exclamó Beleño, indignado, tras lo cual se sentó y abrió los ojos—. ¿Madre?
No veía nada, pero advirtió que no descansaba en la cama, sino sobre un montón de piedras puntiagudas y cortantes que se le clavaban en los lugares más blandos. Además, la humedad las cubría y cada vez se mojaban más.
Читать дальше