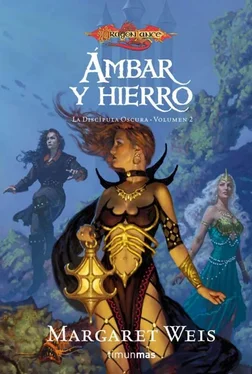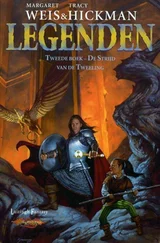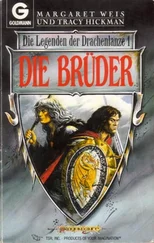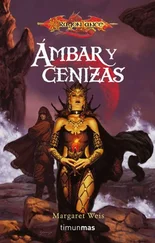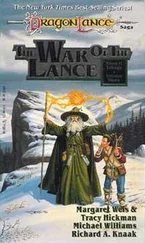Los Predilectos agitaban los brazos y saltaban mientras se esforzaban para espantar a los insectos pero, cuanto más se debatían, más parecía que los saltamontes se enfurecían y los atacaban con mayor ahínco.
Los saltamontes que habían molestado a Beleño parecieron darse cuenta de que se estaban perdiendo toda la diversión, porque se alejaron entre zumbidos para unirse a sus compañeros. En cuestión de segundos, a los Predilectos no se los veía, envueltos en una nube arremolinada de insectos.
—¡Cielos! —exclamó el kender sin salir de su asombro, y entonces añadió, dirigiéndose a. Atta -: Ahora es nuestra oportunidad. ¡Huyamos!
Le quedaba una pequeña reserva de energía, de modo que agachó la cabeza, propulsó los pies y salió por piernas calzada adelante.
Corrió, corrió, corrió sin mirar por dónde iba, y Atta jadeaba a su lado cuando chocó de cabeza contra algo: ¡cataplum!
El kender rebotó y cayó patas arriba en el suelo. Sacudiendo la cabeza, atontado, alzó la vista.
—Cielos —repitió.
—Lo siento, amigo —se disculpó el monje, que le tendió una mano solícita para ayudarlo a ponerse de pie—. Debería mirar por dónde voy.
El monje observó a Beleño y luego dirigió la vista carretera adelante, donde los Predilectos huían en dirección opuesta mientras trataban de librarse de los saltamontes, que seguían atacándolos. El monje esbozó una sonrisa y luego miró de nuevo al kender, preocupado.
—¿Te encuentras bien? —preguntó—. ¿Te han hecho daño?
—N... no, hermano —tartamudeó Beleño—. Ha sido una gran suerte que esos saltamontes aparecieran...
El monje era enjuto, esbelto, todo músculo, como Beleño sabía con conocimiento de causa ya que topar con él había sido como chocar contra la falda de una montaña. Tenía el cabello de un color gris acerado y lo llevaba recogido en una sencilla trenza que le caía por la espalda. Vestía ropas sencillas, una especie de túnica de un tono anaranjado bruñido y decorada con un motivo de rosas en torno al repulgo y a las bocamangas. Tenía los pómulos altos, la mandíbula fuerte y ojos oscuros que ahora sonreían pero que seguramente podían ser muy fieros si el monje quería.
—¿Te ha enviado Majere, hermano? Pero qué preguntas hago. ¡Pues claro que te ha enviado, como también envió a esos saltamontes! —Beleño asió la mano del monje y tiró—. ¡Ven! ¡Te llevaré hasta Rhys!
—Busco a Mina —dijo el monje—. ¿Sabes dónde puedo encontrarla?
—¡Mina! ¿Y a quién le importa ella? —gritó Beleño. Asestó al monje una mirada severa.
»Lo has entendido todo mal, hermano. No buscas a Mina, en ningún momento le pedí a Majere nada sobre Mina. A quien buscas es a Rhys. Rhys Alarife, seguidor de Majere. Mina trabaja para Chemosh... otro dios distinto por completo.
—A pesar de todo, busco a Mina —dijo el monje— y he de encontrarla en seguida, antes de que sea demasiado tarde,
—¿Demasiado tarde para qué? ¡Oh, demasiado tarde para Rhys! ¡Por eso es por lo que hemos de darnos prisa! ¡Vamos, hermano, pongámonos en marcha!
El monje no se movió y dirigió una mirada ceñuda al cielo.
—Sí, un color peculiar, ¿verdad? —comentó el kender con el cuello doblado hacia atrás—. También yo me he dado cuenta. Tiene una especie de brillo ambarino muy extraño. Creo que debe de ser el «aura borelás» o como la llamen. —El kender se puso tremendamente serio.
«Vamos a ver, hermano monje, agradezco lo de los saltamontes y todo eso, ¡pero no tenemos tiempo para quedarnos aquí parados y cascar sobre el color raro del cielo nocturno! Rhys corre peligro. ¡Tenemos que irnos! ¡Ya!
El monje no parecía oírlo; tenía la mirada perdida en la distancia, como si buscara algo. Al cabo, sacudió la cabeza.
—¡Ciego! —masculló—. ¡Estoy ciego! Todos nosotros... ciegos. Ella está aquí, pero no puedo verla. No puedo encontrarla.
Beleño percibió la angustia en la voz del monje y el corazón se le puso en un puño. También reparó en algo más, algo respecto al monje que, como le había ocurrido con los Predilectos, tendría que haber notado antes. Miró a Atta y la vio encogida, acobardada... algo que la valerosa perra no hacía nunca.
El monje tampoco irradiaba el brillo de la vida, pero, a diferencia de los Predilectos, su cuerpo tenía algo de etéreo, de insustancial, casi como si estuviese pintado en el lienzo de la noche. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar dentro de la cabeza de Beleño, y lo hicieron con tanta fuerza que fue como si recibiera un buen golpe.
—¡Oh, dios mío! —exclamó el kender y luego, al darse cuenta de lo que había dicho, se tapó la boca con la mano—. ¡Lo siento, señor! —farfulló a través de los dedos—. No quería tomar vuestro nombre en vano. ¡Es que se me escapó!
Cayó de rodillas e inclinó la cabeza.
—No pasa nada con lo de Rhys, vuestra divinidad —dijo con tristeza el kender—. Ahora sé por qué tenéis que ir con Mina. Bueno, quizá no lo sé, pero lo imagino. —Alzó la cabeza para ver al monje y se encontró con que éste lo observaba de un modo extraño—. Todo es tan triste, ¿verdad? Respecto a ella, me refiero.
—Sí —convino quedamente el monje—. Es muy, muy triste.
Majere se arrodilló al lado de Beleño y le puso la mano en la cabeza. La otra la puso sobre Atta , que agachó la cabeza al sentir el suave tacto del dios.
—Tenéis mi bendición, los dos, y Rhys Alarife tiene mi bendición. Posee fe y coraje, y cuenta con el amor de verdaderos amigos. Regresad con él, porque necesita vuestra ayuda. Mi deber está en otro lugar esta noche, pero sabed que estoy con vosotros.
Majere se incorporó y miró hacia el castillo y a los muros iluminados por el extraño y espeluznante fulgor. Echó a andar hacia allí.
Beleño se levantó de un brinco. Se sentía reanimado, lleno de energía, como si hubiese dormido una semana entera y, de paso, hubiese engullido catorce grandes comilonas. El cuerpo le vibraba con las fuerzas renovadas. Echó una ojeada hacia el borde del acantilado, en dirección a la cueva, y se esfumó su regocijo.
—¡Hermano dios! —llamó—. Siento molestaros otra vez, después de todo lo que habéis hecho por nosotros. Por cierto, gracias por lo de los saltamontes y por vuestra bendición. Me siento muchísimo mejor. Pero hay una cosa más. —Agitó la mano.
«Estos peñascos son muy difíciles de escalar y están durísimos, señor. Y afilados —añadió con timidez.
El monje sonrió y, mientras sonreía, los peñascos desaparecieron y la ladera del acantilado se cubrió con una lujuriante hierba verde.
—¡Viva! —gritó el kender, que en medio de gritos y agitar de brazos se lanzó cuesta abajo—. ¡Rhys, Rhys, aguanta! ¡Ya vamos a salvarte! ¡Majere nos ha bendecido, Rhys! ¡Me ha bendecido a mí, un kender!
Atta , contenta de poder enfilar por fin en la dirección correcta, se deslizó por el suelo y sobrepasó al entusiasmado kender y sus gritos, y en seguida lo dejó atrás.
Rhys seguía sentado en la oscuridad de la gruta y, conforme la muerte se acercaba, meditó sobre la vida. Su vida. Pensó en el miedo y en la cobardía, en la arrogancia y el orgullo y, asiendo con fuerza la astilla que lo había herido, se postró ante Majere y le pidió humildemente perdón.
Majere les pedía a todos sus monjes que abandonasen la vida enclaustrada en el monasterio y viajaran por el mundo al menos una vez en su vida. Emprender tal viaje era un acto voluntario, no preceptivo. A ningún monje se le obligaba a hacerlo, como tampoco se le obligaba a ninguna otra cosa. Todos los votos que prestaban los prestaban por amor y los cumplían porque merecía la pena cumplirlos. Muy sabiamente, el dios enseñaba que las promesas hechas bajo coacción o por miedo de recibir un castigo carecían de significado.
Читать дальше