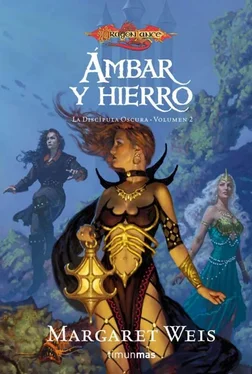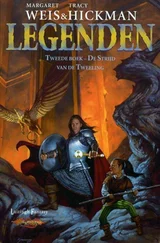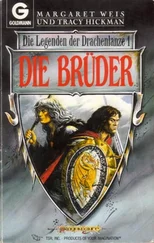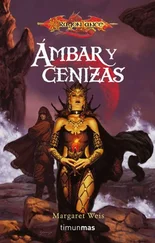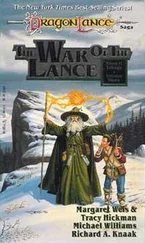«Así que supongo que no puedo hacer un trato contigo y tú lo sabes, Majere. No creo que la gente tenga que hacer tratos con los dioses. ¿Por qué? Pues porque eres un dios y eres grande, maravilloso y poderoso, y porque yo sólo soy un kender, y Atta sólo es una perra, y Rhys sólo es un hombre, y te necesitamos. Así que mándame ya a esos seis monjes.
Beleño bajó los brazos, soltó un suspiro trémulo y aguardó expectante.
La disputa de las gaviotas acabó cuando una de ellas alzó el vuelo llevándose el pez muerto. Las olas siguieron rompiendo en la orilla, pero eso lo llevaban haciendo una eternidad. El viento había encalmado, así que la hierba estaba silenciosa. Igual que el dios.
—Bueno, no hace falta que sean seis monjes —contemporizó Beleño—. ¿Y qué tal dos monjes y un caballero? ¿O un monje y un hechicero?
Atta gimió y le dio con la pata en la pierna. El kender se inclinó para palmearle la cabeza, pero la perra apartó la cabeza de su mano. Lo miraba con los ojos entrecerrados. No lo apremiaba, le decía algo: «Vale ya de tanta tontería. Regresamos».
La intensa mirada lo hizo rebullir de vergüenza.
—Vale, ahora sé cómo se siente una oveja —masculló mientras trataba de eludir la penetrante mirada—. Esperemos un minuto más, Atta . Démosle al dios una oportunidad. Es por esos peñascos, ¿sabes? No me queda piel en las palmas de las manos... ¿Qué es eso?
Beleño había atisbado movimiento por el rabillo del ojo. Giró velozmente sobre sus talones y oteó la calzada; bajo la parpadeante luz de las lunas vio a dos personas que venían hacia él.
—¡Gracias, Majere! —exclamó el kender, que echó a correr por la calzada al tiempo que agitaba los brazos y gritaba—. ¡Socorro! ¡Socorro!
Atta salió disparada en pos de él mientras ladraba frenéticamente. El kender estaba tan excitado y aliviado que no prestó atención al tono del ladrido. Siguió corriendo y siguió gritando.
—¡Vaya, cómo me alegra veros!
Y sólo cuando se encontró mucho más cerca de las dos personas y las vio bien se dio cuenta de que no era así. No se alegraba ni pizca. Eran Predilectos.
Mina miraba fijamente el Mar Sangriento a través de la ventana, calmo en la oscuridad iluminada por la luz de las lunas. La roja de Lunitari resplandecía en las constantes olas formando un claro de luna, un camino rojizo a través del agua bermeja que la noche manchaba de púrpura. El anhelo de la joven la sacó de su prisión hacia el infinito mar eterno. Las olas le lamían los pies; se metió en el agua... Detrás, la puerta se abrió con un quedo chirrido. «¡Chemosh! —se dijo Mina con sincera alegría—. ¡Ha venido a mí!» Su mente regresó al cuarto, a la prisión, en un instante. Extendidos los brazos, se giró para recibir a su amante, lista para arrojarse a sus pies y suplicar su perdón.
—Mi señor... —gritó.
Las palabras murieron en sus labios, y la alegría, en su corazón. —Krell —dijo sin hacer el menor esfuerzo para disimular su desprecio—, ¿qué quieres?
El Caballero de la Muerte avanzó pesada y ruidosamente por la habitación. Tras el yelmo, adornado con los cuernos retorcidos de un carnero, los abrasadores ojos porcinos irradiaban una mirada maliciosa.
—Matarte.
Krell cerró la puerta de una patada. Desenvainó la espada y caminó hacia la joven.
Mina se irguió y le hizo frente con menosprecio. —¡Mi señor no te permitirá que me toques!
—A tu señor lo traes al fresco —se mofó Krell—. Vamos, llámalo. Veamos si responde.
Mina recordó la mirada de odio que Chemosh le había asestado, recordó que la había echado de su lado, que se había negado a escucharla. Se imaginó a sí misma llamándolo y pidiéndole ayuda, y oyó en su corazón el eco del silencio de su rechazo. Eso no lo soportaría.
Krell la había amenazado con anterioridad, pero sólo eran bravatas de un fanfarrón. No había osado hacerle daño mientras había tenido la protección de Chemosh. Aquélla era su oportunidad. Ella estaba sola y desprotegida, no tenía armas. Ni siquiera una plegaria, ya que Chemosh le había dado la espalda.
Mina recorrió el cuarto con la mirada para buscar algo, cualquier cosa, que pudiera utilizar en su defensa. Tampoco es que eso fuera a cambiar las cosas. Ni la espada más afilada que hubiera salido de las manos de un artesano conseguiría mellar la armadura del Caballero de la Muerte.
No obstante, la joven no estaba dispuesta a morir sin luchar. Llegaría a la Sala del Tránsito de Almas con la cabeza bien alta. Chemosh no se avergonzaría de ella.
También Krell miraba en derredor, aunque no por la misma razón.
—¿De dónde sale esa luz extraña? —demandó—. ¿Has prendido fuego a algo?
Sobre la mesa había una candelera de hierro forjado, con el pie en forma de garra y tres manos, que más parecían zarpas, para sostener las velas. Era grande y pesado. El problema era que lo tenía a varios pasos de distancia.
—Sí —contestó Mina—. He invocado a un espectro de fuego.
Señaló hacia una parte de la habitación opuesta al candelabro.
—¡Un espectro de fuego! —Sólo Krell se habría tragado algo así. El Caballero de la Muerte giró bruscamente la cabeza.
Mina saltó hacia la mesa para asir el candelabro. Cerró las manos alrededor de la base, lo levantó e, impulsándolo al tiempo que giraba, golpeó con todas sus fuerzas en el yelmo de Krell.
La última vez que había luchado con él en el Alcázar de las Tormentas le había arrancado la cabeza de los hombros. Pero en aquella ocasión Chemosh había estado con ella.
Esta vez no tenía a ningún dios de su parte. Ningún dios luchaba por ella.
El candelabro de hierro se estrelló contra el yelmo de Krell, pero el golpe no le hizo nada. Era como si no lo hubiese notado siquiera. La vibración del impacto y el mortífero tacto del Caballero de la Muerte le agarrotaron los brazos a Mina desde la muñeca hasta el hombro y se los paralizaron momentáneamente. El candelabro se le escapó de las manos, de repente entumecidas.
Krell se volvió hacia ella, la asió por el brazo, se lo retorció y la lanzó contra la pared. Mina jadeó de dolor, pero no gritó. La acorraló entre los brazos para que no escapara e inclinó hacia ella la fantasmal cabeza cubierta por el yelmo. Mina vio el vacío del interior y olió el hedor a corrupción y muerte.
—Ojalá fuese un hombre vivo —se regodeó él—. Me divertiría un rato contigo antes de matarte, igual que en los viejos tiempos. Me gustaba ver el miedo en sus ojos, sabían lo que les iba a hacer y chillaban y suplicaban que les perdonara su miserable vida, y yo les decía que si eran niñas buenas y dejaban que me divirtiera les permitiría vivir. Mentía, naturalmente. Cuando acababa, les apretaba la garganta con mis manos, una garganta suave, esbelta como la tuya, y las estrangulaba.
Empezó a acariciarle el cuello con hiriente brusquedad.
—Supongo que tendré que conformarme con estrangularte.
Los dedos se ciñeron como cepos alrededor de su cuello y empezaron a apretar.
La rabia —ardiente como lava y con sabor amargo— hirvió dentro de Mina. La luz ambarina destelló en sus ojos y le salió disparada por las puntas de los dedos. Aferró las manos de Krell, las retiró de su garganta de un tirón y apartó al Caballero de la Muerte de un empellón.
—¡Un hombre vivo! —le gritó y la furia sacudió los muros del castillo—. ¡Quieres ser un hombre vivo! ¡Te concedo tu deseo!
Señaló a Krell y la luz ambarina lo bañó de la cabeza a los pies. Krell chilló, empezó a retorcerse dentro de la armadura y, de repente, ésta se partió y desapareció.
Ausric Krell se hallaba ante ella, temblorosa la carne desnuda, tiritando el cuerpo sin ropa. Los ojillos de cerdo estaban inyectados en sangre, bordeados de blanco y la contemplaban con aterrada estupefacción.
Читать дальше