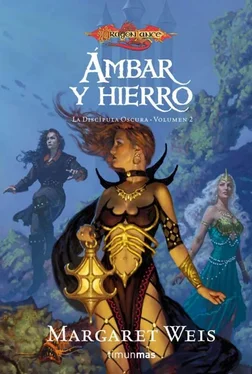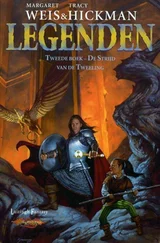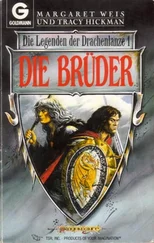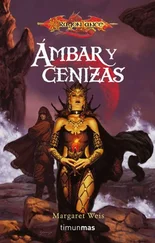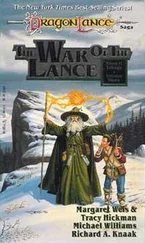Aunque Nuitari había odiado a Takhisis y había hecho todo lo posible para oponerse a ella en todo lo que la diosa había llevado a cabo en cualquier momento, era como su madre en un aspecto: tenía su misma y oscura ambición.
Oponiéndose a esa ambición estaban sus dos primos, Lunitari y Solinari. Los dioses de la magia roja y la magia blanca no darían ni un céntimo falso por las sagradas reliquias. El Príncipe de los Sacerdotes, que no se fiaba de los magos ni de su magia, no había conservado ningún artefacto perteneciente a los hechiceros. Los objetos mágicos que se encontraron (y eran contados, ya que los magos los habían escondido casi todos) se destruyeron de inmediato. Los primos de Nuitari se pondrían furiosos cuando descubrieran que se había ido y se había construido su propia torre. Se enfurecerían... y los asaltaría la consternación y el pesar. Desde el principio de los tiempos, los dioses de las tres lunas se habían mantenido unidos para guardar lo que les era más preciado: la magia.
Los tres primos no tenían secretos los unos para los otros. Hasta ese momento.
Nuitari se sentía mal por traicionar la confianza de sus primos, sólo que no lo bastante para no hacerlo. Desde que su madre, Takhisis, lo había traicionado al hurtar el mundo —¡su mundo!— había decidido que a partir de ese momento no confiaría en nadie. Además, había ideado la forma de apaciguar a sus primos. Entre ellos las cosas ya no serían igual, naturalmente; claro que nada volvería a ser lo mismo para ninguno de los dioses. El mundo —y el cielo— habían cambiado para siempre.
Nuitari se preguntó qué se traería entre manos Chemosh, y esa idea lo hizo pensar de nuevo en Mina. Nuitari iba allí a menudo, pero no para interrogarla. Sus Túnicas Negras ya lo habían estado haciendo por él y habían descubierto muy poco. Nuitari se había conformado con observarla. Ahora, guiado por un impulso (y también con la idea de que Chemosh aún podía darle una sorpresa), Nuitari decidió interrogar personalmente a la chica.
La había sacado de la celda de cristal en la que la había puesto al principio. Verla ir de aquí para allí había resultado una molesta distracción para sus hechiceros. La había envuelto en un capullo mágico de aislamiento, de manera que no podía comunicarse con nadie en ninguna parte, y la había trasladado a unas habitaciones destinadas a ser la vivienda de los archimagos Túnicas Negras elegidos para poblar la torre bajo el Mar Sangriento.
Mina se albergaba en unos aposentos designados a un hechicero de alta categoría. Consistían en dos estancias, una sala y un estudio revestidos del techo al suelo con estanterías de libros, y un dormitorio.
Caminaba por los aposentos como un minotauro enjaulado; recorría la sala en toda su longitud y de allí pasaba al dormitorio, tras lo cual volvía sobre sus pasos, de regreso a la sala. Los hechiceros informaban que a veces se pasaba así horas; caminaba y caminaba hasta quedar exhausta. No hacía nada más que caminar a despecho de que Nuitari le había proporcionado libros de distinta temática y que iban de la doctrina religiosa hasta la poesía, de la filosofía a las matemáticas. Ni una sola vez había abierto siquiera un libro, comunicaban los magos; al menos, que ellos hubiesen visto.
El dios le había proporcionado otras formas de entretenimiento. Un tablero de khas descansaba sobre un pedestal en un rincón. Las piezas estaban cubiertas de polvo; nunca las había tocado. Comía poco, justo lo suficiente para conservar las fuerzas para caminar. Nuitari se alegraba de no haber hecho el gasto de poner una alfombra allí. A esas alturas la chica la habría desgastado hasta hacerle un agujero.
El dios de la magia negra habría podido deslizarse a través de la pared de haber querido y la habría pillado por sorpresa, pero decidió que no empezaría su relación de una forma tan hostil; así pues, quitó el poderoso cierre mágico de la puerta, llamó a ésta y pidió cortésmente permiso para entrar.
Mina no interrumpió su incansable ir y venir; como mucho, miró a la puerta, si acaso. Divertido, Nuitari abrió y entró en el cuarto. La chica no lo miró.
—Vete y déjame sola. He contestado a todas las absurdas preguntas que me has hecho y que estoy dispuesta a contestar. O si no, será mejor que le digas a tu señor que quiero verlo.
—Tus deseos son órdenes, Mina —contestó Nuitari—. El señor está aquí.
Mina dejó de caminar. No se sobresaltó ni pareció desconcertada en lo más mínimo. Lo miró a la cara audazmente, con gesto desafiante.
—¡Déjame marchar! —demandó y entonces añadió inesperadamente, en voz baja y apasionada-: O mátame.
—¿Matarte? —Nuitari se permitió abrir los cargados párpados, que siempre parecían entrecerrados—. ¿Tan malo es el trato que te he dado que deseas la muerte?
—¡No puedo estar confinada! —gritó Mina, y su mirada recorrió la estancia como si quisiera abrir un agujero a través de la sólida roca meramente con los ojos. Recobró el dominio de sí misma al instante. Se mordisqueó el labio y pareció lamentar su estallido.
»No tienes derecho a retenerme aquí —añadió.
—Ninguno —convino con ella Nuitari—. Claro que soy un dios y hago lo que quiero con los mortales, y al Abismo con tus derechos. Aunque ni siquiera yo voy por ahí matando inocentes, como hace Chemosh. He recibido informes acerca de sus Predilectos, como los llama él.
—Mi señor no los mata, sino que les otorga el don de la vida eterna —replicó Mina—, siempre jóvenes y hermosos. Les quita el miedo a la muerte.
—Tengo que reconocer que eso sí que lo hace —dijo Nuitari con sequedad—. Por lo que tengo entendido, una vez que uno está muerto el miedo a morir se reduce de manera considerable. Al menos, así se lo explicaste a Basalto y a Caele cuando intentaste seducirlos.
Mina le sostuvo la mirada, cosa que a Nuitari le resultaba desconcertante porque eran muy pocos los mortales o los dioses capaces de hacerlo. Se preguntó, con un destello de irritación, si esta muchachuela había sido tan osada con su madre.
—Les hablé de Chemosh —admitió Mina sin asomo de disculpa—. Eso es cierto.
—Ni Basalto ni Caele aceptaron tu oferta, sin embargo, ¿verdad?
—No —repuso Mina—. Te reverencian y te tienen un gran respeto.
—Digamos que les gusta el poder que les otorgo. A la mayoría de los hechiceros les gusta el poder y serían muy reacios a perderlo, ni aun a cambio de una «vida eterna» que, por lo que he observado, es más la muerte infundida de cierta calidez. Dudo que conviertas a muchos hechiceros al culto de tu señor.
—También lo dudo yo —dijo Mina, que sonrió.
La sonrisa le transformó el rostro, hizo que los ojos ambarinos resplandecieran, y Nuitari se sintió atraído hacia su cálido encanto. De hecho se sintió como si se deslizara hacia su interior, sintió que la calidez lo envolvía...
Se repuso con un sobresalto y contempló a la mujer con los ojos entrecerrados, escrutadoramente. ¿Qué poder poseía esa mortal que la hacía capaz de seducir a un dios con su sonrisa? Había visto mujeres mucho más atractivas que ella. Una de sus Túnicas Negras, una hechicera llamada Ladonna, había sido famosa por su belleza, muy superior a la de Mina. Con todo, tenía algo, incluso en ese instante, que lo turbaba profundamente.
—Compréndelo, mi señor, por favor. Tenía que intentar convertirlos, era la única posibilidad de poder escapar.
—¿Por qué quieres dejarnos, Mina? —inquirió Nuitari, que fingió sentirse dolido—. ¿Te hemos tratado mal de algún modo? Aparte de tenerte aislada, claro, y eso es por tu propia seguridad. Confieso que Basalto y Caele, los dos, están un poco locos. Caele, en especial, no es de fiar, aparte del hecho de que hay pergaminos y artefactos por todas partes que podrían dañarte. He intentado hacer tu estancia lo más agradable posible. Tienes todos esos libros para leer...
Читать дальше