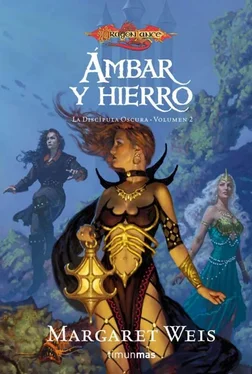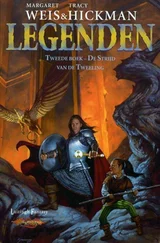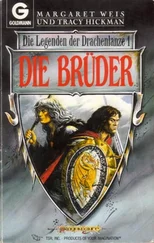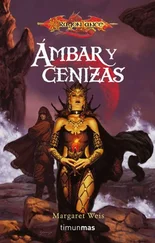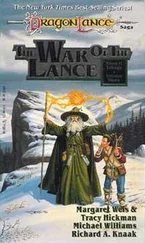Ella le asestó una mirada acusadora.
—No puedo dormir en esta jaula. Me paso la mitad de la noche paseando en un intento de agotarme...
—Tendrías que haberme dicho antes que sufrías de insomnio. Puedo ayudarte.
Asió la magia y obtuvo unos pétalos de rosa del éter. Siendo un dios, no necesitaba componentes de hechizos para que funcionara la magia, pero a los mortales les impresionaba eso.
—Realizaré un conjuro de sueño sobre ti. Deberías tumbarte, no vayas a caerte y hacerte daño.
—¡No te atrevas a usar tu inmunda magia conmigo! —gritó Mina, furiosa, al tiempo que se acercaba hacia él—. No voy a...
Nuitari lanzó al aire los pétalos de rosa, que cayeron alrededor de Mina mientras recitaba las palabras del conjuro de sueño, el mismo hechizo que le había echado antes.
Esta vez funcionó. A Mina se le cerraron los ojos; se tambaleó y después se desplomó en el suelo. Tendría moretones en las rodillas y en los codos y un buen golpe en la cabeza cuando despertara, pero él le había advertido que se tumbara.
Se arrodilló a su lado y la estudió.
Según todas las apariencias, estaba profundamente dormida, arropada por el encantamiento del conjuro.
Le pellizcó el brazo con fuerza para comprobar si fingía. Ella no reaccionó.
Nuitari se puso de pie y después, tras echar un último vistazo a la chica, salió del cuarto. Repasó mentalmente, una vez más, el informe realizado por Basalto y en el que había un fragmento destacado:
El sujeto, Mina, es inmune a la magia, pero con esta salvedad: ¡sólo es inmune si ignora que se está practicando magia con ella! Si se le lanza un hechizo sin su conocimiento, la magia —incluso la más poderosa— no surte efecto en ella. No obstante, si se le dice con anterioridad, entonces cae víctima de él inmediatamente sin hacer siquiera el menor intento de defenderse.
En los varios cientos de años de práctica de magia nunca había visto un sujeto como el que nos ocupa ahora, y tampoco mi colega hechicero.
Nuitari se detuvo delante de la puerta de Caele; el dios escudriñó a través de las paredes y vio al hechicero repantigado en la cama echando la siesta. Nuitati llamó a la puerta y pronunció el nombre del semielfo en tono perentorio. Contempló, divertido, que Caele despertaba con un sobresalto. Sofocando un bostezo, el hechicero fue a la puerta y la abrió.
—Señor —dijo—, estaba estudiando los hechizos...
—Entonces debes de tenerlos apuntados en la parte interior de los párpados —dijo el dios—. Toma, haz algo útil, lleva este libro a la biblioteca por mí.
Le lanzó el libro de conjuros encuadernado en blanco del hechicero Túnica Blanca.
El semielfo lo atrapó en el aire en un gesto instintivo.
Chispas azules y amarillas saltaron de la encuadernación blanca. Con un aullido, Caele dejó caer el libro de conjuros al suelo y luego se metió los dedos quemados en la boca.
Nuitari refunfuñó, giró sobre sus talones y se alejó.
Todo aquello era muy raro.
Chemosh se encontraba en las almenas de su castillo, ubicado en lo alto del acantilado; contemplaba, malhumorado, el Mar Sangriento mientras cavilaba diversas formas de vengarse de Nuitari, rescatar a Mina, robar la torre y conseguir las valiosas reliquias atesoradas en su interior. Concibió y después descartó varios planes y, tras mucho reflexionar, no tuvo más remedio que admitir que la perspectiva de alcanzar todos esos objetivos era poco menos que imposible. Nuitari era listo, el muy maldito. En la eterna partida de khas entablada entre los dioses, Nuitari se había anticipado a cada uno de sus movimientos y los había frustrado.
Chemosh observaba las olas que rompían en la costa rocosa. Debajo de esas olas Mina languidecía atrapada en la prisión de Nuitari. Chemosh ardía en un intenso deseo de descender al fondo del océano, entrar en la torre y arrebatarle a la joven, pero eludió la tentación. No le daría a Nuitari la satisfacción de mofarse de él. Haría que Nuitari lo pagara y conseguiría recuperar a Mina. Aún tenía que resolver cómo iba a hacerlo; Nuitari tenía todas las de ganar de momento.
Casi. Había una pieza en el tablero sobre la que nadie ejercía ningún control, una pieza que tal vez le daría la victoria a Chemosh.
El dios de la muerte repasaba un plan y otro plan cuando reparó en que una ola más grande que el resto se alzaba y avanzaba rápidamente hacia la costa.
—Krell —llamó al Caballero de la Muerte, que merodeaba por allí para atender obsequiosamente a su señor—. Zeboim viene a hacerme una visita.
Krell dio un salto en el aire; si el acero hubiera podido palidecer, el yelmo se habría quedado blanco.
—Mira esa ola —señaló Chemosh.
Zeboim se erguía grácilmente en lo alto de la gigantesca ola. El agua se enroscaba bajo sus pies descalzos, el cabello de la diosa ondeaba tras ella, la espuma del mar la vestía. Sostenía el viento en sus manos y lo proyectaba hacia adelante conforme se acercaba. Las ráfagas empezaron a sacudir el castillo.
—Podrías intentar esconderte en la bodega —sugirió Chemosh—, o en la cámara del tesoro o debajo de la cama, si consigues meterte. La mantendré ocupada. Será mejor que te des prisa...
No hacía falta que apremiara a Krell, porque éste ya corría hacia la escalera en medio de un escandaloso matraqueo metálico de la armadura.
La ola rompió sobre las almenas del Castillo Predilecto. El torrente de agua azul verdosa, teñida de rojo, habría empapado al dios que estaba allí de haber permitido éste que el agua lo tocara. Tal como eran las cosas, el mar formó remolinos alrededor de las botas y cayó por la escalera como una cascada. Chemosh oyó un bramido y un golpeteo metálico. La avenida de agua había arrastrado a Krell.
Zeboim bajó a las almenas con tranquilidad; con un ademán hizo retirarse al mar y lo mandó de nuevo a batir con furia interminable las rocas de la base del acantilado donde el dios se había construido su castillo.
—¿A qué debo el honor de tu visita? —preguntó suavemente Chemosh.
—¡Tienes el alma de mi hijo prisionera! —En los ojos azul-verdosos de Zeboim ardía la ira—. ¡Libéralo... ya!
—Lo haré, pero quiero algo a cambio. Entrégame a Mina —repuso fríamente Chemosh.
—¿Es que crees que llevo a tu preciada mortal en un bolsillo de aquí para allí? —increpó Zeboim—. No tengo ni idea de dónde se halla tu muchachuela. Ni me importa.
—Pues debería importarte —dijo el dios—. Tu hermano retiene a Mina contra su voluntad. Devuélveme a Mina y liberaré a tu hijo... si es que quiere marcharse.
—Se marchará —aseguró Zeboim—. Él y yo tuvimos una pequeña charla. Está preparado para seguir adelante. —Reflexionó sobre la negociación—. Entrégame a ese desgraciado de Krell —pronunció el nombre como si lo moliera entre los dientes—, y cerraremos el trato.
—Sólo si me entregas a ese incordiante monje de Majere —adujo Chemosh al tiempo que sacudía la cabeza—. Sin embargo, lo primero es lo primero. Tienes que devolverme a Mina. Tu hermano la tiene encerrada en la Torre de la Alta Hechicería, en el fondo del Mar Sangriento.
—Rhys Alarife no es un monje de Majere —gritó Zeboim, ofendida—. Es mi monje y está apasionadamente dedicado a mí. Me adora. Haría cualquier cosa por mí. De no haber sido por él y su fiel entrega a mí, mi hijo seguiría prisionero de ese... —Zeboim hizo un alto cuando lo último que había dicho Chemosh se abrió paso en su mente.
»¿Cómo que la Torre de la Alta Hechicería del Mar Sangriento? —barbotó—. ¿Desde cuándo?
—Desde que tu hermano restauró la torre que se alzaba antiguamente en Istar. Su recién construida torre está ahora en el fondo del Mar Sangriento.
Читать дальше