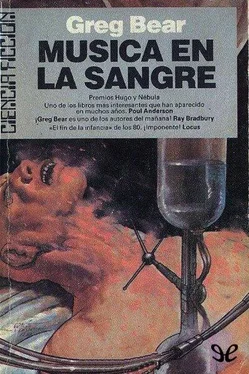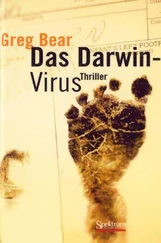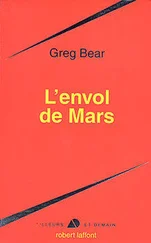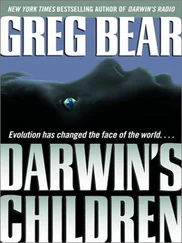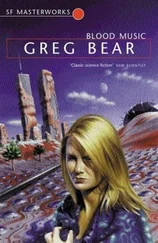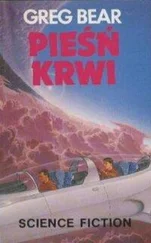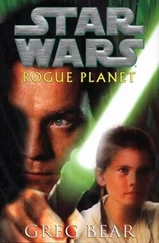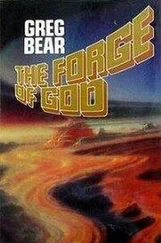El cielo brillaba allá arriba. La arena se contraía a sus pies, la superficie se alborotaba y cuarteaba.
Y, en un confuso momento, ella estaba en dos sitios a la vez. Estaba con ellos — e la habían llevado, e incluso ahora podía hablar con su madre y hermanos, y con Cary y sus amigos…
Y estaba sobre la movediza arena, rodeada de los temblorosos vestigios del montículo de los pilares y del picudo poliedro. Las estructuras se desmoronaban, como si estuvieran hechas de arena de la playa, que al secarse se desploman al sol.
Luego la sensación pasó. Ya no sentía náuseas. El cielo era azul, aunque algunas de sus partes hacían daño a la vista.
La manta cayó al suelo y se hizo indistinguible del polvo y de la arena.
Se puso en pie y se sacudió la tierra.
La isla de Manhattan estaba tan plana y vacía como una gran llanura. Hacia el sur, las nubes grises se espesaban y oscurecían. Se dio la vuelta. En el lugar donde había estado el cilindro yacían ahora docenas de cajas llenas de latas de conserva variadas. Sobre la caja más cercana, encontró un abrelatas.
—Piensan en todo —dijo Suzy McKenzie.
A los pocos minutos, la lluvia empezó a caer.
Telofase
Febrero, el año siguiente
Camusfearna, Gales El invierno de ardiente nieve había sido muy duro en Inglaterra. Esa noche, nubes negras como de terciopelo ensombrecían las estrellas desde Anglesey hasta Márgate, dejando algunas áreas luminosas verdeazuladas sobre la tierra y el mar. Cuando los copos llegaban al agua, se extinguían inmediatamente. Se amontonaban en una capa brillante sobre la tierra que latía como si fuera de rescoldos si alguien la pisaba.
Para luchar contra el frío, los calentadores eléctricos, los termostatos y las calderas habían demostrado su insuficiencia. Las estufas catalíticas que ardían con gas blanco eran populares hasta que se terminaron; luego hubo una gran demanda, porque las máquinas que las construían se habían estropeado.
Las antiguas estufas de carbón y los braseros fueron de sempolvados.
Inglaterra y Europa se hundían rápida y si lenciosamente en un tiempo anterior, más oscuro. Era inútil protestar; las fuerzas que operaban eran, para la ma yoría, insondables.
La mayor parte de las casas y edificios simplemente seguían fríos.
Sorprendentemente, el número de persona; enfermas o moribundas continuó su declinar, tal como había venido sucediendo a lo largo del año.
No hubo estallidos virulentos de epidemias. Nadie sabía el porqué.
Las industrias del vino, cerveza y licores no daban abasto. Las panaderías alteraron radicalmente su línea de productos, y la mayoría se decantaron hacia la producción de pasta y de panes sin levadura. Los organismos microscopicos del mundo entero habían cambiado con el clima, tan impredecible como la maquinaria y la electricidad.
En Europa Oriental y en Asia había hambre, lo cual abundaba en (o confirmaba)
las ideas sobre los actos de Dios. Las mayores cornucopias del mundo ya no existían, y los mercados eran escasamente abastecidos.
La guerra no era una opción. Las radios, los camiones y automóviles, los misiles y las bombas tampoco eran seguros. Unos cuantos países de Medio Oriente se las arreglaron dividiéndose en tribus, pero sin mucho entusiasmo. El clima también allí había cambiado, y durante semanas, nieve ardiente cayó sobre Damasco, Beirut y Jerusalén.
El hecho de llamarle el invierno de la nieve ardiente resumía todo lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo; con esa expresión no se referían solamente al clima.
El Citroen de Paulsen-Fuchs circulaba por la irregular carretera de un único carril; las cadenas de las ruedas chirriaban. Conducía con cuidado, apretando poco el acelerador, frenando poco a poco en una inclinada cuesta, intentando conseguir que la máquina no se estropeara de una vez. En el asiento de al lado, llevaba una cesta de picnic cargada de novelas de misterio y una bolsa que contenía una botella.
Pocas máquinas seguían funcionando debidamente. Pharmek había sido clausurado durante seis meses debido a graves problemas de mantenimiento. Al principio, se había llevado personal para sustituir a las máquinas, pero pronto se había hecho manifiesto que las fábricas no pueden operar solamente con personas.
Se detuvo junto a un poste de madera y bajó el cristal de su ventanilla para ver bien la señalización de las direcciones. Camusfearna, declaraba un letrero grabado a mano; a dos kilómetros, todo recto.
Todo Gales parecía recubierto de una espuma marina fosforescente. Del negro cielo descendían galaxias de copos brillantes, cargados de una misteriosa luz.
Subió el cristal de la ventanilla y miró los copos caer sobre el cristal delantero, que destellaban al ser alcanzados y apartados por el limpiaparabrisas.
No llevaba encendidos los faros, aunque la noche había caído hacía rato. Veía gracias al resplandor de la nieve. La calefacción iba mal, e intentó ir más deprisa.
Quince minutos después, dobló a la derecha por una carretera estrecha de gravilla y bajó hacia Camusfearna. La pequeña ensenada tenía sólo cuatro casas y un reducido embarcadero, ahora cubierto de hielo. Las casas, con sus cálidas luces amarillas, eran claramente visibles a través de la nieve, pero el océano, más allá, estaba tan negro y vacío como el cielo.
La última casa del lado norte, había dicho Gogarty. Se equivocó de camino, rodó ásperamente sobre el césped y la hierba helada, y retrocedió de nuevo hasta la carretera.
No había hecho nada ni la mitad de demencial en los últimos treinta años. El motor del Citroen carraspeó, gruñó y se paró en seco a escasamente diez metros del estrecho y viejo garaje. El resplandor de la nieve era como un remolino de ensueño.
La morada de Gogarty era un muy viejo chalet de piedra blanca lavada, con forma de ladrillo, de dos pisos, cubiertos de un tejado de pizarra. En el lado norte de la casa había sido arreglado un garaje, de paredes metálicas con encuadre de madera también pintada de blanco. La puerta del garaje se abrió, añadiendo un cuadrado amarillo anaranjado al verdeazulado del resto del conjunto. Paulsen— Fuchs sacó la botella de su bolsa, se la metió bajo el abrigo y salió del coche, mientras sus botas al pisar producían pequeñas olas de presión sobre la nieve.
—Por Dios —dijo Gogarty saliéndole al encuentro—. No esperaba que te arriesgaras a viajar con este tiempo.
—Sí, bueno —dijo Paulsen-Fuchs—. La locura de un viejo aburrido, ¿no?
—Entremos. Tengo un fuego encendido, —gracias a Dios que aún arde la madera! Y té caliente, café, lo que quieras.
—¡Whisky irlandés! —exclamó Paulsen-Fuchs, frotándose las manos.
—Bueno, —dijo Gogarty abriendo la puerta—, esto es Gales, y el whisky escasea en todas partes. No tengo nada de eso, lamentablemente.
—He traído el mío —aclaró Paulsen-Fuchs, sacando la botella de Glenlivet del bolsillo interior de su abrigo—. Muy escaso, muy caro.
Las llamas chisporroteaban y oscilaban alegremente en el hogar de piedra, supliendo a la incierta luz eléctrica. El interior del chalet estaba lleno de escritorios —tres de ellos en la habitación principal—, de estanterías cargadas de libros y de un computador a pilas. «No ha funcionado desde hace tres meses», dijo Gogarty refiriéndose a él. Había también un estante cargado de conchas marinas y de peces embotellados, un antiguo sofá rosa de terciopelo, una máquina de escribir Olympia manual —que ahora valía una pequeña fortuna— y una mesa de dibujo casi escondida bajo cianotipos desplegados. Las paredes estaban decoradas con grabados enmarcados de flores del siglo XVIII.
Читать дальше