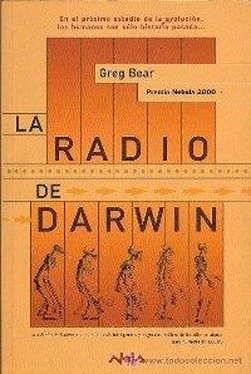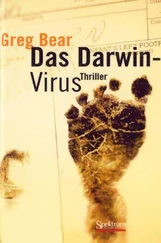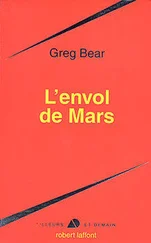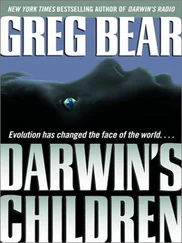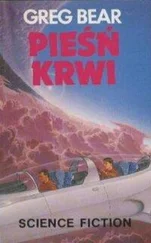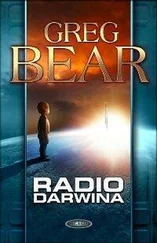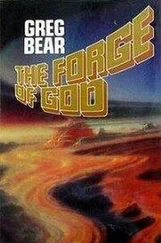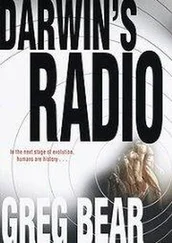Grez Bear
La radio de Darwin
Dedicado a mi madre, Wilma Merriman Bear, 1915–1997.
PRIMERA PARTE
EL INVIERNO DE HERODES
1
Los Alpes, cerca de la frontera de Austria con Italia
AGOSTO
El pesado cielo de la tarde se extendía sobre las grises y negras montañas como un telón de fondo, del color pálido de los ojos de un perro Husky.
Con los tobillos doloridos y la espalda irritada por un lazo de la cuerda de nailon mal situado, Mitch Rafelson siguió tras la rápida figura femenina de Tilde por el borde entre el blanco glaciar y la nieve virgen recién caída. Entremezclados con las rocas heladas de la vertiente, columnas y picos de hielo viejo habían sido esculpidos por el calor de verano hasta formar afiladas cuchillas de color lechoso.
A la izquierda de Mitch, las montañas se elevaban sobre el desorden de peñascos negros que flanqueaban la quebrada rampa de la vertiente de hielo. A la derecha, bajo el resplandor del sol, el hielo se alzaba con brillo cegador hasta la perfecta catenaria del anfiteatro glacial.
Franco se encontraba a unos veinte metros en dirección sur, oculto por el borde de las gafas protectoras de Mitch. Mitch podía oírle pero no verle. Algunos kilómetros detrás, también fuera de la vista, se hallaba el vivac de fibra de vidrio y aluminio, naranja brillante, donde habían realizado su última parada de descanso. No sabía a cuantos kilómetros estaban del último refugio, cuyo nombre había olvidado; pero el recuerdo del sol brillante y del té caliente en la sala, el Gaststube , le devolvió algunas fuerzas. Cuando esta prueba terminase, se sentaría en el Gaststube con otra taza de té fuerte, y daría gracias a Dios por sentirse caliente y estar vivo.
Se estaban aproximando a la pared de roca y a un puente de nieve sobre una fosa excavada por el agua del deshielo. Esos torrentes, ahora congelados, se formaban durante la primavera y el verano, y erosionaban los márgenes del glaciar. Más allá del puente, pendiendo de una hendidura en la pared con forma de U, se alzaba algo similar a un castillo de gnomos vuelto del revés, o a un órgano esculpido en el hielo: una cascada congelada que se desparramaba en numerosas y gruesas columnas. Trozos de hielo desprendido y restos de nieve se amontonaban en torno al blanco sucio de la base; el sol hacía brillar la parte superior, blanca como la nata.
Franco se hizo visible, como surgiendo de entre la niebla, y se unió a Tilde. Hasta ese momento se habían mantenido a la altura del glaciar. Ahora, al parecer, Tilde y Franco se disponían a escalar el órgano.
Mitch se detuvo un momento y extendió el brazo para sacar su piolet. Se alzó las gafas protectoras, se agachó y se dejó caer sentado sobre el suelo, con un gruñido, para comprobar sus crampones. Los trozos de hielo de entre los ganchos cedieron a la presión de su navaja.
Tilde retrocedió unos metros para hablarle. Mitch alzó la cabeza para mirarla, las cejas, oscuras y gruesas, se le juntaron sobre la nariz respingona; los ojos, verdes y redondos, le parpadeaban por el frío.
—Esto nos ahorra una hora —dijo Tilde, señalando el órgano—. Es tarde. Nos has retrasado. —El inglés fluía preciso de sus finos labios, con un seductor acento austriaco. Su cuerpo era delgado y bien proporcionado; cabello rubio pálido oculto por un gorro Polartec de color azul; cara de elfo, con ojos claros de color gris. Era atractiva, pero no el tipo de Mitch; aún así, habían sido amantes ocasionales antes de la llegada de Franco.
—Te dije que llevaba ocho años sin escalar —repuso Mitch.
Franco estaba demostrando tener mucha práctica. El italiano se apoyaba en su piqueta, cerca del órgano.
Tilde lo pesaba y medía todo, elegía sólo lo mejor y descartaba la segunda opción. No obstante, nunca cortaba los lazos, por si llegaba el caso de que antiguas relaciones pudiesen resultar útiles. Franco tenía la mandíbula firme, dientes blancos, cabeza rectangular, el pelo oscuro y grueso rapado por los lados, nariz aguileña, piel olivácea, hombros anchos, brazos musculosos y buenas manos, muy fuertes. No era lo bastante listo como para manejar a Tilde, pero tampoco era tonto. Mitch podía imaginarse a Tilde saliendo de su espeso bosque austriaco atraída por la posibilidad de acostarse con Franco, claro sobre oscuro, como las capas de una tarta. Curiosamente, esta imagen no le producía ninguna sensación. Tilde hacía el amor con un rigor mecánico que había engañado a Mitch durante un tiempo, hasta que comprendió que ella simplemente repetía los movimientos, uno tras otro, como una especie de ejercicio intelectual. Comía del mismo modo. Nada la emocionaba profundamente; no obstante, en ocasiones podía ser muy ocurrente y tenía una sonrisa encantadora, que fruncía los extremos de esos labios finos y precisos.
—Debemos descender antes de la puesta de sol —dijo Tilde—. No sé lo que hará el tiempo. Son dos horas hasta la cueva. No está muy lejos, pero es una ascensión difícil. Si tenemos suerte, tendrás una hora para inspeccionar lo que hemos encontrado.
—Haré todo lo que pueda —dijo Mitch—. ¿A qué distancia estamos de las rutas turísticas? Hace horas que no veo ninguna señal roja.
Tilde se quitó las gafas para limpiarlas y le sonrió brevemente, sin calidez.
—No hay turistas aquí arriba. Incluso la mayoría de los buenos escaladores se mantienen lejos. Pero sé lo que hago.
—Diosa de la nieve —dijo Mitch.
—¿Qué esperabas? —contestó, tomándolo como un cumplido—. He escalado aquí desde que era niña.
—Todavía eres una niña —dijo Mitch—. ¿Veinticinco, veintiséis?
Tilde nunca le había confesado su edad a Mitch. Ella le observó como si fuese una joya que quizá reconsideraría comprar.
—Tengo treinta y dos. Franco tiene cuarenta, pero es más rápido que tú.
—Franco se puede ir al infierno —respondió Mitch sin ira.
Tilde sonrió de medio lado, divertida.
—Hoy estamos todos un poco raros —dijo, alejándose—. Incluso Franco lo siente. Pero otro Hombre de los Hielos… ¿Cuánto podría valer?
La sola idea dejó a Mitch sin respiración, y eso era lo que menos necesitaba en ese momento. La emoción se desvaneció mezclándose con el agotamiento.
—No lo sé —repuso.
Le habían abierto sus corazoncitos mercenarios en Salzburgo. Eran ambiciosos, pero no estúpidos; Tilde estaba absolutamente segura de que su hallazgo no era simplemente otro cadáver de alpinista. Ella debería saberlo. A los catorce años había ayudado a transportar dos cuerpos que habían sido escupidos de la lengua del glaciar. Uno de ellos tenía más de cien años.
Mitch se preguntó qué sucedería si realmente habían encontrado un auténtico Hombre de los Hielos. Tilde, estaba seguro, no sabría a la larga cómo manejar la fama y el éxito. Franco era lo bastante impasible para arreglárselas, pero Tilde, a su modo, era frágil. Como un diamante: podía cortar el acero, pero si se le golpeaba desde el ángulo equivocado se podía hacer pedazos.
Franco podría sobrevivir a la fama, pero ¿sobreviviría a Tilde? A pesar de todo, a Mitch le caía bien Franco.
—Quedan otros tres kilómetros —le dijo Tilde—. Vamos.
Tilde y Franco le enseñaron cómo escalar la cascada helada.
—Sólo fluye en pleno verano —dijo Franco—. Ahora lleva un mes helada. Observa la forma en que se congela. Es resistente aquí abajo. —Golpeó el hielo gris pálido de la masiva base del órgano con su piolet. El hielo resonó y saltaron unas cuantas esquirlas—. Pero es verglas, montones de burbujas, más arriba… blando. Se desprenden trozos grandes si lo golpeas mal. Alguien puede resultar herido. Tilde podría cortar algunos peldaños, tú no. Sube entre Tilde y yo.
Читать дальше