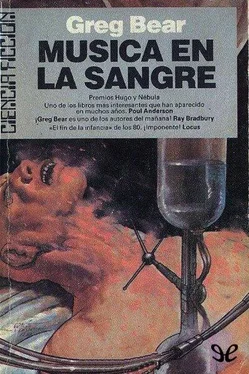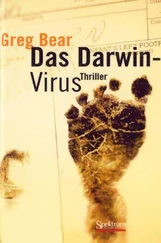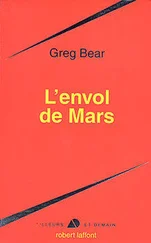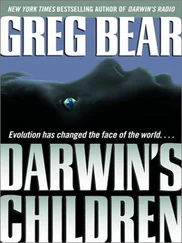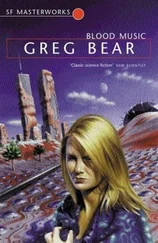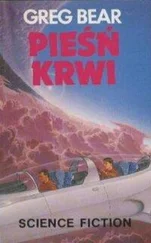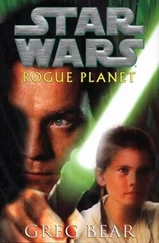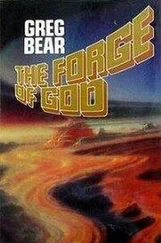April asintió.
—Sí, ¿Pero qué clase de tornado? John aguzó la vista y se frotó los ojos.
—Más ancho por abajo, y con todo tipo de puntas saliendo hacia afuera como rayos, pero no brillaban. Como sombras de rayos.
—Exacto —dijo John—. Luego desaparecerían.
—Un tornado bailando, quizá —sugirió April.
—Sí —dijeron los gemelos.
—Vi trenes y discos que entraban y salían, bajo el tornado —continuó ella—. ¿Y vosotros?
Los hermanos movieron la cabeza al unísono.
—Y sobre las colinas, luces que se movían, como si fueran luciérnagas que volaban hacia el cielo. —Tenía otra vez aspecto exaltado, y miraba hacia el fuego soñadora. John apoyó la cabeza en las manos y continuó meneándola.
—No era real —dijo.
—No, claro. No era real en absoluto. Pero debe haber alguna relación con lo que hizo mi hijo.
—Mierda —dijo John.
—No —dijo Jerry—. Yo la creo.
—Si empezó en La Jolla y se ha extendido por todo el país, entonces ¿dónde es más antiguo y está más establecido?
—En La Jolla —dijo Jerry, mirándola expectante—. ¡Quizá empezó en la Universidad de California del Sur! April dijo que no con la cabeza.
—No, en La Jolla, donde mi hijo vivía y trabajaba. Pero se extendió rápidamente por encima y por debajo de la costa. De modo que está uniforme quizá hasta San Diego, y ese lugar constituye el centro.
—Qué gilipollez —dijo John. April continuó.
—No podemos llegarnos hasta La Jolla, con todo eso por en medio. Y yo he venido aquí para estar con mi hijo.
—Está más loca que una cabra —dijo John.
—No sé por qué ustedes, caballeros, se salvaron —dijo April—. Pero es obvio por qué me he salvado yo.
—Por que usted es su madre —dijo Jerry, riendo y moviendo la cabeza como si hubiera logrado una importante deducción.
—Exactamente —dijo April—. Así que, caballeros, mañana volveremos sobre la colina, y si lo desean, pueden unirse a mí, pero iré yo sola si se da el caso, para reunirme con mi hijo. Jerry se calmó.
—April, eso es una locura. ¿Qué pasa si resulta ser extremadamente peligroso, como una gran tormenta eléctrica o una planta nuclear descompuesta?
—No hay grandes plantas nucleares en Los Angeles —dijo John—. Pero Jerry tiene razón. Es una locura estúpida el pretender meterse en aquel infierno.
—Si mi hijo está allí, no sufriré daño —dijo April. Jerry atizó el fuego vigorosamente.
—Yo la llevaré —dijo—. Pero no me meteré ahí con usted.
John lanzó a su hermano una mirada dura y grave.
—Estáis pirados los dos.
—Si no, puedo ir andando —dijo April, decidida.
Jerry estaba de pie con los brazos en jarras, mirando a su hermano con resentimiento y a April Ulam, mientras caminaban hacia el camión. Una dulce niebla rosada salía de la hondonada de Los Angeles y se elevaba hasta la altura de los árboles sobre Fort Tejón, filtrando la luz de la mañana y eliminando las sombras, fantasmagóricamente.
—¡Eh! —dijo John—. Maldita sea, qué pasa! No me dejéis. —Se puso a correr tras ellos.
El camión recorría las alturas de las colinas sobre la desierta autopista, y ellos miraban hacia el remolino de allí abajo. Tenía un aspecto muy distinto a la luz del día.
—Es como lo que siempre soñasteis, todo liado y a la vez —dijo Jerry mientras conducía resueltamente.
—No es una mala descripción —asintió April—. Un tornado de sueños. Quizá sean los sueños de todo el mundo que han sido asimilados por el cambio.
John puso ambas manos sobre el parabrisas y miró fijamente hacia abajo de la carretera.
—Queda como una milla —dijo—. Luego tenemos que parar.
Jerry asintió con un rápido movimiento de cabeza. El camión disminuyó su velocidad.
A menos de siete kilómetros por hora, se acercaron a una cortina de vapores verticales de niebla movediza. La cortina se alargaba a varias docenas de pies por encima de la carretera y hacia cada lado, ondulándose alrededor de vagas formas anaranjadas que pudieron ser anteriormente edificios.
—Jesús, Jesús —decía John.
—Alto —dijo April. Jerry detuvo el camión. April miró firmemente a John hasta que éste abrió la puerta y bajó para que ella pudiera salir. Jerry puso el punto muerto y echó el freno de mano, luego salió por el otro lado.
—Ustedes, caballeros, están echando de menos a seres queridos, ¿no es así?
—preguntó April alisándose su andrajoso vestido. El remolino rugía a lo lejos como un huracán, rugía y silbaba, y desprendía una especie de lluvia enlodada.
John y Jerry asintieron.
—Sí, mi Vergil está ahí, sé que está, ellos deben estar ahí también. O podemos llegar hasta donde están desde allí.
—Eso es una locura absurda —dijo John—. Mi mujer y mi chaval no pueden estar ahí.
—¿Por qué no? ¿Están muertos? John la miró fijamente.
—Usted sabe que no. Yo sé que mi hijo no ha muerto.
—Usted es bruja —dijo Jerry, en tono menos acusador que admirativo.
—Algunos han dicho eso de rní. El padre de Vergil lo dijo antes de abandonarme. Pero vosotros lo sabéis, ¿verdad?
John se puso a temblar. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Jerry miraba hacia la cortina con una mueca indefinida.
—¿Están ahí, John? —preguntó a su hermano.
—No lo sé —dijo John, sorbiendo y secándose la cara con el brazo.
April se dirigió hacia la cortina.
—Gracias por su ayuda, caballeros —dijo. Al entrar, se puso borrosa como una mala imagen televisiva, y luego se desvaneció.
—¡Mira eso! —dijo John, tembloroso.
—Tiene razón —dijo Jerry—. ¿No lo sientes?
—¡No lo sé! —gimió John—. Cristo, hermano, no lo sé.
—Vamos a buscarles —dijo Jerry, cogiendo a su hermano de la mano. Tiró de él levemente. John se resistía. Jerry volvió a tirar con más fuerza.
—De acuerdo —dijo John, más tranquilo—. Juntos. El uno al lado del otro, bajaron unos cuantos metros de autopista y se adentraron a través de la cortina.
Sintió un calambre en la pierna al llegar a la planta ochenta y dos. Se retorció y gritó, cayendo por las escaleras y dándose un golpe en la cabeza con la barandilla. Se hizo daño con el borde de un peldaño justo bajo la rótula. Se le cayeron la linterna y la radio sobre el descansillo de cemento. La botella de agua golpeó contra dos escalones y se reventó, empapándola y derramándose toda mientras la miraba, paralizada por el pánico. Parecieron pasar horas —aunque probablemente sólo fueron unos minutos— antes de que pudiera levantarse de allí. Se tumbó de espaldas, con los ojos borrosos por las ganas de llorar y el no quedarle más lágrimas.
Con un chichón en la frente, una pierna que casi no podía mover, poca comida y sin agua; asustada, dolorida, y con treinta pisos todavía por subir. La linterna parpadeó y se apagó, dejándola en completa oscuridad. «Mierda», gritó. Su madre deploraba esa palabra todavía más que tomar el nombre de Dios en vano. Como no eran una familia particularmente religiosa, esa era una infracción menor, sólo odiosa si se profería frente a personas que podían ofenderse. Pero decir «mierda» era lo último, una muestra de malas maneras, mala educación o simplemente una recapitulación ante los más bajos instintos.
Suzy intentó levantarse y volvió a caer, con un horrible dolor de nuevo en la orilla. «Mierda, mierda, MIERDA!», gritó de nuevo. «Ponte mejor, por favor, ponte mejor». —Trató de frotarse la rodilla, pero sólo logró que le doliera más.
Tanteó alrededor buscando la linterna y la encontró. La sacudió y consiguió que se encendiera de nuevo, y para tranquilizarse dirigió el haz hacia las láminas marrones y blancas y hacia los filamentos que todavía no la habían alcanzado.
Читать дальше