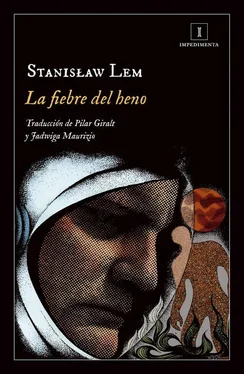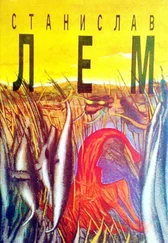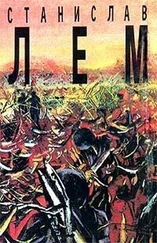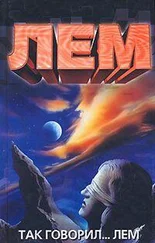—Lo ignoro. Tal vez sí. Se nos considera una especie de chimpancés teledirigidos por computadores terrenos. Un programa y un plan. Un máximo de orden como estigma de la civilización, cuyo polo opuesto está aquí. —Señalé la primera plana del diario, con la foto de la escalera de Roma—. No creo que sea cierto. Pero aunque lo fuese… en Marte solo habríamos dependido de nosotros mismos. Yo sabía desde el principio que mi dolencia pendería sobre mí como una espada de Damocles, pues durante seis semanas al año, cuando florecen las gramíneas, no sirvo para nada. Claro que en Marte no crece la hierba, lo cual es un hecho incontrovertible. Y mis superiores pensaban lo mismo; sin embargo, al final esta especie de catarro fue lo que me condenó a la reserva. Mis posibilidades se esfumaron.
—¿Su dolencia le impidió viajar a Marte?
—Sí.
—¿Pero continuó en la reserva?
—No.
—Aut Caesar, aut nihil?
—Como prefiera.
Retiró las manos de la rodilla y se arrellanó aún más en su silla de tijera. Entornó los ojos y pareció concentrarse en mí. Movió las cejas y sonrió ligeramente.
—¡Volvamos a la Tierra! Así que todos estos tipos eran alérgicos…
—Casi todos. En un caso no pudimos probarlo. Hay alergias de todo tipo, sobre todo al polen de las gramíneas, y también está el asma…
—Y volviendo a lo de antes. ¿Puede saberse cuándo tuvo usted miedo? Ha mencionado hace un momento que…
—Recuerdo en concreto dos ocasiones. Una fue en el restaurante del hotel, cuando llamaron al teléfono a un tal señor Adams. Adams es un apellido muy corriente y supuse que se referían a otro, pero durante unos instantes tuve la impresión de que no se trataba de una casualidad.
—¡Así que creyó que llamaban al muerto al teléfono!
—No exactamente, pero sí que pensé que aquel era un punto de inflexión. Que se trataba de una contraseña para llamar mi atención sin que ninguno de los presentes advirtiera nada.
—¿No se le ocurrió que podía ser alguien de su equipo?
—No, imposible. Tenían estrictamente prohibido ponerse en contacto conmigo, fueran cuales fuesen las circunstancias. De haber ocurrido algo que imposibilitara que continuáramos nuestra misión, como que se hubiera declarado la guerra, por ejemplo, Randy, el jefe de la operación, se habría reunido conmigo. Pero solo en casos como ese.
—Perdone que le insista, pero me parece importante. Dice que llamaron a un tal Adams. Pero si el que le mandó llamar se refería a usted, ¿no significaría esto que estaba enterado de su juego y se lo hacía saber, ya que usted no respondía al nombre de Adams?
—¡Pues claro! Es probable que me asustara por este motivo. Incluso sentí deseos de ir al teléfono.
—¿Por qué?
—Para tener el primer contacto con…, con los que están al otro lado. Eso era mejor que nada.
—Comprendo, pero no fue.
—No. El Adams a quien llamaban se encontraba allí.
—¿Y la segunda vez?
—Fue poco después, en Roma. Estaba en el hotel, de noche. Ocupaba la misma habitación en la que había muerto Adams mientras dormía. Muy bien, déjeme aclararle algo, con carácter previo. Cuando pensaron en mí, dudaron sobre qué papel asignarme; yo no tenía que seguir necesariamente los pasos de Adams. También estaban los otros. Pero en un momento dado, durante las deliberaciones, dije algo en favor de Adams y la cuestión quedó zanjada…
Me interrumpí al ver que sus ojos lanzaban chispas.
—Me lo imagino. Ni la locura, ni el mar, ni tampoco la autopista, sino simplemente un apartamento seguro y cerrado: soledad, confort y la muerte, ¿no es así?
—Tal vez, pero entonces no pensé en esto. Todos creyeron que había elegido su ruta porque esperaba encontrar la pista de las sensacionales revelaciones que estaban en su poder y que decía haber ocultado, pero no es toda la verdad. Aquel hombre me resultaba simpático.
Aunque me había lanzado una pulla con su «Aut Caesar, aut nihil» , yo seguía siendo más comunicativo que de costumbre porque le necesitaba mucho. No podía decirle en qué momento esta historia me había absorbido irremisiblemente. Al principio consideré la renuncia a la propia identidad como una rutina a la que debía ceñirme y que era parte integrante de este riesgo. Ignoraba cuándo había sido captado de lleno por este asunto, que desde entonces no dejaba de rehuirme. Creía en el peligro anunciado, existían pruebas de que no era ilusorio y yo había estado a punto de rozarlo, pero al final resultó ser una quimera. No me había alcanzado. Representé a Adams lo mejor que pude, pero no compartí su destino, no lo viví, y por eso lo ignoraba todo. Quizá las palabras de Barth me habían impresionado tanto porque se acercaban mucho a la verdad. Kerr, un freudiano, colega de Fitzpatrick, habría dicho seguramente que yo me lo había jugado todo a una carta porque prefería morir a experimentar una derrota, o mejor dicho, porque ya había sido derrotado al elegir a Adams, y habría inscrito toda la acción en el esquema freudiano del complejo de Tánatos. Es indudable que habría dicho esto. No importaba. Mi petición de ayuda a este científico francés equivalía a una infracción de las leyes del alpinismo: me apartaba para dejarme izar por el primero en la cuerda, pero era mejor esto que un fracaso total. No quería ni podía renunciar como alguien a quien se le ha cerrado la puerta definitivamente.
—Unas palabras más sobre el método. —La voz de Barth me devolvió a la realidad—. Primero habría que definir la cantidad matemática de las víctimas. Analizar la serie. En esto ha sido usted muy arbitrario.
—¿De veras? ¿Por qué?
—Porque los casos no se han clasificado por sí solos, sino que usted los ha separado en dos grupos: los importantes y los que ha juzgado insignificantes. Ha tomado la locura y la muerte como determinantes, o al menos la locura, aunque no condujera a la muerte. Le ruego que compare las conductas de Swift y de Adams. Swift perdió la cordura de forma ostensible, y en cambio usted no supo que a Adams le atormentaban las alucinaciones hasta que tuvo conocimiento de las cartas que escribió a su mujer. ¿Cuántos casos pudo haber en los que usted ignoró esta circunstancia?
—Perdone —repliqué—, pero eso es algo inevitable. Lo que nos reprocha es el clásico dilema que se produce cuando uno se embarca en la investigación de un fenómeno desconocido. Para poder diferenciarlo con exactitud de otros fenómenos aparentemente similares, es preciso conocer la causalidad, y para conocer la causalidad es preciso diferenciar con exactitud los fenómenos.
Me miró con franca simpatía.
—¡Ah! ¡De modo que también conoce este lenguaje! Pero no lo habrá aprendido de sus detectives, ¿verdad?
No contesté. Él se frotó la barbilla.
—Sí, tal es efectivamente el clásico dilema de la inducción. Hablemos, pues, de los hechos eliminados. De las pistas que usted ha desechado por falsas. ¿Hubo pistas muy prometedoras que consideró preciso abandonar?
Ahora fui yo quien le miró apreciativamente.
—Sí. Una era especialmente interesante; esperábamos mucho de ella. Casi todas las víctimas americanas pasaron, antes de viajar a Italia, por la clínica de un tal doctor Stella. ¿Ha oído hablar de él?
—No.
—Se dicen de él cosas de lo más dispares: muchos lo consideran un médico excelente; otros, un simple charlatán. A sus pacientes reumáticos los enviaba a tomar los baños sulfurosos a Nápoles.
—¡Vaya!
—Yo también me emocioné cuando lo supe, pero finalmente la pista resultó infructuosa. El doctor Stella opinaba que los baños sulfurosos cercanos al Vesubio son los mejores, aunque en Estados Unidos tenemos muchos manantiales así. Los pacientes que resolvieron hacer este viaje fueron los menos. No es cierto que los americanos seamos tan despilfarradores como nos pintan. Cuando un paciente decía que no podía permitirse ir al Vesubio, Stella lo enviaba a un balneario americano. Investigamos a todas estas personas. Se acercaban al centenar, y todas gozaban de buena salud, es decir, cuando las evaluamos tenían más o menos el mismo reumatismo que antes de iniciar el tratamiento. La cuestión es que no encontramos ningún caso mortal según el patrón italiano. A estos pacientes de Stella no les ocurrió nada inusual. Cierto que algunos murieron, pero en la cama, de un ataque cardíaco o de cáncer.
Читать дальше