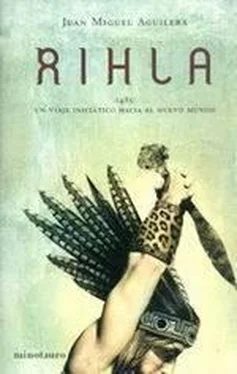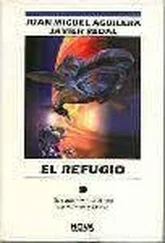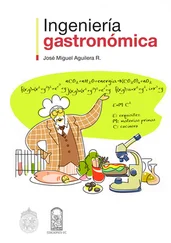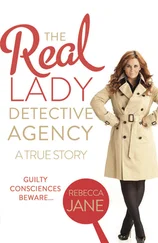Lisán miraba a un lado y a otro, fascinado por aquel complejo mundo que lo rodeaba como un calidoscopio de imágenes multicolores y sonidos cambiantes. El constante rumor de los remos al entrar y salir del agua, las brillantes pirámides cubiertas de estuco, pintadas en tonos de rojo y azul, que se extendían como atalayas por el lago.
En las orillas había hombres que cazaban pájaros con redes tensadas en un marco de madera. Y pescadores que ensartaban a los peces lanzando sus jabalinas hacia el agua. Algunas canoas iban cargadas hasta los topes de excremento humano, lo recogían de las letrinas del camino y lo transportaban hacia la ya cercana ciudad. Sac Nicte le explicó que era para usarlo como abono y para curtir las pieles.
La calzada se interrumpió de pronto al pie de un fuerte con dos torres, cada una rodeada por un muro de doce codos de altura. Se detuvieron.
– ¿Qué sucede ahora? -preguntó Lisán.
– Creo que es aquí donde son recibidos los héroes -dijo Sac Nicte.
Las puertas del fuerte se abrieron y una multitud de nobles vestidos suntuosamente salió a recibir a su señor, acompañados por sacerdotes con capuchas blancas y braseros con carbones encendidos para iluminar su paso. Colocaron unas alfombras junto a la litera de Ahuítzotl; éste desmontó y caminó sobre ellas. Los nobles tocaban las alfombras con las manos, allí donde había pisado el tlatoani , y luego se las besaban.
Unos esclavos iban colocando alfombras frente a Ahuítzotl mientras otros las retiraban detrás. Así cubrieron el tramo que iba desde el fuerte hasta las puertas de Tenochtitlán.
Entraron en la ciudad a través de una avenida ancha y recta, con el suelo de tierra batida y un canal de desagüe en medio. La calle estaba bordeada por casas de dos plantas de adobe blanqueado, con amplios patios cubiertos con toldos de algodón. Jardines con flores hermosas y estanques, con viveros de peces y huertos de hortalizas. Las canoas de sus propietarios podían entrar en los huertos a través de unas empalizadas dispuestas para tal fin.
– Nos han traído hasta Venecia -dijo Jabbar con desánimo-. Ya no tenemos escapatoria posible, pasaremos el resto de nuestra vida remando en alguna galera de su flota.
– No, amigo -dijo Piri, admirado-, esto no es Venecia, ni nada que hayamos visto jamás. Debe de ser la mayor ciudad del mundo. Ni siquiera Constantinopla podría comparársele.
Una muchedumbre se apostaba a ambos lados de la avenida y sobre las terrazas de las viviendas, ansiosa por contemplar desde primera fila la llegada triunfal. El diseño de las ropas de aquella gente indicaba claramente su clase social. Los más ricos llevaban anudadas mantas más largas, con borlas, bordados y flecos. Las mujeres lucían faldas blancas de fibra de maguey, cubiertas por una blusa larga. Se recogían el cabello en trenzas que ataban con cintas de colores.
A pesar de saberse en peligro, la mente curiosa de Lisán no podía dejar de sentirse fascinada por todo aquello que lo rodeaba. Observó que algunas mujeres tenían los dientes teñidos de rojo, llevaban los cabellos sueltos y hacían movimientos provocativos, contoneándose con descaro frente a ellos. Al advertir su mirada, Sac Nicte le explicó que eran putas, mujeres esclavizadas de algún pueblo vencido y llevadas a Tenochtitlán para que ejercieran esa profesión. Al parecer, los mexica eran muy puritanos y no les gustaba ver a sus propias mujeres ejerciendo la prostitución. Lisán imaginó el odio que aquel joven imperio en expansión estaría generando entre sus pueblos vecinos, con prácticas como ésa.
Conforme se acercaban al centro de la ciudad, las casas de adobe se iban transformando en palacios con patios y pequeños huertos en los que cultivaban frutas y árboles ornamentales. Los tejados eran planos y casi todos tenían hermosos jardines sobre ellos. A Lisán le asombraba la semejanza de todo esto con su al-Andalus, hasta tal punto que cruzó por su mente la extraña idea de que allí podría haber sido feliz y no echar de menos su tierra.
Unos cuantos ancianos, hombres y mujeres, los seguían. Iban casi desnudos, con sólo un diminuto taparrabos cubriéndoles las vergüenzas.
– Son pecadores que se han confesado a Tlazoltéotl, la diosa que come los pecados -explicó Sac Nicte-, y cumplen una penitencia.
– ¿Es que aquí no pecan mas que los viejos?
– No, pero sólo se permite una única confesión en la vida… Y la reincidencia supone la muerte por lapidación. Así que todos esperan el máximo de tiempo posible para hacerla.
Un pueblo despiadado, aceptó Lisán. Incluso con su propia gente. Pero a la vez complejo y refinado… Allí la contradicción parecía la norma y le recordaba que estaba muy lejos de su hogar. Lejos y en un mundo extraño y desconcertante.
Tenochtitlán estaba dividida por cuatro anchas avenidas que conducían a la gran Plaza Central. Pero Lisán y el resto de los prisioneros no llegaron hasta allí, pues fueron desviados por una calle que desembocaba en un hermoso palacio de paredes de alabastro.
Era un amplio recinto cercado por un muro que rodeaba varias viviendas individuales, cada una con habitaciones, que daban a un patio abierto en su centro. Entraron en la más cercana. Las losas del suelo eran de piedra negra con vetas rojas y blancas, y las paredes estaban decoradas con pinturas de águilas y jaguares. Los techos eran de madera de cedro; con unos acabados que envidiarían los mejores carpinteros de Granada, consideró Lisán. Encima de la puerta, el símbolo de un venado marcaba el día en que se había terminado de construir el edificio. No había muebles, sólo esteras en el suelo para sentarse o tumbarse y unos biombos que permitían dividir el espacio.
Una vez en el interior, los guardias mexica liberaron a Piri y a Jabbar del cepo con el que habían cargado desde que abandonaron la costa. Su jefe habló a los prisioneros con una voz amable, pero con palabras incomprensibles para los tres dzul hasta que Sac Nicte tradujo:
– Os alojaréis aquí. Os traeremos toda el agua y la comida que necesitéis. Y si queréis algo más, decidlo y nosotros os lo procuraremos. Estaremos frente a la puerta.
Al caer la noche, entraron unos criados con unos braseros de cobre encendidos para iluminar y caldear la estancia.
Jabbar intentaba dormir cubierto por mantas con plumas cosidas. Decía que la humedad de los canales le estaba helando los huesos, pero Lisán imaginó que necesitaba reiniciar su ciclo interminable de olvido y regreso al punto de partida. Lo envidió. Él también hubiera deseado poder olvidarlo todo y despertar al día siguiente con la mente limpia de temores.
Subió a la terraza. Desde ella, Sac Nicte observaba el exterior. Abrió la boca para decirle algo, pero la mujer le pidió silencio con un gesto. Oyó un lejano murmullo rítmico, como pies danzando desnudos sobre el mármol y una música desconcertante pero bella.
– Es la Casa del Canto -dijo Sac Nicte-. Los mexica ensayan una y otra vez las mismas danzas, preparándose para el gran acontecimiento.
– ¿Qué crees que va a pasar? -le preguntó-. ¿Para qué necesitan tantos prisioneros?
La mujer se volvió y lo miró, aunque su rostro estaba en penumbra. La luz conjunta del cometa y la luna iluminaba su pelo, dibujando una aureola alrededor de ella.
– Ellos piensan que el fin del mundo se puede producir de un momento a otro, que de hecho ya ha sucedido y que son ellos los que mantienen este precario equilibrio de vida con sus sacrificios. Y ahora preparan algo inmenso… Si derraman a la vez la sangre de todos sus cautivos…
– ¿Qué puede suceder?
– El chu'lel liberará un poder como nunca se ha visto antes.
Lisán se volvió hacia el cometa. ¿Un poder capaz de alterar los engranajes de los cielos para desviar un astro?
Читать дальше