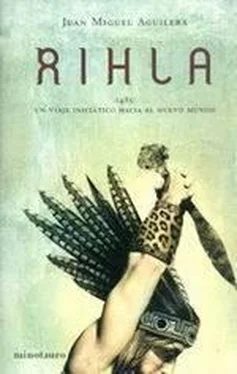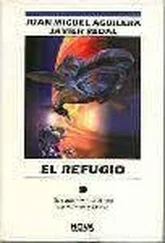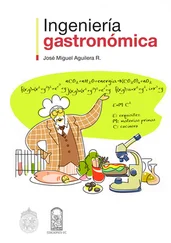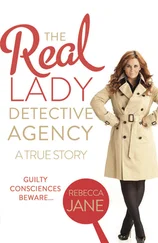– Asombroso -dijo Ahmed, apoyándose en uno de los árboles para recuperar el resuello tras la subida-. ¿Cómo habéis encontrado este lugar?
– Baba ibn Abdullah sabía de él -respondió Lisán.
Comenzaron a descender por la ladera opuesta de la colina, hacia la franja de arena que se interponía entre el acantilado y el mar.
Habían levantado un curioso campamento en la playa. Tiendas improvisadas con el velamen de las naves ancladas, en cuyas grandes superficies de lona se reflejaba de forma asombrosa la luz anaranjada de algunas antorchas clavadas en la arena.
Apenas pisaron la playa, dos hombres armados con alabardas se acercaron a ellos.
– ¿Qué buscáis aquí? -dijo el más flaco con la cara cubierta de cicatrices de viruela.
Lisán no lo conocía, ni al tipo de aspecto simiesco que lo acompañaba. Quizás acababan de llegar con la dotación de la carraca.
– As-salamu alaykum. -La mano al pecho, a la boca y a la frente-. Mi nombre es Lisán al-Aysar ibn al-Barrayan ibn Xahin. Creo que Baba ibn Abdullah me está esperando.
El de la viruela sonrió, mostrando una sucia dentadura llena de mellas.
– Claro, nos advirtió que llegaríais -dijo-, pero andan las cosas un poco revueltas y no está de más tomar precauciones, ¿verdad?
– Lo encuentro muy apropiado -asintió Lisán.
Se encaminaron juntos hacia el campamento de tiendas.
Ahmed le dirigió a su amigo una mirada interrogativa y éste se limitó a encogerse de hombros. Atravesaron el campamento, esquivando las sogas que tensaban las tiendas y los cuerpos desparramados por la arena. Todos los hombres allí reunidos tenían el mismo aspecto ruin de los dos guardias. Un puñado de turcos extraídos de remotas y atrasadas tribus fronterizas, que ahora miraban con descaro a aquellos dos andalusíes acompañados por un viejo infiel y un muchacho negro.
Entre las tiendas había una pequeña mesa de madera llena de papeles, iluminada por una lámpara de aceite de oliva que colgaba de un poste clavado en la arena. Un hombre estaba inclinado sobre la mesa. A Ahmed le pareció tan alto y flaco como el poste del candil. Alzó la vista hacia ellos y, sonriendo bajo su amplio mostacho, saludó:
– As-salamu alaykum , Lisán al-Aysar, y los que te acompañan. -Su rostro parecía dividido en dos por aquel impresionante bigote-. Me alegra volver a verte, faquih.
– Alaykum salam , Baba ibn Abdullah. Quiero presentarte a mi hermano, Ahmed al-Sagir ibn Yusuf ibn Nadîm.
Si la presencia de éste disgustó de alguna forma al mameluco, no lo demostró en modo alguno. Repitió su bienvenida para Ahmed, con igual cortesía y sin dejar de sonreír. Vestía como un hombre rico; usaba una loriga oscura que le llegaba a las rodillas y sobre ella un peto de cuero hervido, adornado con el relieve de un dragón. Una cadena de oro colgaba de su cuello, pero lo que fuera que sujetaba quedaba oculto bajo sus ropas. Iba tocado con un ostentoso turbante mameluco, que lucía una pluma de faisán sujeta por un broche. Su mimsa y su alfanje colgaban de su cinto y, al advertir la mirada que Ahmed dirigía a las armas, explicó:
– Hay una razia de piratas infieles por la comarca.
– Estamos enterados… -dijo Lisán-. Pero pensé que la llegada de la carraca podría haber confundido a los lugareños.
– No. Una nave de infieles anda rondando la costa -dijo Baba-. Dragut fue advertido cuando acudió a comprar provisiones a una aldea cercana y luego la hemos divisado nosotros mismos.
Dragut era el hombre con el rostro picado de viruelas.
– No es fácil entenderse con la gente de aquí -masculló-, parlotean en el dialecto más ridículo que he oído nunca.
Su vocabulario no era menos extraño, consideró Lisán, pues las palabras en árabe las mezclaba con expresiones en osmanlí y persa.
– Ahora es tarde -dijo Baba-, os propongo que vayáis a descansar. Mañana os mostraré la carraca.
– Me parece bien -dijo Lisán, pues se sentía agotado por el viaje y los ojos de su amigo le indicaban que él también lo estaba.
Lisán y Ahmed tuvieron que esperar un momento frente a su tienda, hasta que Jamîl terminó de improvisar sus lechos con varias mantas que les dejaron los turcos. En el interior los esperaba un jarro de agua no muy fresca y dátiles. Pero estaban tan cansados y hambrientos que comieron y bebieron como si se tratara del más exquisito adiafa.
Más tarde, Ahmed se tumbó sobre las mantas con un puñado de dátiles en la mano y dijo a su amigo:
– Esto no me gusta nada, hermano.
– Me lo estaba imaginando. Pero ¿a qué te refieres exactamente…?
– Son muchas cosas… ¿No hubiera sido mejor atracar esas dos naves en el puerto de Salawbiniya y evitarnos todas estas incomodidades? ¿Por qué nos hemos arriesgado a continuar el viaje, rechazando la ayuda de la ronda?
– Si hubiéramos atracado en Salawbiniya, tendríamos que haber informado al alcaide sobre nuestro destino.
– ¿Y qué? -se extrañó Ahmed.
– Él podría dar cuenta de nuestra presencia en el puerto, y esto llegar a oídos de Abu al-Qasim Bannigas.
– ¿De verdad piensas que el Gran Visir intentaría retenerte?
– Quizá. Si tuviéramos éxito esto supondría una amenaza para los genoveses, ¿no crees? Y si de verdad al-Qasim está aliado con ellos…
– Hermano, las cosas están cambiando… Si los portugueses persisten en su empeño de ir más allá de Guinea, acabarán por romper el monopolio de Venecia. Los genoveses serán entonces los más interesados en encontrar una ruta alternativa que puedan explotar. Piénsalo, no tienen motivo alguno para impedirlo. Más bien al contrario.
– Pero me hicieron prisionero cuando acudí a pedirles ayuda. Lo más probable es que de no ser por la intervención de Baba ahora estaría muerto.
Ahmed al-Sagir se rascó la barbilla.
– Tú mismo lo dijiste -señaló al cabo de un rato-, estaban investigando la posibilidad de que tu propuesta no fuera una locura. No podían dejarte ir, sin más, y que buscaras auxilio en los venecianos.
– Pero Baba afirmó que…
– ¿Te das cuenta de que todas tus sospechas se basan en lo que te ha dicho ese hombre? De acuerdo, los eruditos del albergo no se lanzaron a tus pies alabando tu ingenio al descifrar esos textos. De acuerdo, te retuvieron contra tu voluntad. Pero te trataron con corrección, dentro de lo que cabe, hasta que descubrieron que el hombre que te acompañaba era un traidor que iba a vender esa información a terceros. Por eso limitaron tu libertad.
– Me encerraron.
– Sólo después de que te reunieras con ese Baba ibn Abdullah, un pirata que te propuso escapar de Génova.
– Nadie nos vio. No podían saber que me había encontrado con Baba.
Ahmed separó las manos y miró hacia arriba, como implorando la ayuda del cielo ante la ingenuidad de su amigo.
– ¿Es que no sabes que Génova es un nido de espías e informadores? ¿Cómo crees si no que Baba dio contigo? -Suspiró-. ¿Viajaste hasta aquí en la carraca?
– No. -Lisán meditó un instante antes de continuar-. El mameluco no disponía en ese momento de una nave adecuada, pero me aseguró que la conseguiría. Llegamos en el jabeque que viste atracado junto a ella.
– ¿Cómo consiguió la nave? De lejos me pareció de construcción genovesa o veneciana.
– La alquiló, según me dijo.
– Arrendar una carraca completamente pertrechada cuesta de doce mil a quince mil dinares por mes. Es mucho dinero.
Lisán hizo un gesto vago.
– Al parecer es un hombre muy rico.
– ¿Sabes lo que pienso, hermano?
– Creo que puedo imaginarlo.
– Esa nave ha sido robada a los genoveses.
Читать дальше