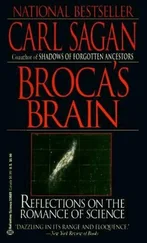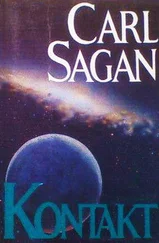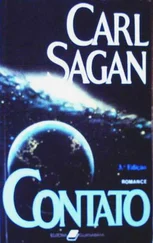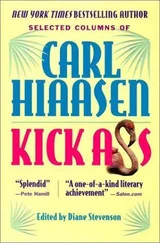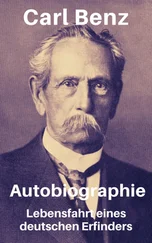Lunacharsky estaba concentrado en una nuez que se le deslizaba de los palitos cada vez que intentaba llevársela a la boca. Bajó, entonces, la cabeza para reunirse con la nuez a mitad de camino.
— Yo creo — prosiguió el abad — que nos comunicamos por amor o compasión. — Tomó con los dedos una nuez y, sin trámite, se la colocó en la boca.
— ¿Quiere decir que para usted la Máquina es un instrumento de compasión? — quiso saber Ellie —. ¿Acaso considera que no existe riesgo alguno?
— Yo puedo comunicarme con una flor — continuó él —, y hablar con una piedra. No tendría por qué resultarles difícil comprender a los seres — ¿ésa es la palabra adecuada? — de otro mundo.
— Acepto que la piedra pueda comunicarse con usted — intervino Lunacharsky, masticando su nuez. Había decidido seguir el ejemplo del abad —. Sin embargo, pongo en duda que usted pueda hacerlo con la piedra. ¿Cómo haría para convencernos de que es capaz de comunicarse con ella? El mundo está lleno de errores. ¿Cómo sabe que no se engaña a sí mismo?
— Ah, el escepticismo científico. — En el rostro del abad se insinuó una sonrisa que a Ellie le pareció encantadora; inocente, casi infantil —. Para comunicarse con una piedra, es menester despojarse de muchas… preocupaciones, no pensar ni hablar tanto. Y cuando digo comunicarme con una piedra, no me refiero a palabras. Los cristianos dicen:
«En el principio era el Verbo». Yo hablo de una comunicación anterior, mucho más fundamental que ésa.
— El evangelio según San Juan es el único que habla del Verbo — comentó Ellie, con cierta actitud pedante, pensó apenas las palabras salieron de su boca —. Los primeros evangelios sinópticos no incluyen la menor referencia al Verbo. En realidad se trata de un agregado de la filosofía griega. ¿A qué clase de comunicación preverbal se refiere usted?
— Su pregunta está formulada con palabras. Me pide que describa con palabras algo que no tiene nada que ver con ellas. Hay un viejo cuento japonés que se llama «El Sueño de las Hormigas» y se desarrolla en el reino de las hormigas. La moraleja es ésta: para comprender el lenguaje de las hormigas es preciso convertirse en hormiga.
— El lenguaje de las hormigas — sostuvo Lunacharsky, mirando fijamente al abad — es, de hecho, un lenguaje químico. Ellas van dejando huellas moleculares específicas que indican el camino elegido para ir en busca del alimento. Para entender su lenguaje, no me hace falta nada más que un cromatógrafo de gas o un espectrómetro de masas.
— Probablemente ése sea el único modo que conoce de convertirse en hormiga — replicó el abad, sin mirar a nadie en particular —. Dígame una cosa, ¿por qué hay gente que estudia las huellas que dejan las hormigas?
— Bueno — respondió Ellie —, supongo que un entomólogo diría que lo hace para comprender a las hormigas y su sociedad. Para los científicos es un placer comprender las cosas.
— Es otra forma de decir que aman a las hormigas.
— Sí, pero quienes financian a los entomólogos dicen algo distinto. Según ellos, el objeto es controlar la conducta de las hormigas, lograr que abandonen una casa que han infestado, por ejemplo, o llegar a desentrañar las características biológicas del suelo para la agricultura. Podría ser una alternativa interesante para evitar el uso de pesticidas. Sí, tal vez haya en eso algo de amor por las hormigas — reflexionó Ellie.
— Pero además va en ello nuestro propio interés — aseguró Lunacharsky —. Los pesticidas son venenosos también para nosotros.
— ¿Por qué hablan de pesticidas en medio de una comida como ésta? — intervino Sukhavati desde el otro lado de la mesa.
— Soñaremos el sueño de las hormigas en otra ocasión — dijo el abad, obsequiando a Ellie una vez más con su atractiva sonrisa.
Volvieron a ponerse los zapatos con la ayuda de largos calzadores. Luego enfilaron hacia los automóviles. Ellie y Xi observaron al abad subir a un lujoso automóvil con algunos de los anfitriones japoneses.
— Le pregunté si, ya que podía hablar con las piedras, también podía comunicarse con los muertos — dijo Xi.
— ¿Y qué respondió?
— Que con los muertos era fácil. Con quienes tiene problemas es con los vivos.
Capítulo dieciocho — La superunificación
¡Un mar encrespado!
Extendida sobre Sado
La Vía Láctea.
MATSUO BASHO (1644-94) Poema
Quizá se hubiese elegido Hokkaido por sus características tan especiales. El clima requería técnicas de construcción totalmente no convencionales según las normas japonesas; en esa isla residían además los ainus, hirsutos aborígenes que aún eran objeto de desprecio para muchos nipones. Los inviernos eran allí tan crudos como en Minnesota o Wyoming. Hokkaido presentaba ciertos inconvenientes logísticos, pero su ubicación apartada era conveniente en caso de una catástrofe ya que estaba separada físicamente de las demás islas del Japón. Sin embargo, no quedaba aislada debido a que se había terminado de construir el túnel de cincuenta y un kilómetros que la unía con Honshu. Se trataba del túnel submarino más largo del mundo.
Se pensó que Hokkaido era un sitio seguro para poner a prueba los componentes individuales de la Máquina; sin embargo, había cierta preocupación respecto de la posibilidad de montar allí la Máquina. Se trataba de una región surgida de recientes movimientos volcánicos, y para ello servían de elocuente testimonio los montes que rodeaban la planta industrial. Una de las montañas crecía a un promedio de un metro por día. Hasta los soviéticos habían puesto de manifiesto su inquietud a ese respecto si bien sabían que, aun si la Máquina se fabricaba en el sector más remoto de la Luna, igualmente podía hacer estallar la Tierra cuando se la activase. La decisión de construir la Máquina constituía un factor crucial en la evaluación de los riesgos; dónde habría de fabricársela era una cuestión del todo secundaria.
A principios de julio, ya la Máquina volvía a tener forma. En los Estados Unidos, el tema era aún objeto de controversias políticas y sectarias. Al parecer, también se presentaban graves problemas técnicos en la Máquina soviética. Sin embargo en Hokkaido, en una planta industrial mucho más modesta que la de Wyoming, ya se habían montado las clavijas y completado la fabricación del dodecaedro, sin que se efectuara anuncio público alguno. Los antiguos pitagóricos, descubridores del dodecaedro, habían declarado secreta su existencia, estableciendo severas penas para quien la diera a conocer. Tal vez por eso era adecuado que ese moderno dodecaedro, del tamaño de una casa, y luego de transcurrir dos mil seiscientos años, fuese conocido sólo por unos pocos.
El director del proyecto japonés decretó varios días de asueto para todo el mundo. La ciudad más próxima era Obihiro, un hermoso lugar en la confluencia de los ríos Yubetsu y Tokachi. Algunos fueron al monte Asahi para esquiar en la nieve que aún no se había derretido; otros partieron en busca de aguas termales, para calentarse con los restos de elementos radiactivos calcinados en alguna explosión de supernova acaecida hacía millones de años. Varios miembros del proyecto se dirigieron a las carreras de Bamba, en las que competían carros tirados por enormes caballos. Sin embargo, en busca de un verdadero festejo, los cincos tripulantes se trasladaron en helicóptero a Sapporo, la ciudad más grande de Hokkaido, situada a menos de doscientos kilómetros de distancia.
Llegaron a tiempo para concurrir al festival de Tanabata. Cabía suponer que no existía demasiado riesgo para su seguridad puesto que el éxito del proyecto no dependía tanto de ellos como de la misma Máquina. Ninguno de los cinco había recibido un entrenamiento especial, más allá de estudiar en detalle el Mensaje, la Máquina y los instrumentos en miniatura que llevarían consigo. En un mundo sensato, pensó Ellie, sería fácil reemplazar a cualquiera de ellos, aunque no dejaba de reconocer los obstáculos de orden político que se habían esgrimido cuando hubo que elegir cinco personas que fuesen aceptadas por todos los integrantes del Consorcio Mundial para la Máquina.
Читать дальше