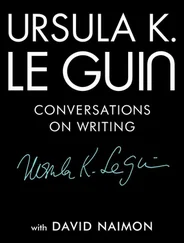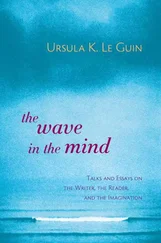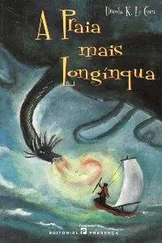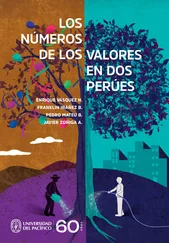Shevek no habló mucho con nadie, aquella primavera. Trabajó como voluntario en la construcción en una nueva planta de reciclaje de agua al sur de Abbenay, y estaba casi todo el día fuera de casa, trabajando o enseñando. Reanudó sus estudios de física subatómica, y a menudo pasaba las noches en el acelerador o en los laboratorios del Instituto con los especialistas en partículas. Con Takver y los amigos se mostraba callado, sobrio, amable y frío.
A Takver le había crecido un vientre enorme y caminaba como si llevara un cesto de ropa grande y pesado. No abandonó el trabajo en los laboratorios de piscicultura hasta que encontró y adiestró a un reemplazante, y entonces volvió al domicilio y los trabajos del parto se presentaron de pronto, atrasados en más de una década. Shevek llegó a media tarde.
—Podrías buscar a la comadrona —dijo Takver—. Dile que las contracciones se repiten cada cuatro o cinco minutos, pero no se aceleran mucho, y no hay por qué darse demasiada prisa.
Shevek se dio prisa, pero no encontró a la comadrona, y tuvo miedo. Tanto la comadrona como el médico del distrito estaban ausentes, y ninguno de ellos había dejado una nota indicando dónde se los podía encontrar, como era costumbre. El corazón empezó á golpearle con violencia, y de repente lo vio todo con una claridad terrible. Vio que esa falta de ayuda era de mal augurio. Se había alejado de Takver desde el invierno, desde la decisión respecto del libro. Ella había estado cada vez más callada, más pasiva, más paciente. Y él ahora comprendía esa pasividad: se había estado preparando para morir. Era ella quien se había alejado de él, y él no había tratado de seguirla. El sólo había atendido a la amargura de su propio corazón, nunca a los temores, o al coraje de ella. La había dejado sola porque quería estar solo, y así se había distanciado más y más, más lejos, demasiado lejos, y seguiría estando solo, ahora para siempre.
Corrió a la clínica local, y llegó tan sin aliento y con las piernas tan temblorosas que ahí pensaron que sufría un ataque cardíaco. Explicó. Enviaron un mensaje a otra comadrona y le dijeron que volviera al domicilio, que la compañera lo necesitaría. Volvió, y a cada paso sentía que el miedo crecía en él, el terror, la certidumbre de la pérdida.
Pero cuando llegó no pudo arrodillarse junto a Takver y pedirle perdón, como necesitaba hacerlo tan desesperadamente. Takver no tenía tiempo para escenas emotivas; estaba ocupada. Había sacado todo de la plataforma de la cama, excepto una sábana limpia, y estaba ocupada en las tareas del paño. No se quejaba ni gritaba, como si no sintiera ningún dolor, pero cada vez que tenía una contracción la dominaba con los músculos y la respiración, y luego soltaba un largo soplido, como alguien que hace un esfuerzo tremendo para levantar una carga pesada. Shevek no había visto nunca un trabajo que utilizara de ese modo toda la fuerza del cuerpo.
No podía observar semejante trabajo sin tratar de colaborar. Quizá convenía que le tomara la mano, para cuando ella necesitara un punto de apoyo. Descubrieron esta combinación en seguida, por el método de la prueba y el error, y se mantuvieron así aun después de la llegada de la comadrona. Takver parió de pie, agachada, la cara contra el muslo de Shevek, las manos aferradas a los brazos entrelazados de Shevek.
—Ya va —dijo la comadrona con tranquilidad, bajo el jadeo pesado de la respiración de Takver, y levantó la criatura viscosa pero reconociblemente humana que había aparecido. Siguió un borbotón de sangre, y una masa amorfa de algo no humano, no vivo. El terror olvidado volvió a asaltar a Shevek, redoblado. Era muerte lo que veía. Takver le había soltado los brazos y yacía a sus pies, acurrucada y exánime. Se inclinó sobre ella, tieso de horror y de congoja.
—Ya está —dijo la comadrona—, ayúdela a hacerse a un lado para que yo pueda limpiar esto.
—Quiero lavarme —dijo Takver débilmente.
—Aquí, ayúdela a lavarse. Estos son paños esterilizados… allí.
—Uau, uau, uau —dijo otra voz.
La habitación parecía estar llena de gente.
—A ver ahora —dijo la comadrona—. Llévele el bebé de nuevo, póngaselo en el pecho, para que ayude a parar la sangre. Quiero llevar esta placenta al congelador de la clínica. Tardaré diez minutos.
—Dónde está… Dónde está el…
—¡En la cuna! —dijo la comadrona, mientras salía.
Shevek descubrió la cama pequeñísima, que había esperado lista en el rincón durante cuatro décadas, y dentro a la criatura. De algún modo, en medio de esa precipitación extrema de acontecimientos, la comadrona había encontrado un momento para limpiar a la criatura, y hasta para ponerle una camisa, y ya no estaba tan viscosa ni se parecía tanto a un pez como cuando la había visto por vez primera. La noche había llegado con la misma celeridad peculiar, la misma ausencia de tiempo. La lámpara estaba encendida. Shevek levantó al bebé para llevárselo a Takver. El rostro era de una pequeñez increíble, con grandes párpados cerrados, de aspecto frágil.
—Tráemelo —le estaba diciendo Takver—. ¡Oh!, date prisa, tráemelo por favor.
Shevek llevó la criatura al otro lado del cuarto y con suma cautela la bajó hasta el estómago de Takver.
—¡Ah! —dijo ella en voz baja; una exclamación de triunfo.
—¿Qué es?—preguntó luego de un momento, con voz soñolienta.
Shevek se había sentado junto a ella en el borde de la plataforma de la cama. Investigó cuidadosamente, un poco desorientado por la longitud de la camisa y la extraordinaria cortedad de las piernas.
—Niña.
Volvió la comadrona, trajinó por el cuarto poniendo las cosas en orden.
—Han hecho un buen trabajo —comentó habiéndoles a los dos. Ellos asintieron con modestia—. Vendré un momento por la mañana —dijo al marcharse. El bebé y Takver dormían ya. Shevek apoyó la cabeza cerca de la de Takver. Estaba habituado al grato olor almizclado de la piel de ella. Ahora era distinto; se había transformado en un perfume, intenso y tenue, grávido de sueño. Dulcemente, pasó un brazo por encima de ella, que descansaba con el bebé al lado, sosteniéndolo contra el seno. En la alcoba pesada de sueño, Shevek se quedó dormido.
Un odoniano se decidía por la monogamia como si se tratara de una empresa colectiva de producción, un cuerpo de baile o una fábrica de jabón. Una sociedad era una federación tan voluntariamente constituida como cualquier otra. Mientras funcionaba bien, funcionaba, y si no funcionaba dejaba de existir. No era una institución sino una función. No requería otras sanciones que las de la conciencia individual.
Todo esto respondía plenamente a la teoría social odoniana. La validez de la promesa, aun una promesa de término indefinido, era parte de la trama misma del pensamiento odoniano, y aunque el énfasis con que Odo defendía la libertad de cambio pareciera invalidar la idea misma de promesa o de voto, era precisamente esa libertad lo que daba significado a la promesa. Una promesa es una dirección elegida, una auto-limitación de la opción. Como lo señalaba Odo, si el ser humano no toma una dirección, si no va a ninguna parte, no conocerá el cambio. La libertad de elección y de cambio inherente al ser humano quedará sin utilizar, lo mismo que si estuviera en una cárcel, una cárcel que él mismo se ha construido, un laberinto en el que ningún camino es mejor que otro. Así pues, para Odo la promesa, el compromiso, la idea de fidelidad era esencial dentro de la complejidad de la libertad.
Mucha gente opinaba que ese concepto de fidelidad no era aplicable a la vida sexual. La feminidad, decían, la había impulsado a rechazar la verdadera libertad sexual; y en este aspecto, si no en otros, Odo no había escrito para los hombres. Había tantas mujeres como hombres que objetaban lo mismo, de modo que no era la masculinidad lo que Odo parecía no haber comprendido, sino todo un tipo o sector del género humano, aquellas personas para quienes la experimentación es el alma misma del placer sexual.
Читать дальше