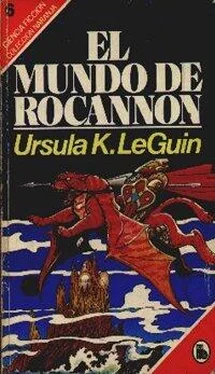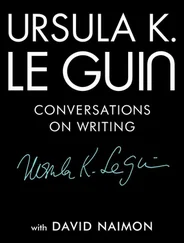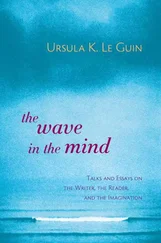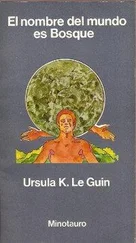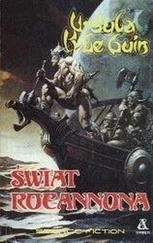Rocannon abrió los ojos, fijos delante de él, como si quisiera ver allí mismo el rostro de aquel hombre cuya existencia había percibido.
Se hallaba cerca; Rocannon estaba cierto de que estaba cerca y de que se acercaba más y más. Pero nada se veía; sólo aire y nubes amenazantes. Unos secos y diminutos copos de nieve rondaron con el viento. A su izquierda se hinchaba el enorme bloque de piedra que les cerraba el paso. Yahan se le había acercado y lo observaba con una mirada temerosa. Pero no podía tranquilizar a Yahan, porque esa presencia lo absorbía y el contacto continuo era imprescindible.
— Hay… allí hay una nave aérea — murmuró con esfuerzo, como un sonámbulo —. ¡Allí! En el punto señalado nada había: aire, nubes.
— Allí — susurró Rocannon.
Yahan miró otra vez hacia el lugar indicado y gritó. Mogien, en su gris montura, volaba en el viento muy lejos del risco; detrás de él, entre celajes, había aparecido una gran forma negra que se cernía o avanzaba con lentitud. Mogien cruzó una corriente sin ver, con el rostro vuelto hacia la pared de piedra, buscando a sus compañeros, dos figuras insignificantes sobre un borde diminuto en la extensión de rocas y nubes.
La forma negra se agigantó, mientras avanzaba entre el tableteo de sus hélices martillando el silencio de las alturas. Rocannon no veía con claridad, pero sentía al hombre, intensamente, al hombre que se le revelaba en el incomprensible contacto de las mentes; y también estaba el miedo, hondo y desafiante. Le ordenó a Yahan que se ocultara, pero él mismo no pudo moverse. El helicóptero descendió, vacilante, arremolinando con sus hélices jirones de nubes. Aunque lo viera acercarse, Rocannon veía también desde dentro del aparato, sin saber que veía, percibiendo dos pequeñas figuras sobre la montaña, temerosas, temerosas… Un relámpago de luz, un ardiente golpe, dolor, dolor en su propia carne, intolerable. El contacto mental quedó quebrantado, se disipó. Volvía a ser él mismo, de pie sobre la piedra, oprimiéndose el pecho con la mano derecha, jadeante frente a la visión cada vez más cercana del helicóptero con sus hélices chirriando, su morro armado de rayos láser apuntándole.
Desde la derecha, desde el abismo de aire y nubes, surgió una enorme bestia gris en cuya grupa un hombre lanzó su grito como una carcajada triunfante. Un movimiento de las grandes alas grises puso bestia y jinete frente a la máquina que se precipitaba a toda velocidad, en picado. Hubo un estrépito, como el final de un alarido; luego, el aire quedó vacío.
Los dos hombres en la roca miraban inmóviles. No llegaba ningún sonido desde abajo. Espirales de nubes se desvanecían en el abismo.
— ¡Mogien!
Rocannon gritó el nombre. En voz alta. No hubo respuesta. Había sólo dolor, y miedo, y silencio.
La lluvia golpeaba con fuerza por encima del techo de vigas. El aire de la habitación era oscuro y límpido.
Junto a su lecho se inclinaba una mujer, cuyo rostro le era conocido, un rostro orgulloso, gentil, coronado de oro.
Quiso decirle que Mogien había muerto, pero no pudo articular las palabras. Y luego experimentó una penosa confusión; ahora recordaba que Haldre de Hallan era una anciana de cabellos blancos y que la mujer de cabellos de oro que conociera tiempo atrás estaba muerta; y además, él la había visto una sola vez, en un planeta a ocho años-luz de distancia, muchos años antes, cuando él era un hombre llamado Rocannon.
Intentó hablar. Pero ella no se lo permitió, y le hablaba en Lengua Común, aunque con alguna diferencia fonética:
— Calla, mi Señor. — Estaba sentada a su la. do; con voz suave le dijo lo que él aguardaba —. Este es el Castillo de Breygna. Has llegado aquí con otro hombre, entre la nieve, de las alturas de las montañas. Estabas casi a las puertas de la muerte y aún estás herido. Habrá tiempo…
Había mucho tiempo, y se deslizaba vago y en paz entre el sonido de la lluvia.
Al día siguiente, o tal vez al otro, Yahan se llegó hasta él cojeando, con la cara marcada por las quemaduras de la nieve. Pero había en él otro cambio menos comprensible; era su actitud, sumisa y rendida. Después de un corto diálogo, incómodo, Rocannon preguntó:
— ¿Tienes miedo de mí, Yahan?
— Trataré de no tenerlo, Señor — tartamudeó el joven.
Cuando estuvo en condiciones de bajar hasta el salón del castillo, el mismo respeto, el mismo temor reverencial se reflejaba en todos los restos que se volvían hacia él, rostros animosos y cordiales. Cabellos de oro, piel oscura, gentes de elevada estatura, la vieja cepa de la que los Angyar eran sólo una tribu, partida mucho tiempo atrás hacia el norte, por mar: éstos eran los Liuar, los Señores de la Tierra, que desde entonces vivían en la memoria de todas las razas, tanto al pie de las colinas como en las anchas llanuras del sur.
En su primer momento pensó que los desconcertaba su aspecto distinto, su cabello oscuro y piel blanca; pero Yahan también era de tez clara y oscuros cabellos, y nadie experimentaba temor ante Yahan. A él le brindaban el trato de señor entre los señores, lo que constituía motivo de regocijo y de aturdimiento para el antiguo siervo de Hallan. Pero a Rocannon lo consideraban señor por encima de todos los señores, perteneciente a una casta distinta.
Había una persona que le hablaba como a un hombre. La Señora Ganye, hija política y heredera del anciano señor del castillo, había enviudado pocos meses antes; su rubio hijito pasaba con ella la mayor parte del día. Aunque tímido, el niño no temía a Rocannon, y más bien se sentía atraído por él y le preguntaba sobre las montañas y las tierras del norte y el mar. Rocannon respondía a todas sus preguntas. La madre escuchaba, serena y bella como la luz del sol, en ocasiones volviendo hacia el hombre su rostro sonriente, el mismo que él reconociera al verlo por primera vez.
Por fin le preguntó qué pensaban de él en el Castillo de Breygna y ella respondió con candidez:
— Piensan que eres un dios.
Era el vocablo que recordaba haber oído ya en la aldea de Tolen: pedan.
— No lo soy — dijo, hosco.
Ganye sonrió.
— ¿Por qué lo piensan? — inquirió —. ¿Los dioses de los Liuar tienen cabellos grises y manos tullidas? — El rayo láser del helicóptero lo había alcanzado en la muñeca derecha y había perdido el uso de la mano casi por completo.
— ¿Por qué no? — dijo Ganye con su sonrisa cándida y majestuosa —. Pero la razón es que tú has bajado de la montaña.
Rocannon consideró esa explicación.
— Dime, Señora Ganye, ¿sabes algo acerca de… el guardián del manantial?
Sus facciones cobraron un aire grave.
— Sólo conocemos leyendas sobre esas gentes. Mucho tiempo ha transcurrido, nueve generaciones de Señores de Breygna, desde que Iollt el Largo se dirigió hacia las alturas y descendió cambiado. Sabemos que te has encontrado con ellos, con los Ancianos.
— ¿Cómo lo habéis sabido?
— En el sueño de tu fiebre has hablado del precio, del don otorgado y de su precio. También Iollt lo pagó… ¿Ese precio ha sido tu mano derecha, Señor Olhor? — preguntó Ganye, con repentina timidez, en tanto que levantaba su mirada hacia él.
— No. Habría dado mis dos manos para conservar lo que he perdido.
Se levantó y caminó hasta la ventana de la habitación de la torre. Desde allí podía contemplar el espacioso territorio entre las montañas y el mar distante. Abajo, al pie de las altas colinas sobre las que se asentaba el Castillo de Breygna, describía sus meandros un río, ancho y brillante entre las lomas, desvanecido luego en brumosas lejanías, en las que se adivinaba una aldea, campos, torres, un castillo, reapareciendo una vez más, luminoso entre azules aguaceros y jirones de sol.
Читать дальше