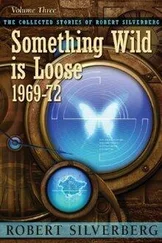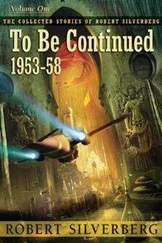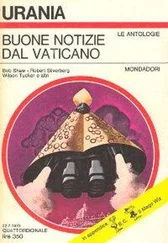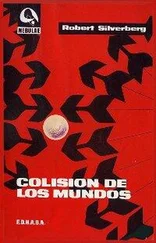—¿Donde?
— ¿Vamos! —una orden susurrada con rabiosa impaciencia.
Le guía fuera de la celda. Maravillado, la sigue a través de un laberinto de pasillos, a través de húmedas salas subterráneas, a través de túneles apenas más amplios que su propio cuerpo, y finalmente emergen en la parte trasera del edificio. Se estremece: el aire nocturno es frío. La música y los cantos llegan apagadamente hasta ellos desde la plaza. Artha le hace un gesto, se asoma entre dos casas, mira en todas direcciones, hace un nuevo gesto. Corre tras ella. Tras varias de estas nerviosas etapas llegan al otro extremo de la comuna. Mira hacia atrás; desde aquí puede ver el fuego, el ídolo, las minúsculas figuras danzando, como imágenes en una pantalla. Ante él están los campos. Sobre él el plateado creciente de la luna, el parpadeante brillo de las estrellas. Un repentino ruido. Artha le empuja y le derriba al suelo, bajo un grupo de arbustos. El cuerpo de ella se aprieta contra el suyo. Michael no se atreve a moverse o hablar. Alguien se mueve cerca: un centinela quizá. Amplias espaldas, grueso cuello. Luego se aleja. Artha, temblando, le sujeta por las muñecas, manteniéndole echado en el suelo. Finalmente se levanta. Asiente. Diciéndole en silencio que el camino está libre. Se deslizan en los campos entre las gemadas hileras de altas plantas llenas de hojas. Durante quizá diez minutos avanzan así, alejándose del poblado, hasta que su desentrenado cuerpo le obliga a jadear. Cuando se detienen, la hoguera es solo un resplandor en el distante horizonte, y los cantos quedan ahogados por el chirrido de los insectos.
—Desde aquí deberá proseguir por sí mismo —dice ella—. Debo regresar. Si alguien nota mi ausencia sospecharán de mí.
—¿Por qué ha hecho esto?
—Porque he sido injusta con usted —dice ella, y por primera vez desde que ha venido aquella tarde esboza una sonrisa. Una sonrisa fantasmal, rápida y furtiva, un mero espectro de la cordialidad de aquella tarde—. Usted se ha sentido atraído hacia mí. No tenía modo de conocer nuestras actitudes acerca de estas cosas. He sido cruel. He sido odiosa… y usted tan sólo quería demostrar amor. Lo siento, Statler. Así he intentado reparar mi falta. Váyase.
—Si pudiera expresarle lo agradecido que…
Su mano toca ligeramente el brazo de ella. La siente estremecerse —¿deseo, disgusto?—, y en un repentino loco impulso la atrae hacia sí y la abraza. Ella se muestra tensa al principio, luego se relaja. Sus labios se unen. Acaricia su desnuda y musculada espalda. Ella se aprieta contra él. Tiene una rápida y salvaje visión de lo que podría haber ocurrido aquella tarde: Artha yaciendo de buen grado en la suave tierra, aquí, atrayéndole sobre ella y dentro de ella, la unión de sus cuerpos creando aquel metafórico lazo entre monurb y comuna que los viejos quieren forjar con su sangre. Pero no. Es una visión irrealista, aunque artísticamente satisfactoria. No copularán bajo la luz de la luna. Artha vive bajo su código. Obviamente los mismos pensamientos han pasado también por la mente de ella en estos escasos segundos, y ha considerado y rechazado las posibilidades de una adiós apasionado, pero ahora se aparta de él, rompiendo el contacto momentos antes de que él se dé cuenta de su parcial rendición. Sus ojos brillan en la oscuridad. Su sonrisa es forzada y ausente.
—Váyase ahora —susurra. Girándose. Corriendo una docena de pasos en dirección a la comuna. Girándose de nuevo, gesticulando con la palma de sus manos, intentando forzarle a moverse—. Váyase. Váyase. ¿A qué está esperando? Corriendo apresuradamente a través de la noche iluminada por la luna. Tambaleándose, tropezando, saltando. Ni siquiera se preocupa de ocultarse entre las hileras de altas plantas; en su precipitación, troncha los jóvenes tallos, los aplasta, dejando tras él un rastro de destrucción a través del cual podrá ser fácilmente perseguido. Sabe que debe salir del territorio de la comuna antes del alba. Cuando despeguen las fumigadoras podrán localizarle fácilmente y traerle de vuelta para entregarle al perverso Moloch. Posiblemente hayan enviado ya a las fumigadoras para cazarle en la noche, tan pronto se hayan dado cuenta de que había escapado. ¿Pueden esos amarillos ojos ver en la oscuridad? Hace un alto y escucha, esperando oír el horrísono rugido, pero todo está en calma. Y las máquinas agrícolas… ¿están ya en camino tras sus huellas? Debe apresurarse. Presumiblemente, si consigue salir de los dominios de la comuna, estará a salvo de los adoradores del dios de las cosechas.
¿Pero dónde ir?
Ahora sólo existe un destino concebible. Mirando hacia el horizonte, ve las imponentes columnas de las monurbs de Chipitts, ocho o diez de ellas visibles desde allí como brillantes faros, miles de ventanas llameantes. No puede distinguir individualmente las ventanas, pero es consciente de las constantes variaciones y oscilaciones de los esquemas de la luz cuando algunas de éstas se encienden o apagan. Están allí en plena velada. Conciertos, torneos somáticos, duelos de luces, todas las diversiones nocturnas en pleno apogeo. Stacion en su casa, preocupada, inquietándose por él. ¿Cuánto tiempo hace que está fuera? ¿Dos días, tres? Todo es confuso. Los niños llorando. Micaela alterada, probablemente discutiendo agriamente con Jasón para liberar su tensión. Y él está aquí, a muchos kilómetros de distancia, recién evadido de un mundo de ídolos y ritos, de danzas paganas, de frígidas y estériles mujeres. Con barro en sus pies, rastrojos entre sus cabellos. Debe tener un aspecto horrible y oler peor aún. No puede lavarse. ¿Qué bacteria estará ahora desarrollándose en su carne? Tiene que volver. Sus músculos están tan desesperadamente agotados que ha superado ya el estadio de la mera fatiga. El hedor de la celda sigue clavado aún en su pituitaria. Su lengua está seca y estropajosa. Tiene la impresión de que su piel se está cuarteando por la prolongada exposición al sol, a la luna, al aire.
¿Pero y el mar? ¿Pero y el Vesubio y el Taj Mahal?
Ésta no es la ocasión. Está empezando a admitir su fracaso. Ha ido tan lejos como se ha atrevido, y por tanto tiempo como se ha permitido a sí mismo; ahora está deseando con toda su alma regresar al hogar. Su condicionamiento, después de todo, se está imponiendo nuevamente. El medio ambiente crea una necesidad genética. Él ha tenido ya su aventura: algún día, si dios quiere, tendrá otra; pero su fantasía de cruzar el continente, yendo de comuna en comuna, debe ser abandonada. Hay demasiados ídolos de relucientes mandíbulas acechando, y no puede confiar en tener la suerte de hallar otra Artha en el próximo poblado. Así, pues, al hogar.
Su miedo disminuye a medida que pasan las horas. Nadie ni nada le persigue. Avanza ahora a un firme, mecánico ritmo de marcha, un paso y otro paso y otro paso y otro paso, obligándose a progresar, como un autómata, hacia las vastas torres de las monadas urbanas. No tiene ni idea de la hora que es, pero supone que ya es pasada medianoche; la luna cuelga lejos en el cielo, y las monurbs se van sumergiendo en la oscuridad a medida que la gente se va a dormir. Los rondadores nocturnos están empezando a merodear. Siegmund Kluver de Shanghai acudiendo quizá a ver a Micaela. Jasón hacia sus enamorados mugros en Varsovia o Praga. Unas pocas horas más, supone Michael, y estaré en casa. Sólo necesitó desde el amanecer hasta media tarde para alcanzar la comuna, y eso dando muchos rodeos; con las torres irguiéndose ante él todo el tiempo, no tendrá la menor dificultad en avanzar en línea recta hasta su destino.
Todo está en silencio. La estrellada noche tiene una mágica belleza. Bajo el cristalino cielo siente la atracción de la naturaleza. Tras quizá cuatro horas de marcha se detiene para bañarse en un canal de irrigación, y emerge desnudo y refrescado; lavarse con agua no es tan satisfactorio como meterse bajo el limpiador ultrasónico, pero al menos durante un tiempo no se sentirá obsesionado con las capas de suciedad e inmundicias corroyendo su piel. Más animado ahora, prosigue su camino. Su aventura está retirándose al estadio de historia: la está encapsulando y reviviendo retrospectivamente. Qué bueno haber realizado todo esto. Respirado el aire fresco, probado el rocío matutino, sentido la tierra bajo sus uñas. Incluso su encarcelamiento le parece ahora más bien una experiencia altamente excitante que una imposición. Observa la danza del no nacimiento. Su espasmódico e inconsumado amor hacia Artha. Su forcejeo y su dramática reconciliación. Las aterradoras mandíbulas del ídolo. El miedo a la muerte. Su escapatoria. ¿Qué otro hombre de la Monurb 116 ha conocido tales cosas?
Читать дальше