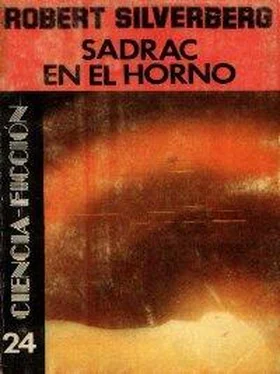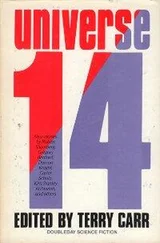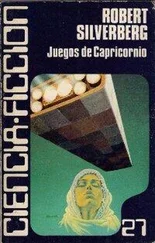Con una voz que parece un graznido apocalíptico, un murmullo chillón, el anciano dice algo que aparentemente es muy importante.
—Perdón —dice Sadrac—. No lo entiendo.
El anciano se acerca un poco más, tratando de alcanzar el oído de Sadrac, y repite las palabras en un tono más apremiante aún.
—Pero yo no hablo swahili —dice Sadrac con expresión triste—. ¿Me está hablando en swahili? No entiendo.
El anciano piensa, tratando de encontrar una palabra. Se concentra, frunciendo la cara y articulando los labios curtidos. Un aroma dulce y seco lo envuelve, el aroma de lirios marchitos. En la mejilla tiene una lesión que le atraviesa la carne: podría muy bien sacar la lengua por el agujerito.
—Muerte —dice el anciano finalmente. Pronuncia la palabra con una fuerza monstruosa que se desploma a los pies de Sadrac.
—¿Muerte?
—Muerte. Usted… provoca… mi… muerte.
Las palabras brotan de esa garganta destruida, una detrás de otra, sin expresión, sin inflexión, sin énfasis. Usted. Provoca. Mi. Muerte. ¿Lo está acusando de haberle transmitido la enfermedad, se pregunta Sadrac, o le está pidiendo que lo sacrifique?
—¡Muerte! ¡Usted! ¡Provoca! ¡Mi muerte! —después más swahili. Después una tos áspera y espesa. Lágrimas abundantes que le inundan las mejillas cadavéricas. La mano del anciano oprime el brazo de Sadrac con fuerza súbita e increíble, estrujándole los huesos con tal intensidad que le causa dolor. Luego, la presión inesperada desaparece y el anciano permanece de pie, tambaleándose sin sostén. Emite un ruido ronco, un castañeteo, es el temblor de la muerte. La vida lo abandona tan de pronto que a Sadrac le parece ver el cráneo y los huesos del anciano dentro de las ropas andrajosas. Cuando el cuerpo cae, Sadrac lo levanta en los brazos y lo deposita en la vereda. No debe pesar más de cuarenta kilos, piensa Sadrac.
¿Y ahora qué? ¿Hay que notificar a las autoridades? ¿Qué autoridades? Sadrac busca un policía pero, qué curioso, la ciudad, que estaba tan activa hace sólo unos minutos, ahora está totalmente desierta. Se siente responsable de ese cadáver, no puede dejarlo tendido en la calle. Entra al negocio de curiosidades en busca de un teléfono.
El propietario es un indio rollizo y de aspecto saludable, ojos grandes y brillantes, cabellos negros, abundantes, sombreados de plateado. La indumentaria de trabajo que lleva puesta le da un aire elegante y próspero. Es obvio que ha observado el pequeño melodrama que acaba de tener lugar en el cordón de la vereda, porque al verlo entrar a Sadrac, se apresura hacia él con las palmas unidas y los labios comprimidos en una expresión de "qué barbaridad".
—¡Qué lamentable! —declara el indio—. ¡Que le hayan ocasionado esta molestia! ¡No tienen decencia, no tienen sentido de…
—No fue ninguna molestia —dice Sadrac tranquilo—. El pobre hombre se estaba muriendo. Ni tiempo de pensar en decencia tuvo.
—Aun así. Importunar a un extraño, a un visitante…
Sadrac menea la cabeza.
—No es nada. Si es que algo quería de mí, no se lo pude dar. Ya está muerto. Me hubiera gustado hacer algo por él. Soy médico —confiesa Sadrac, esperando que esta revelación surta el efecto apropiado.
Surte el efecto que Sadrac espera:
—¡Ah! —grita el propietario—. Entonces. entiende de estas cosas —la susceptibilidad de un médico no es igual a la de un individuo comente. Por lo tanto, el vendedor del negocio ya no se siente incómodo porque uno de sus andrajosos compatriotas haya afligido a un turista con su muerte.
—¿Qué haremos con el cuerpo? —pregunta Sadrac.
—Vendrán los policías. Se corre la voz.
—Pensé que podríamos telefonear a alguien.
El propietario se encoge de hombros.
—Vendrán los policías. No tiene importancia. Según me dijeron, la enfermedad no es contagiosa. Mejor dicho, estamos todos infectados desde la época de la Guerra, pero no tenemos nada que temer de aqueas personas que manifiestan síntomas reales, o de sus cuerpos. ¿Es verdad eso?
—Es verdad, sí —responde Sadrac. Mira inquieto el pequeño cadáver tendido afuera, frente al negocio, como una vieja frazada en desuso—. Tal vez, tendríamos que llamar, de todas maneras.
—Los policías vienen en seguida —repite el vendedor, como dejando de lado el tema—. ¿Quiere tomar una taza de té conmigo? Rara vez tengo oportunidad de atender a un visitante. Soy Bhishma Das. ¿Usted es norteamericano?
—Nací allá, sí. Ahora vivo en el exterior.
—Ah.
Bhishma se mueve detrás del mostrador, donde hay un calentador y algunos paquetes de té. Sadrac sigue angustiado por la indiferencia de este individuo ante el cuerpo tendido en la calle, pero aparentemente Das no es un hombre insensible o ignorante. Tal vez aquí, en la Sala de Traumas, la costumbre sea prestarle la menor atención posible a estos recordativos de la mortalidad mundial.
De todas maneras, Das tiene razón: los policías llegan de inmediato, en un automóvil largo y sombrío similar a un coche fúnebre. Son tres individuos negros que visten el típico uniforme policial. Dos de ellos cargan el cuerpo en el automóvil y el tercero espía a través de la vidriera; clavando su mirada en Sadrac, haciendo gestos de afirmación, de una manera incomprensible y perturbadora. Finalmente se va.
—Tarde o temprano todos moriremos de descomposición orgánica ¿no es cierto? — pregunta Das—. ¿Nosotros y nuestros hijos, también? Estamos todos infectados, dicen. ¿Es cierto?
—Cierto, sí —responde Sadrac. Aun él lleva el DNA en sus genes. Aun Genghis Mao— Está el antídoto…
—El antídoto, ¡ah! ¿Usted cree que en realidad hay un antídoto?
Sadrac pestañea… —¿Lo duda?
—Yo no sé nada de eso a ciencia cierta. El presidente dice que hay un antídoto que pronto será distribuido por el mundo, pero el mundo sigue muriéndose. ¡Ah, el té está listo! ¿Hay un antídoto, entonces? Yo no tengo idea… No sé qué creer.
—Hay un antídoto —dice Sadrac, aceptando la delicada taza de té de porcelana que le ofrece el comerciante—. Sí, hay, y un día será repartido a todo el mundo.
—¿Acaso usted sabe que eso es un hecho?
—Lo sé, sí.
—Y, claro, usted debe saberlo porque es médico.
—Sí.
—Ah —dice Bhishma Das. Toma un sorbito de té, y después de una larga pausa dice—: Claro que muchos de nosotros moriremos de descomposición antes de que se reparta el antídoto. No sólo los que vivieron durante la Guerra, sino también nuestros hilos. ¿Cómo puede ser? Nunca lo pude entender. Mi salud es perfecta, mis hijos son fuertes, y ¿sin embargo, llevamos la plaga dentro nuestro? ¿Duerme en nuestro cuerpo, esperando el momento de entrar en acción? Duerme en el cuerpo de todos?
—Todos —dice Sadrac ¿Cómo le puedo explicar? —¿Si le habla de las similitudes estructurales entre el virus de la descomposición orgánica y el material genético humano normal, si le explica cómo el virus liberado en la guerra pudo integrarse al ácido nucleico y al germen plasmático y entrelazarse tan íntimamente con el sistema genético humano que pasó de generación en generación como un gen celular normal, una masa mortífera de DNA que puede entrar en acción en cualquier momento, cuánto puede llegar a entender Bhishma Das de todo esto? ¿Puede hablar acaso de la inextrincabilidad del material genético letal, de la manera implacable en que se incorpora a las características genéticas de cualquier niño concebido desde la Guerra del Virus y lograr que Das lo interprete? El gene de la descomposición orgánica es un intruso, pero está tan íntimamente ligado a la herencia humana como lo está el gene que hace crecer el cabello en el cuero cabelludo o el que proporciona calcio a los huesos: ya desde nuestro nacimiento los tejidos están programados para deteriorarse y morirse cuando se da una determinada señal interna desconocida. Pero para Bhishma Das esto puede llegar a ser tan desconcertante como los sueños de Brahma. Después de un momento de silencio, Sadrac continúa: Todo individuo que estaba con vida cuando se liberó el virus, lo absorbió a su cuerpo, a la parte de su cuerpo que determina lo que ese individuo transmite a sus hilos. Una vez que el virus entra en esa parte, no se puede erradicar, por lo tanto se transmite de generación en generación, como el color de la piel, el color de los ojos, la textura del pelo…
Читать дальше