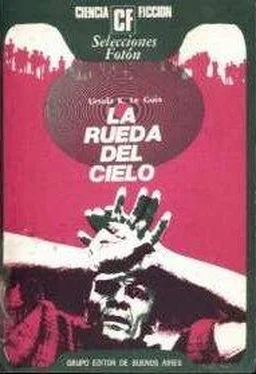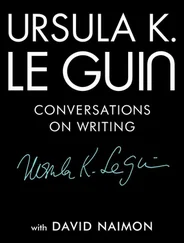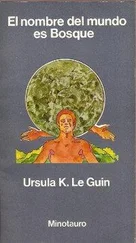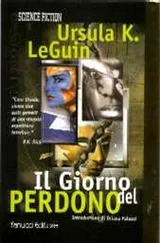—Tengo una cita —dijo Orr—, y se sorprendió de su propia mentira.
—El sábado, entonces.
—Muy bien.
Salió, llevando su impermeable húmedo sobre el brazo. No había necesidad de usarlo; el sueño de Kennedy había sido muy efectivo. Estaba seguro de ellos ahora, cuando los tenía. Independientemente de la importancia del contenido, se despertaba recordándolos con gran claridad, y sintiéndose deshecho, como se siente uno después de hacer un enorme esfuerzo físico para resistir a una fuerza abrumadora. Solo, no tenía sueños de ese tipo con más frecuencia que una vez por mes o cada seis semanas; había sido el temor de tenerlo lo que lo había obsesionado. Ahora, con la Ampliadora, que lo mantenía en el estado de sueño, y la sugerencia hipnótica, que insistía en que soñara de esa manera, había tenido tres sueños efectivos entre cuatro sueños en dos días; o, descontando el sueño del coco, que había sido más bien lo que Haber denominaba un mero balbuceo de imágenes, tres entre tres. Estaba agotado.
No llovía. Cuando salió del hall del Willamette East Tower, el cielo de marzo se veía claro. El viento soplaba del este, el seco viento del desierto que de tanto en tanto revivía el tiempo húmedo, caluroso, triste y gris del Valle del Willamette.
El aire más claro mejoró un poco su ánimo. Enderezó sus hombros y empezó a caminar, tratando de ignorar el leve aturdimiento que probablemente era el resultado combinado de la fatiga, la ansiedad, dos breves siestas en una hora poco usual del día, y el descenso en ascensor de sesenta y dos pisos.
¿Le había dicho el médico que soñara que había dejado de llover? ¿O la sugerencia había sido la de soñar con Kennedy (el que tenía, ahora que volvía a pensar en eso, la barba de Abraham Lincoln)? ¿O con Haber? No podía saberlo. La parte efectiva del sueño había sido la de detener la lluvia, el cambio del tiempo; pero eso no probaba nada. A menudo el elemento efectivo no era lo aparentemente notable o saliente del sueño. Sospechaba que Kennedy, por razones sólo conocidas por su subconsciente, había sido un agregado suyo, pero no podía asegurarlo.
Bajó a la estación de subterráneos de East Broadway con muchos otros. Insertó su moneda de cinco dólares en la máquina expendedora de billetes, obtuvo el suyo, subió al tren y entró en la obscuridad bajo el río.
El aturdimiento aumentaba en su cuerpo y en su mente.
Internarse bajo un río: era una cosa muy extraña, una idea realmente misteriosa.
Cruzar un río, vadearlo, nadar en él, usar bote, ferry, puente, aeroplano, remontarlo, ir río abajo en la incesante renovación de la corriente; todo eso tiene sentido. Pero en ir bajo un río hay algo implicado que, en el sentido central de la palabra, es perverso. Hay rutas en la mente y fuera de ella, cuya mera perfección indica claramente que, para haber entrado en esto, se debe haber ingresado en un curso erróneo.
Había nueve túneles para trenes y camiones bajo el Willamette, dieciséis puentes lo atravesaban, y tenía márgenes de cemento que se extendían por cuarenta y tres kilómetros. El control de la creciente en ese río y en su gran conflunte, el Columbia, a unos pocos kilómetros del centro de Portland, estaba tan desarrollado que ninguno de los dos ríos podía elevarse más de diez centímetros aun después de las lluvias torrenciales más prolongadas. El Willamette era un útil elemento del ambiente, como un enorme y dócil animal de carga provisto de correas, cadenas, varas, sillas, bocados, cinchas, trabas. De no haber sido útil, por supuesto lo habrían entubado, como los cientos de pequeños esteros que corrían en la obscuridad desde las colinas de la ciudad bajo calles y edificios. Pero sin él, Portland no hubiera sido un puerto; los barcos, las hileras de barcazas, las grandes jangadas de madera aún lo surcaban hacia uno y otro lado. Por eso los camiones y los trenes, y los pocos coches privados debían moverse sobre el río o debajo de él. Sobre las cabezas de los que ahora viajaban en el tren subterráneo por el Túnel Broadway había toneladas de roca y piedra, toneladas de agua en circulación, los pilares de muelles y las quillas de transatlánticos, los enormes soportes de hormigón de autopistas elevadas y accesos, un convoy de camiones de vapor cargados con pollos congelados producidos con batería, un avión jet a 10.200 m de altura, las estrellas a 4.3 años luz. George Orr, pálido en la fluctuante luz fluorescente del tren subterráneo en la obscuridad intrafluvial, se movía mientras se aferraba de un movedizo agarradero de acero que pendía de una cuerda, entre otras mil almas. Sentía el peso sobre él, que lo abrumaba. Pensó, estoy viviendo en una pesadilla de la que de tanto en tanto me despierto en el sueño.
La confusión y los empujones de la gente que descendía en la parada de Union Station desalojaron esa pesada idea de su mente; se concentró por completo en la tarea de aferrarse del agarradero. Aún aturdido, temía que de perder el equilibrio y de tener que someterse completamente a la fuerza (c), pudiera llegar a descomponerse.
El tren reinició su marcha con un sonido compuesto en forma pareja por profundos rugidos y penetrantes chillidos.
Todo el sistema de trenes subterráneos tenía quince años de antigüedad, pero había sido construido tarde y con gran apuro, con materiales inferiores, durante y no antes de la crisis del automóvil privado. De hecho, los vagones habían sido construidos en Detroit; duraban como esa ciudad y sonaban como ella. Hombre de ciudad y pasajero de subterráneo, Orr ni siquiera oía el infernal ruido. Las terminaciones de sus nervios aurales estaban considerablemente insensibilizadas, aunque sólo tenía treinta años, y en todo caso el ruido no era más que la música de fondo habitual de la pesadilla. Había vuelto a pensar, una vez que se hubo asegurado el uso del agarradero.
Desde que se interesaba en el asunto, por fuerza, siempre le había sorprendido el hecho de que la mente no recordara la mayoría de los sueños. El pensamiento inconsciente, sea en la infancia o en un sueño, no está al alcance del recuerdo consciente. ¿Pero estaba inconsciente durante la hipnosis? En absoluto: bien despierto, hasta que se le ordenaba dormir. ¿Por qué no podía recordar, entonces? Esto le preocupaba; quería saber qué estaba haciendo Haber. El primer sueño de esta tarde, por ejemplo: ¿Le había dicho el médico que soñara nuevamente con el caballo? Y él mismo había agregado la bosta, que fue algo molesto, o bien, si el médico había especificado la bosta, eso era molesto de un modo diferente. Tal vez Haber tuvo la suerte de no terminar con una gran pila marrón y humeante de bosta sobre la alfombra del consultorio. O tal vez, en cierto sentido, sí: el cuadro de la montaña.
Orr se mantuvo erguido como si lo hubieran asegurado al piso cuando el tren llegó a la estación de Alder Street. La montaña, pensó, mientras sesenta y ocho personas luchaban con piernas y codos, junto a él, para llegar a las puertas del tren. La montaña. Él me dijo que repusiera la montaña en mi sueño. Pero entonces él sabía que la montaña había estado ahí antes del caballo . Lo sabía. Él había visto el primer sueño mientras cambiaba la realidad. Vio el cambio. Me cree. ¡No estoy loco!
Tan grande era la alegría que sentía Orr que de las cuarenta y dos personas que habían entrado con gran esfuerzo en el tren mientras él pensaba esas cosas, las siete u ocho que estaban más cerca de Orr sintieron una ligera pero definida sensación de benevolencia o alivio. La mujer que no había conseguido arrebatarle el agarradero a Orr sintió un gran alivio del agudo dolor en el pie; el hombre que se aplastaba contra él, a la izquierda, pensó de pronto en la luz del Sol; el anciano sentado frente a él olvidó, por un momento, que tenía hambre.
Читать дальше