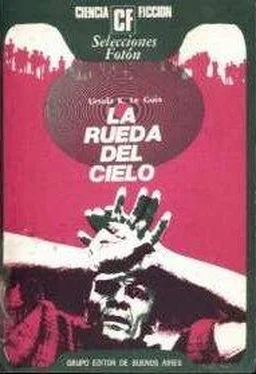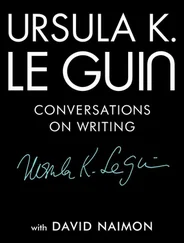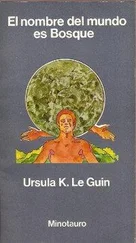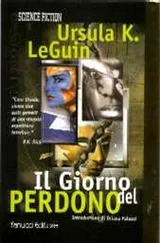Siempre había llovido en Oregon del oeste, pero ahora llovía en forma continuada, una lluvia firme, cálida. Era como vivir en un mar de sopa tibia.
Las nuevas ciudades —Umatilla, John Day, French Glen— estaban al este de las Cascadas, en lo que había sido desierto treinta años antes. Allí el calor era insoportable en verano, pero sólo llovía 1125 mm por año, comparados con los 2850 mm de Portland. Se facilitaba la agricultura intensiva: el desierto florecía. French Glen tenía ahora una población de 7 millones. Portland, con sólo 3 millones y ningún potencial de crecimiento, había quedado muy atrás en la Marcha del Progreso. Para Portland, eso no era nada nuevo. Además, ¿qué diferencia hacía? La desnutrición, la superpoblación, y la penetrante suciedad del ambiente eran la norma. Había más escorbuto, tifus y hepatitis en las ciudades antiguas; más violencia organizada, crímenes y asesinatos en las ciudades nuevas. Las ratas dominaban en las anticuas y la Mafia en las nuevas. George Orr permanecía en Portland porque siempre había vivido ahí y porque no tenía razones para creer que la vida en otra parte sería mejor, o diferente.
La señorita Crouch, con una sonrisa indiferente, lo hizo pasar en seguida. Orr había pensado que los consultorios de los psiquiatras, como las cuevas de los conejos, siempre tenían una puerta al frente y otra detrás. Este consultorio no las tenía, pero dudaba que aquí los pacientes pudieran encontrarse unos con otros al entrar y salir. En la Escuela de Medicina le habían dicho que el doctor Haber tenía sólo una pequeña cantidad de pacientes, ya que en esencia era un investigador. Eso le había dado a Orr la idea de un profesional exitoso y exclusivo, y el modo jovial y autoritario del médico se lo había confirmado. Pero hoy, menos nervioso, veía más. El consultorio no presentaba las señales de éxito económico, como tampoco las del desinterés científico. Las sillas y el diván eran de vinílico, el escritorio era de metal con un revestimiento plástico que simulaba ser madera. Ninguna otra cosa era genuina. El doctor Haber, con sus dientes blancos y su pelo rojizo, inmenso, exclamó:
—¡Buenas tardes!
Esa afabilidad no era fingida, pero sí exagerada. En él había una calidez, una exuberancia que eran reales, pero se habían recubierto con amaneramientos profesionales, se habían distorsionado por el uso nada espontáneo que el médico hacía de sí mismo. Orr sentía en él el deseo de ser querido y la necesidad de ser útil; el doctor no estaba realmente seguro de que los demás existieran, pensó Orr, y deseaba demostrar la existencia de otros mediante su ayuda. Había exclamado “¡Buenas tardes!” tan fuerte porque nunca estaba seguro de recibir una respuesta. Orr sintió deseos de decir algo amistoso, pero nada personal le pareció adecuado; dijo:
—Parece ser que Afganistán podría entrar en la guerra.
—Mm…, eso se comenta desde agosto último —Orr debió suponer que el médico estaría mejor informado acerca de los problemas mundiales que él mismo; en general, él estaba informado a medias y con un atraso de tres semanas—. No creo que eso sea un problema para los Aliados —siguió Haber—, a menos que lleve a Paquistán al lado de los iranios. La India deberá enviar algo más que un apoyo simbólico a los isragipcios —ese término de la jerga de la televisión correspondía a la alianza entre la Nueva República Árabe e Israel —creo que el discurso de Gupta en Delhi indica que se está preparando para esa eventualidad.
—Sigue extendiéndose —dijo Orr; se sentía fuera de lugar y abatido—. La guerra, quiero decir.
—¿Le preocupa?
—¿A usted no?
—No viene al caso —dijo el doctor, sonriendo con su sonrisa amplia, pilosa, osuna, como un gran dios oso; pero seguía cauto, como ayer.
—Sí, me preocupa —pero Haber no se había ganado esa respuesta; el que formula una pregunta no se puede retirar de la pregunta, asumiendo una actitud objetiva, como si las respuestas fueran un objeto. Orr no verbalizó esos pensamientos, por supuesto; estaba en manos de un médico, y con seguridad éste sabría lo que estaba haciendo.
Orr tenía la tendencia a suponer que la gente sabía qué estaba haciendo, tal vez porque suponía que, en general, él no lo sabía.
—¿Durmió bien? —preguntó Haber, sentándose baja la pata izquierda trasera de Tammany Hall.
—Muy bien, gracias.
—¿Como está de ánimo para otra visita al Palacio de los Sueños? —lo observaba con mucha atención.
—Muy bien, para eso he venido, supongo.
Vio que Haber se incorporaba y daba la vuelta al escritorio; vio que la mano grande se acercaba a su cuello, y luego nada más.
—…George…
Su nombre. ¿Quién lo llamaba? No conocía esa voz. Tierra seca, aire seco, el estruendo de una voz extraña en su oído. Luz de día, y ninguna dirección. Ningún camino de regreso. Se despertó.
El cuarto semi familiar; el hombre grande, semi familiar, con su boca grande, su barba rojiza, su sonrisa blanca y sus ojos obscuros y opacos.
—Pareció un sueño corto pero animado, en el electroencefalógrafo —dijo la voz profunda—. Adelante cuanto antes lo recuerde, más completo será.
Orr se sentó; se sentía bastante aturdido. Estaba en el diván: ¿cómo había llegado a él?
—Veamos. No fue gran cosa. Otra voz el caballo. ¿Me dijo que soñara con el caballo otra vez, cuando me hipnotizó?
Haber sacudió la cabeza, sin indicar ni que sí ni que no, y escuchaba.
—Bien, esto era un establo. Este cuarto. Paja, un pesebre y una horquilla en un rincón, y cosas por el estilo. El caballo estaba allí. Él…
El silencio expectante de Haber no permitía ninguna evasión.
—El caballo hizo una tremenda montaña de bosta, marrón, humeante. Parecía una especie de monte Hood, con esa pequeña saliente en el lado norte y todo… Estaba sobre la alfombra, casi a mi lado, y me dije, “No es más que la foto de la montaña”. Supongo que entonces empecé a despertarme.
Orr levantó el rostro, mirando detrás del doctor Haber, a la fotografía mural del monte Hood.
Era un cuadro apacible, en tonos bastante elaborados: el cielo gris, la montaña de un marrón suave o rojizo, con manchas blancas cerca de la cumbre, y en primer plano copas de árboles obscuras e informes.
El médico no estaba mirando el mural. Observaba a Orr con esos ojos opacos de aguda mirada. Rió cuando Orr hubo terminado, con una risa breve y no muy alta, pero tal vez un tanto excitada.
—¡Estamos llegando a algo, George!
—¿A qué?
Orr se sintió desaliñadlo y estúpido, sentado en el diván, aún aturdido por el sueño, después de haber estado durmiendo allí, probablemente con la boca abierta y roncando, indefenso, mientras Haber observaba los secretos saltos y cabriolas de su cerebro y le ordenaba qué debía soñar. Se sentía expuesto, usado. ¿Y con qué objetivo?
Era evidente que el médico no tenía ningún recuerdo del mural del caballo, ni de la conversación que habían tenido acerca del mural; estaba por completo en este nuevo presente, y todos sus recuerdos llevaban a él. De modo que no podía hacer nada. Pero daba grandes pasos de un lugar al otro del consultorio ahora, hablando en tono más alto que lo habitual.
—¡Bien! (a) puede soñar según la orden recibida, sigue las sugerencias de la hipnosis; (b) responde espléndidamente a la Ampliadora. Entonces podemos trabajar juntos, de manera rápida y eficiente, sin narcosis. Prefiero trabajar sin drogas. Lo que el cerebro hace por sí mismo es infinitamente más complejo y fascinante que toda respuesta que pueda dar a la estimulación química; es por eso que desarrollé la Ampliadora, para proporcionarle al cerebro un medio para la autoestimulación. Los recursos creativos y terapéuticos del cerebro, sea cuando duerme, o sueña, o está en vela, son prácticamente infinitos; sólo es necesario que encontremos las llaves para todas las cerraduras. ¡Ni soñamos con el poder de los sueños! —rió con su gran carcajada, muchas veces había hecho ese juego de palabras; Orr sonrió, incómodo: el médico había golpeado en el punto débil—. Estoy seguro ahora de que su terapia está en esa dirección: usar sus sueños, no evitarlos. Enfrentar su temor y, con mi ayuda, mirar a través. Usted está asustado de su propia mente, George. Ese es un temor que nadie puede soportar; pero usted no tendrá que soportarlo. No ha considerado la ayuda que su propia mente puede darle, las formas en que puede usarla, emplearla creativamente. Todo lo que debe hacer es no eludir sus propios poderes mentales, no suprimirlos, sino liberarlos. Esto lo podemos hacer juntos. ¿No le parece que es lo correcto, lo acertado?
Читать дальше