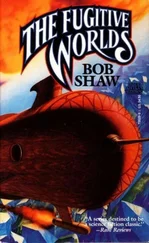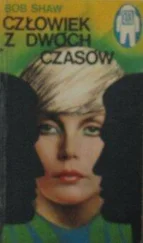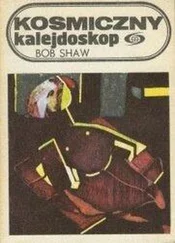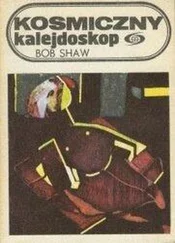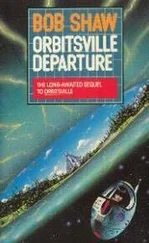Garrod le cogió el brazo. Jane se resistió un momento; después se besaron, bebieron de sus bocas, respiraron sus alientos. Garrod intentó, sin excesivo éxito, pensar a dos niveles. Si la teoría de Jane era correcta —y siendo secretaria de Mannheim tenía acceso a archivos ultrasecretos—, quedarían explicadas varias cosas que le preocupaban; cosas importantes… Pero Jane tenía la piel y el gusto que él suponía que tendría, y el pecho femenino se endureció en su mano de un modo natural, presionando hacia fuera por entre sus dedos.
—¿Recuerdas la tarde que nos vimos en Macon? —dijo Garrod cuando se separaron.
Ella asintió.
—Vine de Washington sólo para eso, confiando en verte…
—Lo sé, Al —musitó Jane—. Me dije una y otra vez que yo era una presumida, y que era imposible, pero lo sabía.
Se besaron otra vez. Cuando Garrod tocó la piel, suave como la seda, de las rodillas, éstas se separaron un instante y volvieron a cerrarse con fuerza, aferrando los dedos.
—Volvamos al hotel —dijo Jane.
Durante el regreso a la ciudad, pese a una sexualidad vibrante que Garrod jamás había conocido, los hábitos mentales adquiridos a lo largo de los años hicieron que su mente regresara al acertijo de Miller Pobjoy y sus motivos. Y en el dormitorio de Jane, cuando acabaron el ritual de desnudarse mutuamente, nuevos pensamientos se entremetieron; pensamientos acerca de Esther, de las atentas bolas negras que eran sus ojos, de su esposa diciendo: «Eres un tipo aburrido, Alban»…
Cuando se abrazaron en las frías sábanas, Garrod notó las tensiones destructivas que se formaban en su interior. El retraso entre el primer momento en el coche y el momento presente había sido excesivo.
—Cálmate —musitó Jane en la oscuridad—. Ámame.
—Estoy calmado —dijo con una creciente sensación de pánico—. Te amo.
Y en ese momento Jane, expertamente, le salvó. Uno de los dedos femeninos describió una línea en la espina dorsal de Garrod y, al llegar a la región lumbar, un penacho de éxtasis con el brillo de un diamante brotó de su cuerpo igual que un géiser, provocando un clímax explosivo, a ritmo de stacatto, que Jane compartió y que aniquiló todas las represiones, todos los temores.
«Ahora pueden tirar la Bomba —pensó Garrod—. Ya no importa.»
Un instante después, de un modo simultáneo, ambos se echaron a reír, en silencio al principio, tan abiertamente como niños luego. Y en las horas posteriores, el renacimiento de Garrod fue completo.
Garrod llamó a su casa a la mañana siguiente, aunque sabía que, debido a la diferencia horaria, Esther estaría dormida. Dejó grabado un breve mensaje: «Esther, no voy a seguir llevando tus discos oculares. Cuando se agote el juego que te llegará esta mañana, tendrás que arreglarte de otra manera… en todas las cosas. Lo siento, pero ha de ser así.»
Al dar la espalda a la pantalla sintió una enorme sensación de alivio por haber actuado, finalmente. Sólo mientras desayunaba en soledad en su habitación empezó a dudar de la oportunidad de su llamada. La forma positiva de considerarlo era que había telefoneado nada más despertarse porque tenía la inquebrantable resolución de liberarse y no tolerar más retraso. Pero en su personalidad había otro Garrod que, de acuerdo con su conducta anterior, habría elegido deliberadamente un momento para llamar que no le forzara a enfrentarse cara a cara con Esther. La idea le turbó. Se dio una ducha con la vaga esperanza de olvidar el asunto, y salió del baño sintiéndose reavivado. Notaba un desacostumbrado calor en su interior, una sensación de sosiego, que parecía cobijarse en su pelvis y difundirse por sus piernas.
«He sanado —pensó—. Ha costado un tiempo terriblemente largo, pero al fin he experimentado la locura que lleva a la cordura.»
De una forma inesperada, Jane había insistido en que se separaran y pasaran el resto de la noche en sus respectivas habitaciones. Garrod experimentaba un profundo sentimiento de injusticia porque ella no le hubiera acompañado en el desayuno y la ducha.
Tomó la decisión de llamarla en cuanto terminara de vestirse, pero su videófono sonó al cabo de unos instantes. Se precipitó hacia el aparato con suma ansiedad y activó la pantalla.
El que llamaba era Miller Pobjoy, con un rostro tan liso y lustroso como una castaña recién formada.
—Buenos días, Al. Espero que haya dormido bien.
—Una noche excelente, gracias.
Garrod se abstuvo de mencionar la palabra dormir.
—¡Perfecto! Quiero explicarle el programa para hoy…
—Antes permítame explicarle el mío —interrumpió Garrod—. Dentro de unos momentos voy a llamar a mi director de relaciones públicas y le daré instrucciones para que difunda a través de los medios de comunicación la noticia de que la investigación que ustedes realizan es una farsa total, que el coche de Wescott no constituye prueba alguna y que yo voy a dimitir de…
—¡Espere, hombre! Este canal quizá no es seguro.
—Confío en que no lo sea. Una buena filtración informativa suele ser más eficaz que declaraciones abiertas.
—No emprenda ninguna acción hasta que hablemos personalmente —dijo Pobjoy, frunciendo el ceño—. Estaré ahí dentro de veinte minutos.
—Que sean quince.
Garrod cortó la conexión, encendió un cigarrillo y fumó lentamente mientras analizaba la situación. Tenía dos motivos para desear quedarse en Augusta. El primero y más importante era que Jane aún estaría allí algunos días. El segundo era que estaba envuelto en un misterio y odiaba apartarse de él. Si lograba intimidar a Pobjoy para que le permitiera participar en la investigación real satisfaría su curiosidad, seguiría al lado de Jane y, al mismo tiempo, tendría una excusa perfecta que ofrecer a Est… Garrod se mordió el labio inferior. No necesitaba explicar nada o justificarse ante Esther. Nunca jamás. Nunca, nunca jamás.
—Bien, señor Garrod —dijo Pobjoy, hundiendo su cuerpo en un sillón—. ¿Qué significa todo esto?
Garrod observó que el otro hombre volvía a adoptar el tono formal, y sonrió.
—Estoy cansado de jugar, esto es todo.
—No lo entiendo. ¿De qué juego me habla?
—Del juego en que usted usa mi nombre y reputación para que el público piense que existen pruebas útiles en las cenizas del coche de Wescott…, cuando ambos sabemos que no existe ninguna.
Pobjoy alzó la mirada hacia Garrod.
—No puede demostrarlo.
—Soy una persona confiada —dijo Garrod, pacientemente—. Es muy fácil engañarme… una vez. No tengo necesidad de demostrar lo que digo. Lo único que tengo que hacer es ponerle en la situación de demostrar lo que usted está diciendo. Y eso es lo que voy a hacer.
—¿Quién ha hablado con usted?
—Me subestima, Pobjoy. Se sabe que los políticos cuentan malditas mentiras cuando se ven acorralados, pero esas mentiras sólo son aceptadas por un público que ignora los hechos. No formo parte del público, en este caso, y he tenido un asiento de primera fila durante toda esta pantomima. Ahora, dígame: ¿quién mató al senador Wescott?
Pobjoy emitió una risita.
—¿Qué le hace pensar que yo lo sé?
Garrod estuvo tentado de mencionar a Jane Wason (al fin y al cabo, él estaba en situación de recompensarle por la pérdida de su empleo con muchas veces el salario de toda una vida), pero decidió hablar por su cuenta.
—Creo que usted lo sabe porque se ha esforzado al máximo en aparentar que yo, incapaz de colaborar en modo alguno, podía dar la respuesta. Han identificado al asesino, pero utilizando un método que no puede hacerse público porque está envuelto en dinamita política.
—Eso es una estupidez, hombre. ¿Se atreve a sugerir ese método?
Читать дальше