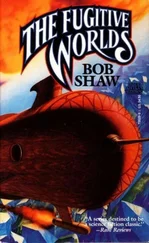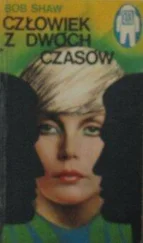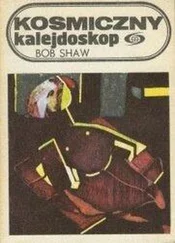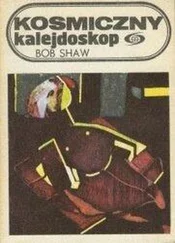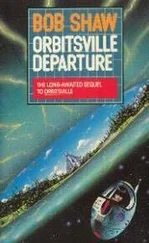—Personalmente, no acabo de entender la antipatía del público —dijo Garrod—. ¿Cuál es su opinión?
—Personalmente —replicó Pobjoy—, yo diría que se trata de una reacción bastante previsible.
—¿Pero y el descenso en el número de delitos? ¿Y el gran salto en detenciones y enjuiciamientos fructíferos? ¿Es que al público no le importan esas cosas?
—Le importan. —Pobjoy sonrió de un modo que podía ser malicioso—. Mire, es el público el que infringe todas las leyes.
—A nadie le gusta que le espíen —intervino inesperadamente Gilchrist.
Garrod abrió la boca para decir algo, pero recordó que Esther estaba vigilando y escuchando en su solapa, y que él la odiaba por ello. El silencio invadió a los cuatro hombres y prosiguió prácticamente ininterrumpido mientras el vehículo efectuaba el fácil ascenso a la zona de montañas y lagos.
—Si usted empieza a perder dinero con el vidrio lento —dijo con voz jovial Pobjoy en un momento dado—, tal vez le sea posible invertir en eso, Al.
Garrod abrió los ojos y miró por la ventanilla. Estaban pasando junto a la entrada de un centro de recreo cuya curvada valla exhibía un letrero recién pintado: «ALTOS LUNA DE MIEL: 50 idílicas hectáreas a prueba de vidrio lento, vidriospías, vidriodetectives, etc.». Garrod volvió a cerrar los ojos, y en su mente se introdujo la idea de que, por lo que respectaba al vidrio lento, el orden natural de las cosas estaba invertido; la leyenda hacía surgir el hecho. Uno de los primeros cuentos populares que apareció tras la comercialización de la retardita hablaba de un vendedor que ofreció una ventanorama increíblemente barata a una pareja de recién casados. Al cabo de una semana se presentó en la vivienda y sustituyó la ventana por otra todavía mejor, sin costes adicionales. El matrimonio del cuento, típicamente ingenuo, se complació en su nueva fortuna, sin saber que la retardita funcionaba en ambos sentidos y que, posteriormente, los dos iban a tener un gran éxito en fiestas exclusivas para hombres. Un cuento infantil, sí, pero ilustraba el temor básico del hombre a ser observado en ocasiones en que, por manifiestas razones biológicas y sociales, desea ocultarse y permanecer apartado de su prójimo.
El automóvil se detuvo un rato en Bingham, donde los tres componentes del equipo de expertos fueron presentados a personalidades de la policía del condado antes de tomar un café. Ya atardecía cuando llegaron al escenario del asesinato de Wescott. Una parte de la carretera y de la montaña cercana estaba destrozada, pero el destruido vehículo había sido retirado, y había poco que ver aparte de las marcas del fuego, muy hundidas en la superficie.
Garrod volvió a tener la convicción de que la investigación era fútil. Pasó casi una hora vagando por el lugar y recogiendo gotas metálicas bajo la atenta mirada de un grupo de reporteros a los que no se permitía entrar en el recinto acordonado. Tal como Garrod esperaba, toda aquella ceremonia —incluyendo una breve charla de Pobjoy acerca del posible tipo y posición del cañón láser— resultó inútil. Garrod manifestó su creciente impaciencia sentándose en un bajo saliente rocoso y mirando al cielo. Muy por encima de él, prácticamente en silencio, una avioneta blanca del tipo que se usaba para pulverizar los cultivos flotaba en el azulado aire.
Durante el regreso a Augusta alguien conectó la radio y sintonizó un noticiario, con dos noticias que tuvieron un interés particular para Garrod. Una se refería a que la oficina del fiscal del estado había anunciado un progreso sustancial hacia el establecimiento de la identidad del asesino del senador Wescott; la segunda decía que los sindicatos de empleados de correos habían iniciado la esperada huelga contra la instalación de cámaras de retardita en los centros de clasificación de correspondencia, y que en consecuencia no se estaban repartiendo cartas. Garrod miró a la cara a Pobjoy.
—¿Qué progreso se ha hecho?
—Yo no he dicho nada de progreso —protestó Pobjoy.
—¿Otra vez ese publicista ansioso de hacer algo?
—Supongo que sí. Ya sabe cómo son estas cosas.
Garrod resopló, y se disponía a criticar a ciertas secciones de la oficina del fiscal cuando comprendió las implicaciones personales de la flamante huelga de correos. Había acordado con Esther que todas las noches le enviaría un juego de discos oculares mediante el servicio de estratocorreo, de manera que las lentillas estuvieran en Portston todas las mañanas, a tiempo para que la enfermera las colocara antes del desayuno. Su enojo por el grado de neurosis que Esther había manifestado para hacerle aceptar la idea significaba que era importantísimo que Garrod hiciera un esfuerzo patente para hallar una solución alternativa. Sacó de su bolsillo un alargado y minúsculo transmisor, giró las manecillas para señalar el código de Lou Nash y apretó el botón de llamada. La voz de Nash se oyó casi al instante.
—¿Señor Garrod?
—Lou, hay huelga de correos, por lo que tendré que utilizarle como cartero mientras estoy en Augusta.
—De acuerdo, señor Garrod.
—Eso significa volar a Portston todas las noches y regresar por la mañana.
—No hay inconveniente…, a no ser por la orden de volar a baja altura y a poca velocidad. El aeropuerto de Portston no estará abierto después de medianoche, y eso quiere decir que tendré que salir de Augusta hacia las diecinueve horas.
Garrod abrió la boca para insistir en que el aeropuerto permaneciera abierto, a despecho de los gastos, pero una timidez poco característica en él le sobrecogió. Dispuso ver a Nash en el hotel a las seis en punto, y se acomodó en el asiento con una grata sensación de culpabilidad. Una noche libre, liberado de la cruz, en una ciudad extraña. Esther le preguntaría por qué no se había puesto los discos oculares por la noche, pero él argüiría que los ojos de su esposa estaban captando las imágenes del vuelo de Nash hasta Portston, y que no había forma de comprimir seis horas extras de visión en un día de veinticuatro horas. Lo único que tenía que decidir era en qué emplear ese tiempo extra, ese tiempo libre. Garrod consideró varias posibilidades, entre ellas ir al teatro o beber sin cesar hasta aniquilar su mente… por fin, llegó a la conclusión de que se estaba engañando, y decidió que si estaba dispuesto a serle infiel a su mujer, era importante que fuera honesto consigo mismo.
Lo que haría por la noche sería, si las circunstancias lo permitían, esforzarse al máximo en irse a la cama con la secretaria de labios plateados de John Mannheim.
Garrod prendió el alfiler del soporte de los discos oculares en la solapa de Lou Nash, sonrió a manera de despedida ante las sensibles cupulitas negras y contempló al piloto mientras se alejaba por el vestíbulo del hotel. Tuvo la impresión de que Nash andaba de un modo diferente, cohibido, y de pronto vio la imagen que de su matrimonio debía de tener un extraño. Nash no había hecho un solo comentario al enterarse de la finalidad de los discos oculares, pero había sido incapaz de ocultar la perplejidad que se reflejó en sus ojos. La pregunta no formulada había sido: ¿por qué un hombre que puede disponer de una mujer hermosa todas las semanas, todos los días, hasta agotar sus fuerzas y sus deseos, sigue sometido a Esther? ¿Por qué? Garrod nunca había pensado en exceso al respecto, ya que solía considerarse como un monógamo natural, pero… ¿y si la verdad era que Esther, siempre pensando en el dinero y en el valor de las cosas en todas sus transacciones, había tenido la suficiente inteligencia para comprar el tipo exacto de hombre que necesitaba?
—¡Ahí está! —Sonó la voz de Mannheim a espaldas de Garrod—. Vamos a tomar algo antes de cenar.
Читать дальше