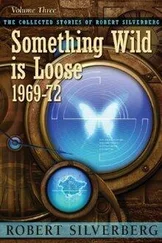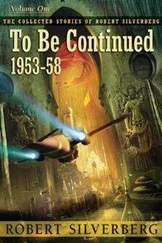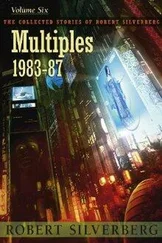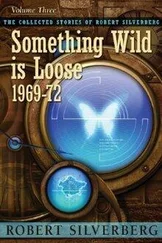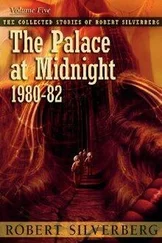Habló con Macintosh sobre la mejor manera de entrar en posesión de la herencia, y le dijo el funcionario que era cosa complicada, pero que al final sería resuelta favorablemente para él. Macintosh se encargaría de que el Juzgado actuara sin pérdida de tiempo.
Encontró a Hollis en la calle algunos días después. El orgulloso usurero estaba paliducho, acobardado, muy delgado, lo que se dice en los puros hueso. Aunque Alan no le tenía simpatía, lo convidó a comer, para ver si se inflaba un poco.
—¿Se ha quedado usted en York? —le preguntó Alan—. Tengo entendido que buscan a los… amigos de Max.
—Sí —respondió Hollis, enjugándose el sudor de la frente—. Pero a mí no me han molestado todavía. Creo que van a sobreseer el sumario pronto. Han muerto dos y otros dos están presos. Y la cosa no pasó de ser una tentativa.
—¿Sabe por qué fracasó el plan?
—Me lo figuro. Juraría que nos delató Kovak.
—¿Cree usted que Mike…? No le creo capaz de eso.
—Ni usted ni otros muchos. Pero debía una fuerte cantidad a Bryson, y éste quería cobrar. Como Bryson odiaba a Hawkes, Kovak vendió a Max para saldar su deuda con Bryson. Bryson dio parte a la Policía, y por eso estaba tan bien guardado el Banco.
Pensó Alan que no había sido Gainer el delator, y se alegró de ello.
—¿Cómo ha sabido usted eso?
—Me lo ha contado el propio Bryson.
—¿Bryson?
—Sí.
—No sé qué motivos le daría Max. Bryson es amigo mío. Jugamos en las mismas casas de juego. De mí no sospecha.
—¿Y qué sabe de Kovak?
—Que ha muerto, Fue hallado muerto ayer. Un ataque al corazón, dicen. Y me preguntó Bryson si sabía yo a quién ha dejado su dinero Max.
Alan meditó un momento antes de responder:
—No he oído hablar de eso. Como no tenía familia, supongo que le heredará el Estado.
—Sería una lástima —dijo Hollis—. Max tenía bien cubierto el riñón. Si yo pudiera echar la zarpa a ese dinero… Y eso querría Bryson, también.
Alan no replicó. Pagó la nota que le presentó el camarero y salieron del restaurante. Y pensó el joven si sería Bryson quien impugnaría el testamento de Hawkes.
Bryson compareció ante el Juzgado representado por un tal Berwin. Fundaba la impugnación en el hecho de que Hawkes había estado asociado con él durante cierto número de años y en que, en virtud de una Ley, de letra algo oscura, dada en el siglo anterior, el patrimonio de un jugador profesional muerto por los agentes de la Autoridad en el acto de cometer un delito revertía al demandante.
El robot-computador, que hacía las veces de juez, meditó un rato. Oyóse luego ruido de relés, se iluminó el panel que tenía en la parte izquierda de la cara el robot, y sobre dicho panel apareció escrito con letras de vivo color rojo: DENEGADA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA.
Berwin hizo uso de la palabra durante tres minutos, y acabó solicitando que el robot-computador se declarara incompetente y consintiese en ser substituido por un juez humano.
La decisión del computador fue dada a conocer en menos tiempo que la vez anterior: DENEGADA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA.
Berwin lanzó a Alan una mirada de basilisco. El abogado que tenía Alan se lo había recomendado al joven el propio Hawkes. Se apellidaba Jesperson. En breve informe probó el derecho de Alan a entrar en posesión de la herencia.
El computador, tras madura reflexión sobre los alegatos que el letrado había grabado en la cinta, encendió el panel, y sobre éste, con letras verdes, quedó escrito: SE ADMITE LA DEMANDA.
Bryson había sido vencido. Sonrió Alan. El dinero de Max era suyo. Lo gastaría en investigaciones y experimentos sobre la hiperpropulsión.
—Y bien —dijo Jesperson al mocito—, ¿cómo le prueba ser millonario?
En aquel instante, estaba Alan tan sobrecogido que nada pudo contestar a su abogado; pero, al cabo de un año de haberse celebrado el juicio, empezó a conocer el deleite de ser millonario.
Quebraderos de cabeza los tenía. ¿Quién no los tiene, por muy rico que sea? Había dicho al difunto Hawkes que debía estampar su firma en algún documento… Pues bien; hubo de poner centenares de ellas para que efectuaran el traspaso a su nombre de los fondos que en cuenta corriente tenía el testador en los Bancos; para que fueran hechas las oportunas inscripciones en el Registro de la Propiedad, para que le hiciesen entrega de los valores mobiliarios. Y hubo de bregar con los agentes del Fisco —que le marearon a visitas— para fijar el impuesto de derechos reales; Alan se asustó de lo que le hicieron pagar por ese concepto.
Pero pagados los impuestos, los honorarios del abogado, los gastos judiciales y de entrega de la herencia y otros cien más, todavía le quedaron limpitos novecientos mil créditos. La colocación, la inversión de este capital, hecha con arreglo a los principios de una sana administración, haría aumentar cada día sus rentas. El Tribunal le nombró como tutor al abogado Jesperson, para que administrase los bienes de Alan hasta que éste alcanzase la mayoría de edad, la edad biológica de veintiún años.
El nervio de la sentencia era la edad del mozo, pues era innegable que había nacido trescientos años antes, en 3576; pero el robot-magistrado que presidió la vista zanjó la cuestión fundándose en un precedente de setecientos años, que sentaba jurisprudencia, según el cual, la edad de un astronauta, era la biológica, y no la cronológica.
El tutor, empero, no planteaba problemas a Alan. Cuando el joven conversó con Jesperson para exponerle sus futuros proyectos, díjole el abogado:
—Eso es cuenta de usted, Alan Yo le daré libertad de acción; aunque, como tutor legal que soy de usted, me reservo el derecho de poner tasa a sus gastos mientras sea menor de edad.
Le pareció bien eso a Alan. Tenía confianza en ese abogado porque se lo había recomendado Hawkes.
—Estoy conforme en eso, señor Jesperson. Y quisiera empezar a usar de esa libertad de acción desde ahora. Voy a emprender un viaje, a dar la vuelta al mundo. Y tengo plena confianza en usted, plena confianza de que velará por mis intereses.
Jesperson se echó a reír.
—Cuando vuelva será usted dos veces más rico que ahora. ¡Dinero hace dinero!
Alan empezó el viaje en la primera semana de diciembre. Antes se había pasado tres semanas sin hacer prácticamente otra cosa que trazar el itinerario. Tenía que visitar muchos lugares.
Primero, Londres, donde Cavour había residido y hecho sus primeros experimentos sobre la hiperpropulsión. Luego, Zurich, para visitar la Biblioteca del Instituto Lexman de Navegación Espacial, donde se conservaba una extensa colección de textos que trataban de esta materia. Podría ser que allí guardasen el libro de apuntes de Cavour, y si allí estaba, eso daría alguna orientación a Alan. Proponíase ir a la Siberia, donde había tenido Cavour su campo de pruebas, y de donde había venido el último comunicado antes de la inesperada desaparición del célebre científico.
No era, pues, un viaje de recreo, sino de trabajo. Pero también lo hacía por el placer de viajar, pues casi llevaba medio año viviendo en el suburbio de Hasbrouck, sin poder mudarse de allí, pese a sus riquezas, por no estar agremiado. Quería conocer el resto del planeta Tierra.
Antes de partir estuvo en una librería donde adquirió por el exorbitante precio de cincuenta créditos un ejemplar de la quinta edición de la obra de James H. Cavour: Investigación sobre la Posibilidad de Navegar por el Espacio a Mayor Velocidad que la Luz. El ejemplar que antes poseía se lo había dejado en la Valhalla junto con otras cosillas de uso personal.
Puso gesto de extrañeza el librero cuando el joven le pidió un ejemplar de la «Teoría de Cavour».
Читать дальше