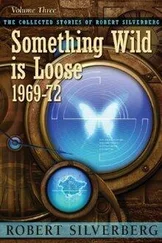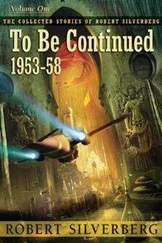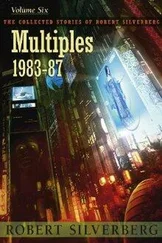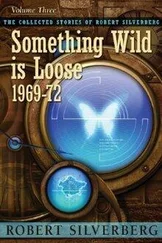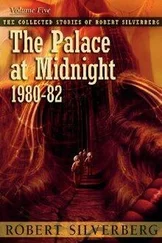Paseó la mirada por la habitación y la detuvo en el bar, en los aparatos de radio y televisión, en las otras cosas que tenía allí Hawkes. Y pensó el joven que, el día anterior, se hallaba allí el tahúr, vivo, con los ojos brillantes, exponiendo por última vez los detalles del plan del robo. Ya estaba muerto. Costaba trabajo creer que un hombre tan polifacético como él hubiera podido ser desenmascarado tan pronto.
De pronto pensó Alan que la policía vendría a practicar un registro en el domicilio de Hawkes, que haría indagaciones para conocer qué amistades y relaciones tenía. Le interrogarían a él, Alan, sobre las relaciones que había mantenido con Hawkes, y acaso sobre el crimen. Había que prevenirse contra eso.
Se dispuso a telefonear a la Comisaría para decir que vivía en el domicilio de Hawkes, que acababa de oír que éste había sido muerto. Y afectando ingenuidad preguntaría quién lo había matado…
En el momento de descolgar el receptor, sonó el timbre de la puerta.
Alan volvió a colgar el receptor y se dirigió a la puerta. Miró por la rejilla y vio un caballero de edad madura, de aspecto distinguido, con el uniforme gris plata de la policía.
«¡Qué pronto! —se dijo el mozo—. Antes de haber podido telefonear…»
Fingiendo sorpresa, preguntó:
—¿Quién es?
—La Policía. Inspector Gainer.
Alan le franqueó la puerta. El inspector Gainer, sonriente, entró en el piso y se sentó en la silla que le ofreció Alan. El joven hizo un violento esfuerzo para que no se transparentase el mal rato que estaba pasando.
—¿Se llama usted Alan Donnell? — preguntó el inspector.
—Sí, señor.
—¿Jugador profesional de la categoría B?
—Sí, señor.
—¿Está inscrito en el Registro de No Agremiados?
—No, señor.
Hubo una pausa. Gainer leyó lo escrito en una libreta que tenía en la mano.
—Supongo que sabe usted que el ocupante de esta vivienda, Max Hawkes, ha sido muerto esta mañana durante una tentativa de atraco.
—Lo he oído por la radio hace poco. Aún me dura la impresión. ¿Quiere tomar algo?
—Muchas gracias; estando de servicio, no bebo —contestó Gainer afablemente—. ¿Cuánto tiempo hace que conocía usted a Hawkes?
—Desde mayo pasado. Soy ex astronauta. Renuncié a mi empleo a bordo. Max me encontró en un parque y me llevó a su casa. Max era muy reservado, señor inspector. Me dijo esta mañana, antes de salir, que iba al Banco a hacer un ingreso en su cuenta corriente. ¿Quién iba a imaginar que…?
No continuó Alan. Se preguntó si estaba fingiendo bien la sinceridad. El inspector se lo llevaría detenido, tendría que declarar. Tal vez dictarían contra él auto de prisión o le pasaría algo peor. Y él no había querido tomar parte en el robo, no se juzgaba tan culpable como los otros. Pero a los ojos de la Justicia…
Gainer levantó una mano.
—No actúo como policía judicial, joven. No se sospecha de usted.
—Entonces…
El inspector sacó un sobre de su bolsillo del pecho, y del sobre sacó unos papeles doblados, que desdobló.
—Hace cosa de una semana estuvo a verme Hawkes —prosiguió el inspector— y me entregó un sobre lacrado y sellado con el ruego de que fuese abierto si moría en el día de hoy. Me pidió que lo destruyese si seguía viviendo. Lo he abierto hace un rato. Me parece que le interesará a usted leer esto.
Alan tomó los papeles con dedos temblorosos. Los leyó por encima. Vio que estaban escritos con la máquina que Hawkes tenía en su cuarto — una máquina que escribía al dictado de la voz.
Leyólos después detenidamente.
Uno de los documentos decía que Hawkes proyectaba el atraco a un Banco para el viernes, 13 de octubre de 3876. Declaraba que no tenía cómplices. En otro documento decía que Alan Donnell, ex astronauta no inscrito en el Registro de No Agremiados, vivía con él en su domicilio, y que este Alan Donnell no sabía absolutamente nada del proyectado robo. Uno de los párrafos rezaba así:
«Si muero ese día, declaro por la presente, que instituyo heredero universal de todos mis bienes a Alan Donnell, y que anulo todos mis testamentos anteriores.»
A continuación seguía la lista de los bienes dejados por Hawkes: en cuentas corrientes bancarias, 750.000 créditos; fincas, obligaciones de la Deuda del Estado, acciones y obligaciones de compañías industriales y mercantiles cotizadas en la Bolsa. El total de la herencia ascendía a algo más de un millón de créditos.
Terminada la lectura, Alan, espantado y pálido como un muerto, miró al inspector y preguntó:
—¿Todo esto es mío?
—Sí. Será usted rico. Hay que cumplir requisitos, como presentar plena y legal prueba de la autenticidad del testamento. Mas puede ser que alguien lo impugne, y en tal caso, no podrá usted entrar en posesión de la herencia hasta después que haya dado su fallo el juez que entienda en el juicio, suponiendo que salga usted vencedor de la testamentaría.
Alan no entendió eso y meneó la cabeza.
—Escribió esto como si supiera…
—En efecto —replicó Gainer—, lo sabía. Era… digámoslo así…, el hombre más emprendedor que yo he conocido. Y el más sagaz, también. Veía venir las cosas. Lo sabía, claro está. Y sabía igualmente que lo mejor que podía hacer era dejar este documento en mis manos, que podía confiar en que yo no lo abriría. Imagínese usted lo que es anunciar un robo con una semana de anticipación y entregar su confesión a un inspector de policía.
A Alan no le llegaba la camisa al cuerpo. La policía sabía que se iba a intentar el robo, y por eso habían perdido la vida Max y el vicioso de Byng, que tomaba polvos para soñar. ¿Habría sido Gainer uno de los delatores? ¿Habría abierto el sobre lacrado y sellado?
No. Era inconcebible que un hombre, al parecer tan correcto, hubiese hecho semejante cosa. Alan desechó la idea.
—Max sabía que iba a morir —dijo el joven—, y, sin embargo, lo intentó. ¿Por qué cree usted que obró así?
—Tal vez porque quería morir, porque estaba cansado de vivir, de ganar siempre, de todo lo que le rodeaba. Era el hombre más hermético que ha habido bajo el sol. Usted, que le ha tratado, debe de saberlo. — Y poniéndose en pie, agregó el inspector —: Me tengo que marchar. Pero antes quiero darle un buen consejo. Vaya usted a inscribirse en seguida en el Registro de No Agremiados. Le darán a usted un televector. Va usted a ser un personaje importante cuando esté en posesión de la herencia. Ponga usted mucho cuidado en la elección de sus amigos. Max sabía guardarse. Podría ser que usted no tuviera tan buena suerte como él, hijo.
—¿Me llamarán a declarar?
—Sí. Ya están instruyendo el sumario. He hecho entrega al juez de una copia del testamento. Creo que esto le eximirá a usted de toda responsabilidad.
Se daba cuenta Alan de que había profesado mucho afecto a Hawkes. No se lo había demostrado nunca, y menos en los últimos días de la vida del pobre tahúr, cuando le robaba la tranquilidad el maldito atraco en proyecto. Reconocía el muchacho que debía mucho a Hawkes, pese a lo truhán que era. En el fondo, Max era hombre de buen corazón; pero sus pasiones le habían llevado a la perdición, a ganarse la enemistad de la sociedad. Y había dejado este pícaro mundo sabiendo cuál iba a ser el último instante de su vida.
Muy atareado anduvo Alan en los días siguientes. Hubo de declarar ante la Policía y el juez instructor. Declaró que nada sabía del robo, que no conocía a los cómplices de Hawkes. Quedó libre de toda sospecha de complicidad gracias a la confesión firmada por Hawkes.
Presentóse después en la Oficina del Registro de No Agremiados, y le fue concedida la inscripción y le entregaron el televector transmisor, el cual se hizo injertar en el muslo por un cirujano. Le aceptó un vasito de whisky al gordinflón de Macintosh, en memoria de Hawkes.
Читать дальше