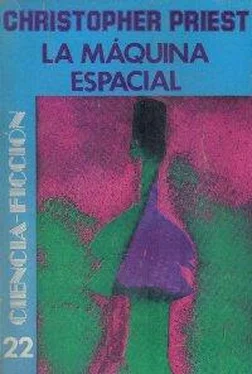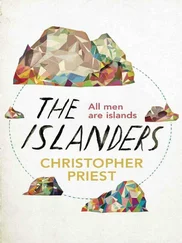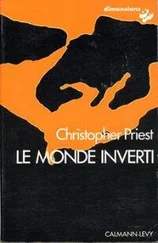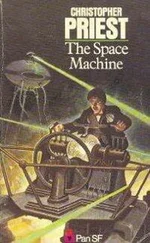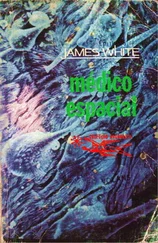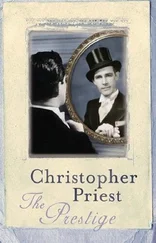—¿Eres tú, Edward...? —murmuró.
—¿Estás herida?
Dijo que no con un movimiento de cabeza y, cuando traté de darla vuelta se levantó, con grandes dolores, por su propia voluntad. Quedó de pie a mi lado, en apariencia muy mareada.
—¡Mi Dios! ¡Escapamos por poco!
Era Mr. Wells. Vino hacia nosotros desde los arbustos que había a un costado del parque, aparentemente ileso, pero, como nosotros, estupefacto por la ferocidad del ataque.
—¿Está herida, Miss Fitzgibbon? —preguntó, solícito.
—Creo que no. —Sacudió la cabeza con energía—. Creo que estoy un poco sorda.
—Es consecuencia de la explosión —dije, porque también me zumbaban los oídos. En ese preciso instante oímos gritos junto a la casa y todos nosotros nos volvimos en esa dirección.
Había aparecido un grupo de soldados, con expresiones aturdidas. Un oficial trataba de organizarlos y, después de unos breves momentos de confusión, avanzaron hacia la casa en llamas y trataron de ahogarlas golpeándolas con sacos.
—Es mejor que los ayudemos —le dije a Mr. Wells, y de inmediato marchamos a través del jardín.
Cuando doblamos una de las esquinas de la casa pudimos apreciar una escena de gran destrucción. Aquí el ejército había emplazado una de sus piezas de artillería y era evidente que el marciano había hecho fuego contra ella. Su puntería había sido de una precisión mortífera, porque allí quedaba sólo metal retorcido y fundido esparcido alrededor de un gran cráter. No había ningún resto identificable del cañón, salvo una de sus grandes ruedas de rayos, que se encontraba ahora a unos cincuenta metros de distancia.
Un poco más lejos, varios caballos estaban atados a uno de los cobertizos del jardín, pero nos afligió mucho ver que algunos habían muerto; los cuidadores habían apaciguado el resto con eficiencia, cubriéndoles la cabeza para que no pudieran ver.
Nos dirigimos directamente al oficial que estaba al mando.
—¿Podemos ayudarles? —dijo Mr. Wells.
—¿Esta casa es suya, señor?
Amelia contestó:
—No, yo vivo aquí.
—Pero la casa está vacía.
—Hemos estado fuera del país. —Ella miró a los soldados que golpeaban sin éxito las llamas con los sacos—. Hay una manguera de jardín en ese cobertizo.
De inmediato, el oficial ordenó a dos de sus hombres que trajeran la manguera, y poco después la había sacado y conectado a una canilla de riego que había junto a la casa. Afortunadamente, había mucha presión y al momento salió un fuerte chorro de agua.
Nos quedamos bien atrás, viendo que los hombres habían sido, evidentemente, bien adiestrados y que la lucha contra el fuego se libraba con inteligencia y eficiencia. El chorro de agua fue dirigido contra las concentraciones más intensas del fuego, mientras que los demás hombres continuaban apagando las llamas con los sacos en otros sectores.
El oficial supervisaba el trabajo con un mínimo de órdenes, y cuando se apartó, una vez que el fuego estaba dominado, fui hacia él.
—¿Ha perdido algún hombre? —le pregunté.
—Afortunadamente, no, señor. Nos ordenaron retirarnos precisamente antes del ataque, de modo que pudimos ponernos a cubierto a tiempo. —Señaló varias trincheras cavadas en el parque; atravesaban el lugar donde (¡hacía tanto tiempo!) yo había bebido limonada helada con Amelia—. De estar atendiendo la pieza...
Asentí con la cabeza.
—¿Estaban alojados aquí?
—Sí, señor. No hemos dañado nada, como usted podrá ver. Tan pronto como hayamos recuperado nuestro equipo tendremos que retirarnos.
Comprendí que su mayor preocupación no era salvar la casa. Realmente, fue una suerte que necesitaran salvar sus elementos, porque de lo contrario habría sido muy difícil para nosotros apagar el incendio sin ayuda.
En menos de un cuarto de hora las llamas quedaron apagadas; el ala de la servidumbre había recibido los impactos, dos de las habitaciones de la planta baja estaban inhabitables, y los seis artilleros que se habían alojado allí perdieron todo su equipo. En el piso superior, los daños principales habían sido causados por el humo y la explosión.
Del resto de la casa, las habitaciones que se encontraban en el lado más alejado del cañón, cuando éste explotó, eran las que habían sufrido menos daño: la antigua sala de fumar de Sir William, por ejemplo, no tenía siquiera una ventana rota. En el resto de la casa los daños eran de diversa magnitud, en su mayor parte, roturas debidas a la explosión, y hasta el último vidrio de las paredes del laboratorio estaba destrozado. En los jardines había una cantidad de vidrios rotos y algunos arbustos se habían incendiado, pero los soldados pronto se ocuparon de ello.
Una vez apagado el incendio, los artilleros tomaron lo que habían podido recuperar de su equipo, lo cargaron en un carro de municiones y se prepararon a retirarse. Durante todo este tiempo, podíamos oír los ruidos de la batalla que continuaba a la distancia, y el oficial nos dijo que estaba ansioso por reunirse con su unidad en Richmond. Se disculpó por los daños causados al ser destruido su cañón, y nosotros le agradecimos su ayuda en la extinción del incendio... y el pelotón emprendió la marcha, colina abajo, hacia la ciudad.
Mr. Wells dijo que iba a ver dónde estaban los marcianos ahora, y cruzó por el parque hacia el borde de la cresta de la colina. Seguí a Amelia al interior de la casa, y cuando estuvimos dentro de ella la tomé en mis brazos, estrechándola fuertemente.
Durante unos minutos no pronunciamos palabra alguna, pero luego, por fin, ella se apartó un poco y nos miramos a los ojos con amor. Esa visión momentánea de nosotros mismos en el pasado había sido un choque saludable; Amelia, con su cara magullada y marcada por cicatrices, y su camisa desgarrada y quemada, no se parecía casi en nada a la joven vestida con elegancia y algo estirada que había visto por un momento en la Máquina del Tiempo. Y supe, por la forma en que ella me miraba, que mi aspecto había sufrido una transformación similar.
Amelia dijo:
—Cuando estábamos en la Máquina del Tiempo viste al marciano. Lo has sabido siempre.
—Sólo te vi a ti —dije—, Te vi morir.
—¿Es por eso que te apoderaste de la máquina?
—No sé. Estaba desesperado... Te quería ya entonces...
Ella me abrazó otra vez y sus labios se posaron un instante en mi cuello.
La oí decir, con palabras tan suaves que eran casi inaudibles:
—Ahora comprendo, Edward.
Mr. Wells trajo la sombría noticia de que había contado seis de los trípodes gigantescos en el valle que se extendía más abajo, y que la lucha continuaba.
—Están por todas partes —dijo— y hasta donde pude ver casi no hay resistencia de parte de nuestros hombres. Hay tres máquinas a menos de un kilómetro de esta casa, pero permanecen en el valle. Creo que estaremos a salvo si nos quedamos quietos aquí durante un tiempo.
—¿Qué están haciendo los marcianos? —dije.
—Siguen usando el cañón de calor. Parecía como si todo el valle del Támesis estuviera en llamas. Hay humo por todas partes, y es de una densidad sorprendente. Toda Twickenham ha desaparecido debajo de una montaña de humo. Humo negro, denso, como alquitrán, que no se eleva. Tiene la forma de una cúpula inmensa.
—El viento lo dispersará— dijo Amelia.
—Hay viento —dijo Mr. Wells— pero el humo permanece sobre el pueblo. No lo puedo entender.
Parecía un enigma de poca importancia, de modo que no le prestamos mucha atención; nos bastaba con saber que los marcianos seguían en pie de guerra y que estaban cerca.
Los tres desfallecíamos de hambre, y se hizo imprescindible preparar una comida. Era evidente que la casa de Sir William no había sido ocupada durante años, de modo que no abrigábamos ninguna esperanza de encontrar alimentos en la alacena. Descubrimos, sí, que los artilleros habían dejado algunas de sus raciones —unas latas de carne en conserva y un poco de pan duro—, pero era insuficiente para una comida.
Читать дальше