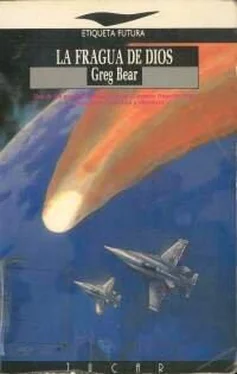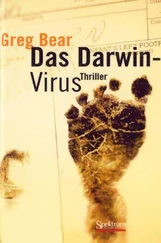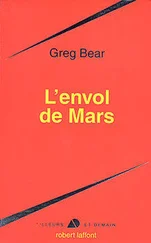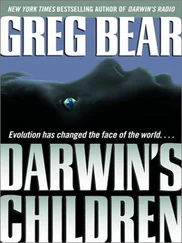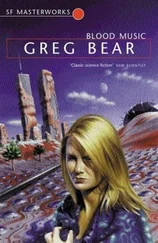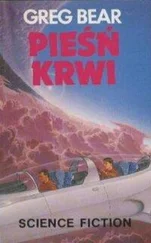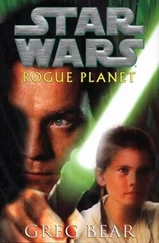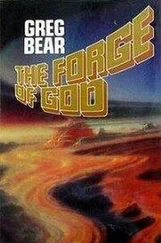Se sentó en la cama, se puso sus aprietacojones (así llamaba siempre su padre a los calzoncillos tipo slip), una camiseta y los pantalones. Luego corrió las cortinas de la estrecha ventana y se detuvo de pie frente a ella, contemplando la luz de los inicios del amanecer desplegarse sobre la ciudad. Los grises edificios, viejo ladrillo y piedra oscurecida por el aguanieve y la nieve de la última noche; farolas de luz anaranjada arrojando solitarias manchas sobre el húmedo pavimento; una vieja camioneta Toyota cruzando por entre los charcos debajo de su ventana y doblando lentamente la esquina junto a una tienda abandonada con el escaparate cubierto con tablones.
Reuben se duchó, se puso su traje nuevo, y salió del hotel a las cinco y media. Había pagado la habitación la noche antes. Se detuvo unos momentos temblando frente a la tienda abandonada, escuchando a la red, obteniendo sus directrices finales. La vieja Toyota apareció de vuelta y se arrimó al bordillo frente a él. Un hombre apenas unos años mayor que Reuben, vestido con un mono y una gorra de béisbol, se sentaba al volante.
—¿Le llevo? —preguntó, tendiéndose para abrir la portezuela del lado opuesto. De la cabina brotó una oleada de calor—. Va usted a la Terminal de Excursiones de los Hermanos Toland. Es usted el segundo al que recojo esta mañana.
Reuben subió al asiento del pasajero y le sonrió al conductor.
—Es terriblemente temprano para ir conduciendo —dijo—. Se lo agradezco.
—Hey, es por una buena causa —dijo el hombre. Su mirada se posó en el rostro de Reuben. No parecía feliz de que su pasajero fuera negro—. Eso es lo que se me ha dicho, al menos.
Tomaron la calle Novena Este hasta el Muelle Municipal. El conductor dejó a Reuben y se alejó sin decir otra palabra.
El amanecer era algo más que una promesa cuando caminó a lo largo del muelle y se acercó a los pesados barrotes de hierro y a la puerta junto al enorme letrero pintado: HERMANOS TOLAND. Un hombre regordete y canoso de algo menos de setenta años y más de sesenta estaba de pie al otro lado de la puerta, con una linterna en la mano, haciendo bailar un puro entre sus dientes. Vio a Reuben, pero no se movió hasta que el joven estuvo a menos de dos metros de distancia. Entonces se apartó de los barrotes junto a la puerta cerrada y enfocó la linterna en el rostro de Reuben.
—¿Qué puedo hacer por usted? —preguntó secamente. El puro estaba reblandecido y apagado.
—He venido para la excursión de la mañana —dijo Reuben.
—¿Excursión? ¿A dónde?
Reuben extendió un brazo y apuntó vagamente al lago Erie. El hombre lo escrutó durante un largo momento a la luz de la linterna, luego la bajó y llamó:
—¡Donovan!
Donovan, un tipo bajo y atildado con un traje color crema, casi tan viejo como el hombre rollizo pero mucho mejor conservado, salió de un cobertizo cerca de las oficinas.
Donovan examinó rápidamente a Reuben.
—¿La red? —preguntó.
—Sí, señor.
—Déjale entrar, Mickey.
—Malditos estúpidos —murmuró Mickey—. Todavía hay hielo en el lago. Hacernos salir antes de que empiece la estación. —Inclinó la cabeza hacia un lado y se concentró en abrir el candado y soltar la cadena que mantenía cerrada la puerta. Retiró la cadena con un resonar como de ametralladora de los eslabones, tiró de la puerta hacia dentro, e indicó a Reuben que entrara con un gesto de una ancha y callosa mano rojiza.
A medio camino del muelle, más allá de un viejo restaurante especializado en mariscos, ahora cerrado, una barca de excursiones de dos cubiertas llamada la Gerald Fitz Edmund eructaba diesel por dos motores gemelos a través de dos tubos de escape en la popa, justo encima de la línea de flotación. La barca era capaz de llevar fácilmente dos o trescientos pasajeros, pero a aquella hora estaba prácticamente vacía. Donovan caminó delante de Reuben y le hizo un gesto de que cruzara la pasarela protegida con barandillas de cuerda.
—Recorreremos el lago durante una o dos horas —dijo Donovan—. Se nos ha dicho que les dejemos a los tres ahí fuera. Sea donde sea «ahí fuera». Hace un maldito frío para navegar hoy, permítame que se lo diga.
—¿Qué es lo que debemos hacer ahí fuera? —preguntó Reuben.
Donovan lo miró.
—¿No lo sabe? —preguntó.
—No.
—Cristo. Supongo —utilizó la palabra como si tuviera un aroma oficial, sin embargo no sonó familiar en sus labios—, supongo que encontrarán algo ahí fuera antes de que los dejemos. O quizá simplemente mueran helados.
—Espero por Dios que así sea —dijo Reuben, agitando dubitativo la cabeza—. Que encontremos algo ahí fuera, quiero decir. —Ellos todavía no me han engañado nunca.
Se dirigió a proa y se reunió con un muchacho blanco unos cuatro o cinco años más joven que él y una mujer negra bien vestida que debía rozar la treintena. Soplaba una helada brisa en la cubierta, agitando el pelo de la mujer contra su rostro. Le miró, luego volvió a mirar hacia delante, pero no dijo nada. El muchacho alargó la mano, y Reuben se la estrechó firmemente.
—Me llamo Ian —dijo el muchacho, castañeteando los dientes.
—Reuben Bordes. ¿Los dos sois de la red?
El muchacho asintió. La mujer insinuó el fantasma de una sonrisa pero no apartó la vista del lago.
—Estoy poseído —dijo Ian—. Tú también debes estarlo.
—Por supuesto —dijo Reuben.
—¿Te hacen hacer cosas? —preguntó Ian.
—Me están haciendo hacer esto.
—A mí también. Estoy un poco asustado. Nadie sabe lo que estamos haciendo.
—Ellos cuidarán de nosotros —dijo la mujer.
—¿Cuál es su nombre, señora? —preguntó Reuben.
—Uno que no os importa en absoluto. No tiene por qué gustarme nada de esto; simplemente tengo que hacerlo.
Ian dirigió a Reuben una mirada y una mueca y señaló a la mujer con una ceja. Reuben asintió.
Donovan y Mickey subieron a la cabina de pilotaje de la cubierta superior. Un hombre vestido con un uniforme azul oscuro estaba ya al timón. Con sólo ellos seis a bordo, la barca de excursiones se apartó del muelle y se encaminó hacia las tranquilas y perezosas aguas matutinas del lago. Trozos de hielo se deslizaron junto a la proa.
—Será mejor que vayamos dentro o nos helaremos, señora —sugirió Reuben. La mujer asintió y le siguió a la zona cubierta para los pasajeros.
A los quince minutos de crucero, Mickey descendió a la cubierta inferior con una caja de cartón y un termo.
—La cocina no está abierta —dijo—, pero trajimos esto con nosotros a bordo. —Abrió la tapa de cartón para mostrar el contenido de donuts y tres tazas de plástico desechable.
—Dios le bendiga —dijo la mujer, sentándose en un banco de fibra de vidrio. Ian tomó dos donuts y Reuben siguió su ejemplo. Mickey sirvió humeante café del termo mientras cada uno de ellos sujetaba una taza.
—Donovan me ha dicho que nadie sabe lo que hay ahí fuera —señaló el hombre, volviendo a tapar el termo.
Reuben agitó la cabeza y dejó caer motitas de azúcar en polvo de su donut en el café.
—¿Y qué haremos si sólo hay agua? ¿Dejar que se ahoguen?
—Habrá algo ahí fuera —dijo la mujer.
—No lo dudo. Sólo desearía no sentirme tan malditamente lúgubre. Todo se ha ido al infierno en estos últimos meses. Gracias a Dios todavía no es la estación. No hay turistas. El presidente se ha vuelto loco. Todo el mundo.
—¿Forma usted parte de la red? —preguntó Ian.
Mickey agitó la cabeza.
—Yo no, gracias a Dios. Donovan sí. Me ha hablado de ella, y me ha mostrado la araña. La maldita cosa no me mordió. Eso demuestra lo que valgo. Pensé en llamar a los periódicos, pero, ¿quién me iba a creer? ¿A quién le importaría? Yo y Donovan llevamos trabajando los lagos desde hace treinta años, primero pescando eperlanos, luego llevando pasmarotes, quiero decir turistas, de un lado para otro. Yo bauticé la barca. Es un chiste.
Читать дальше