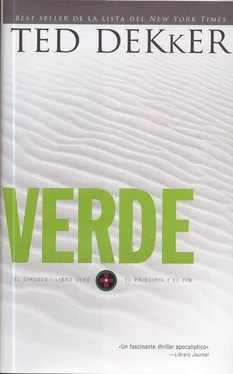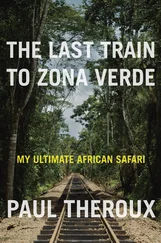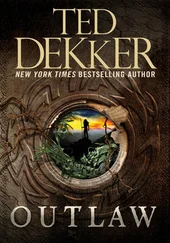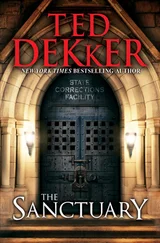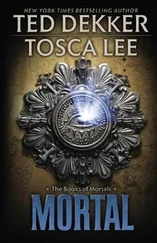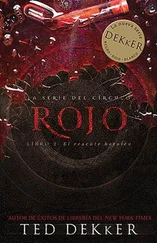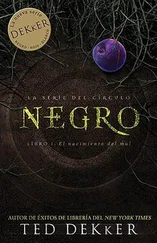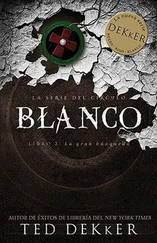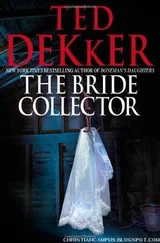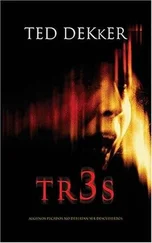El muchacho extendió la mano hacia la de Thomas. Le agarró los dedos. Se agotaron las últimas reservas de aplomo en Thomas, que cayó bruscamente a Un lado y comenzó a estremecerse con sollozos. El niño lo tomó de la mano, y Thomas se agarró de los delgados dedos como si fueran su única hebra de vida. Lloró con sollozos que aspiraban bocanadas de aire.
Oleadas de gratitud le embargaron, y supo que un momento antes había estado equivocado. Las aguas no eran la esperanza por la que el mismo Elyon había muerto.
Esta…
Apenas pudo soportar pensarlo… pero esta… esta era la gran esperanza para la que todos fueron creados. Para este momento.
No había nada más que pudiera importar que sostener la mano de quien lo había formado con su aliento.
Thomas no podía contenerse, simplemente no podía, y el niño no hizo ningún intento para sugerirle que lo hiciera. Se puso en posición fetal, aferrado a la mano del niño, y mojó con lágrimas la arena bajo su cara.
Ahora todo tenía sentido. El dolor, la muerte, los días y las noches de temor mientras las hordas los cazaban al acecho.
El ridículo, la enfermedad, la caída.
Las lágrimas de la madre cuyo hijo había caído rompiéndose la mandíbula. La agonía del padre que perdiera a su hijo a causa de una flecha. Igual que pasó con Elyon mismo, ellos habían soportado todo por el placer puesto delante de ellos. El tiempo pareció atascarse.
Cuando sucedió que el niño soltó la mano de Thomas, este se incorporó hasta quedar de rodillas con la intención de pedir perdón por su alarde, pero eso fue una indiscreción más. Porque era humano, podría decir él, y los humanos tropiezan inesperadamente con sus indiscreciones como cuando se usan botas demasiado grandes. Pero el niño se había ido. En su lugar se hallaba un hombre de mediana edad con barba canosa y mandíbula firme. Llevaba una túnica blanca. Antes que Thomas pudiera hacer la adaptación de Elyon el hijo a Elyon el padre, el hombre se volvió y lo miró con empañados ojos verdes.
– Ellos están rechazando mi amor, Thomas -expresó el anciano.
– No…
Thomas miró abajo al desierto y por primera vez vio lo que ellos habían estado mirando. Mucho más por debajo había un gran valle ocupado por todos sus lados por ejércitos que se extendían hacia lo profundo del desierto.
El valle de los higos de Miggdon.
– ¿Qué puedo hacer? -susurró el hombre.
Pero Thomas aún estaba demasiado abstraído por el amor que flotaba sobre ellos como para considerar seriamente cualquier dilema. Déjalos que se destruyan entre sí, pensó. Deja que aquellos que niegan tu amor se maten unos a otros. Solo déjame estar contigo.
– Ellos se han alejado -expuso el hombre.
Un león blanco pasó al lado de Thomas y miró la escena abajo. Thomas se levantó de un salto. Todos los leones habían cruzado la arena y ahora permanecían en dos filas a lado y lado de su amo, mirando fijamente los ejércitos hordas reunidos. El hombre se alejó de la escena y caminó de un lado al otro, pasándose los dedos por el cabello canoso, absorto en sus pensamientos.
– En lo más recóndito los formé. En lo más profundo de la tierra los entretejí, los formé en el vientre de la madre.
Thomas reconoció las palabras de una melodía que cantaban en el círculo. Un salmo.
– Todos sus días estaban contados, escritos en mi libro. Ellos son mi poema, creados para tales maravillas -continuó el hombre, levantando la mirada para dirigirse a Thomas-. Pero les di su propio libro y les permití escribir en él. Ahora mira lo que han hecho.
Thomas pensó que el anciano se arrancaría el cabello de frustración.
– ¿Qué he hecho, qué he hecho? -expresó el hombre y se volvió hacia el desfiladero señalando con el brazo hacia el horizonte-. ¡Mira!
Thomas miró. Algo más se había agregado a la lejana mezcla de hordas listas para emprender la guerra. Era el ejército de Qurong, reunido para luchar contra el de Eram, y por un fugaz instante Thomas se preguntó si Samuel estaría atrapado en el medio. Pero lo que vio ahora lo llenó de preocupación.
Un enorme remolino negro de shataikis circundaba el valle… millones de las bestias negras, ansiosos de la sangre humana que los alimentaba.
– Mira -dijo Michal, señalando hacia el occidente.
Un aluvión blanco se aproximaba como una ola de nubes. Un mar de roushes.
Thomas solo atinó a pensar ahora una cosa: Esto es el fin. Es el fin. El hombre levantó los brazos y lloró al cielo. Los hombros se le sacudían con sollozos y las lágrimas le bajaban por el rostro, humedeciéndole la barba. Los leones se volvieron hacia él y se postraron sobre los rostros, los cuartos traseros levantados mientras se inclinaban. Gimieron como uno solo, un sonido pavoroso que llenó de terror la garganta de Thomas.
El gemido de Elyon comenzó a perder aliento. Poco a poco bajó la cabeza, los brazos aún levantados, el pecho agitándose en busca de aire. Pero la mirada le empezó a cambiar de angustia a otra repleta de ira.
El rostro se le enrojeció y las mejillas le comenzaron a temblar. Asustado, Thomas intentó retroceder, pero los pies no se le movieron.
Y entonces Elyon gritó, a todo pulmón hacia el cielo. Apretó los puños y se sacudió de pies a cabeza con tanta ira que Thomas no pudo evitar que le temblara el cuerpo.
Los leones rugieron al unísono, y toda la tierra fue tragada en un trueno de protesta que la sacudió hasta sus mismos cimientos.
Pero el grito se propagó con inextinguible furia. Thomas se puso de rodillas y lanzó los brazos por encima de la cabeza.
– ¡Tráenos a casa! -gritó-. ¡Rescata a tu novia!
Pero estaba gritándole a la arena y nadie parecía escuchar. Apenas lograba oírse a sí mismo.
– Tráenos -repitió, el rugido cesó a mitad de frase-, a casa. Rescátanos. Por el bien del Gran Romance, rescata a tu novia de este terrible día.
El silencio lo rodeó, interrumpido solo por su propia respiración. Abrió los ojos por completo. Michal se estaba yendo, a quince metros del borde del precipicio. Los leones se habían ido. El hombre…
Thomas se levantó lentamente. ¿Se había ido Elyon?
– ¿Thomas?
Contuvo la respiración y giró hacia la voz. El niño estaba cerca del estanque rojo, mirándolo con mirada desafiante. ¿Cuánto tiempo había pasado?
– Es hora -manifestó el niño.
– ¿Ha acabado todo?
El muchacho titubeó, luego habló sin responder directamente la pregunta.
– Cuando todo haya acabado, lo sabrás. Y lo que sentiste… solo fue un juego de niños, amigo mío.
Thomas parpadeó.
Elyon parpadeó.
Y Thomas no lograba mantener quietas las rodillas.
– ¡Sígueme, Thomas! -ordenó el niño dando tres ligeros pasos orilla abajo, zambulléndose en el estanque rojo y desapareciendo bajo la vibrante superficie.
Thomas comenzó a correr mientras el niño aún estaba en el aire. Solo cuando estuvo en lo alto, cayendo hacia el agua, se preguntó qué profundidad tendría la laguna.
Descendió rápidamente bajo la superficie y supo que estas eran las aguas de Elyon, y que su lago no tenía fondo.
EL VALLE de Miggdon pasaba a través de ochenta kilómetros de elevadas mesetas, donde crecían en abundancia los árboles de higos que le daban el nombre. Pero aquí en la cabecera se asemejaba más a un cañón encajonado. Cuatro laderas descendían hasta una inmensa cuenca de la que se sabía que se inundaba cada pocos años cuando una rara lluvia visitaba esta parte del mundo.
Samuel estaba sentado en un caballo al lado de Eram y Janae, examinando la situación de lo que se había convertido en su campo de batalla. Qurong no había intentado ocultar su ejército sobre la cima oriental. Sus guturales montaban briosos corceles a todo lo largo del valle, mil a lo ancho según los cálculos del joven. Y al menos doscientos hacia el fondo.
Читать дальше