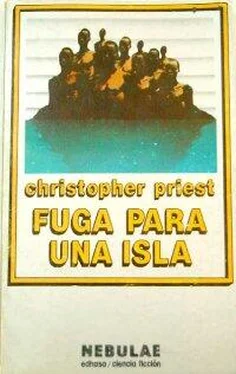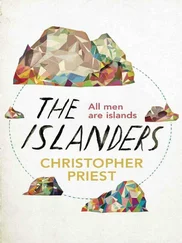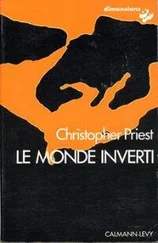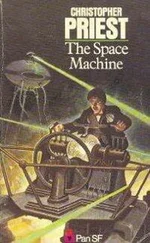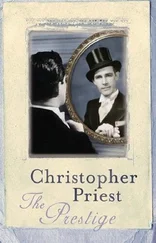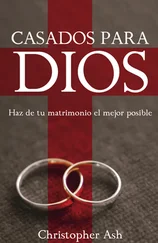Me fijé en la muchacha que estaba ante una mesa a escasa distancia de mí. En cuanto la reconocí, me puse de pie y caminé hacia ella.
—¡Laura! —exclamé.
La mujer me contempló, sorprendida. Luego también me reconoció.
—¡Alan!
Generalmente la nostalgia no me motiva, pero el caso es que sin saber por qué había vuelto al restaurante del parque, y automáticamente lo asocié a las horas que había pasado con Laura Mackin. Aun cuando yo me estaba extendiendo en el recuerdo de ella, me sorprendió verla; desconocía que Laura siguiera viniendo a ese lugar.
Ella se cambió a mi mesa.
—¿Qué haces aquí?
—¿No es obvio?
Uno frente a otro, nos miramos fijamente.
—Sí.
Pedimos vino para celebrarlo, pero la bebida estaba excesivamente dulce. Ninguno de los dos quiso bebería, aunque tampoco nos preocupamos de quejarnos al camarero. Brindamos a la salud del otro y lo demás carecía de importancia. Mientras comía, traté de determinar por qué había venido a este lugar. Era imposible que fuera únicamente en busca del pasado. ¿Qué había estado pensando durante la mañana? Intenté recordar, pero mi memoria estaba inconvenientemente en blanco.
—¿Cómo está tu esposa?
La pregunta que hasta entonces no se había formulado. No esperaba que Laura lo hiciera. —¿Isobel? Igual que siempre.
—¿Y tú sigues siendo el de siempre?
—Nadie cambia mucho en dos años.
—No lo sé.
—¿Qué me cuentas de ti? ¿Todavía estás compartiendo un piso?
—No. Me he trasladado.
Terminada nuestra comida, bebimos café. Las pausas entre nuestra conversación resultaron embarazosas. Empecé a arrepentirme de haber encontrado a Laura.
—¿Por qué no te separas de ella?
—Ya sabes por qué. Por Sally.
—Eso decías antes.
—Es cierto.
Otro silencio.
—Tú no has cambiado, ¿verdad? Sé malditamente bien que Sally es una simple excusa. Eso es lo que falló antes. Eres muy débil para desentenderte de ella.
—No lo comprendes.
Pedimos más café. Yo deseaba acabar la conversación, dejar a Laura allí. En lugar de eso, resultó más fácil proseguir. Tuve que reconocer que lo que decía de mí era cierto.
—De todas formas, no sé de nada que pueda cambiarte.
—No.
—Lo he intentado demasiadas veces en el pasado. ¿Te das cuenta de que por eso no te vi más?
—Sí.
—Y nada ha cambiado.
Yo, con toda la sencillez posible, dije:
—Todavía te quiero, Laura.
—Lo sé. Por eso es tan difícil. Y yo te quiero por tus debilidades.
—No me gusta que digas eso.
—No importa. Es un decir, sólo eso.
Laura me estaba hiriendo del mismo modo que lo había hecho con anterioridad. Había olvidado este detalle de Laura: su capacidad para herir. Pero lo que yo le había manifestado era cierto; a despecho de todo, yo seguía amándola aun cuando no hubiera sido capaz de admitirlo para mí mismo hasta encontrarla allí. De las mujeres que había conocido fuera de mi matrimonio, Laura era la única por la que yo tenía sentimientos más profundos que los propios del deseo físico. Y la razón de ello era que Laura me consideraba y comprendía por lo que yo era. Aunque me hiriera, la evaluación que hacía Laura de mi incapacidad para enfrentarme a mi relación con Isobel representaba para mí una cualidad atractiva. No sé por qué ella estaba enamorada de mí, pero ella lo afirmaba. Nunca fui capaz de comprenderla por entero. Laura existía en una especie de vacío personal…, viviendo en nuestra sociedad, sin pertenecer a ella. Su madre había sido una emigrante irlandesa y murió al dar a luz. Su padre había sido un marinero de color y Laura jamás le conoció. Su piel era pálida, mas sus facciones negroides. Ella fue una de las primeras víctimas del problema africano, muerta en los segundos desórdenes londinenses. Fue aquel día, en el restaurante del parque, la última vez que la vi.
Reconocí al líder del grupo como el hombre al que había encontrado en el pueblo en ruinas cuando estábamos saqueando los restos del helicóptero. En aquella época me dijo que se llamaba Lateef, pero no me había facilitado rastro alguno respecto de su origen. Debido a los acontecimientos del momento, yo había llegado a desconfiar de cualquier persona de piel de color, por tenue que fuera.
El grupo que él encabezaba estaba formado por cuarenta personas, entre ellas varias mujeres. No estaban bien organizados.
Les observé desde el piso superior de la vieja casa, confiando en que no hicieran demasiado ruido y despertaran a Sally. Habíamos tenido una jornada larga y penosa y los dos estábamos hambrientos. La casa sólo era un refugio temporal; sabíamos que conforme fuera aproximándose el invierno deberíamos encontrar un acomodo más permanente.
El problema al que me enfrenté fue si debíamos o no dar a conocer nuestra presencia.
Medité en que Sally y yo no habíamos fracasado por completo estando a solas. Sólo habíamos abandonado la casa del matrimonio al saber que los civiles no empadronados, y las personas que los protegieran, serían enviados a campos de internamiento en caso de ser capturados. Aunque esta normativa fue retirada poco después, juzgamos más conveniente trasladarnos. Así fue como llegamos a aquella casa.
Dubitativo, contemplé al grupo.
Si continuábamos actuando solos habría menos peligro de ser capturados, pero unirse a un grupo establecido significaría que los suministros de alimentos serían más regulares. Ninguna de las dos perspectivas era atractiva, mas en el tiempo que habíamos permanecido junto al matrimonio joven pudimos escuchar los boletines de estaciones de radio europeas y nos enteramos de la verdadera índole y alcance de la guerra civil. Sally y yo nos encontrábamos hasta la fecha entre los más afectados: los dos millones de civiles sin hogar que se veían obligados a vivir como vagabundos.
La mayor parte de los refugiados se hallaba en la región central y norte de Inglaterra, y se suponía que las condiciones eran todavía peores más al norte. Había pocos en el sur, que se pensaba era una zona mejor, pero no obstante se estimaba en ciento cincuenta mil el número de civiles que subsistía en el campo.
El grupo de refugiados cercano a nuestra casa comenzó a organizarse mejor al cabo de un rato y vi que montaban dos o tres tiendas de campaña. Un individuo entró en el piso inferior de la casa y llenó de agua dos cubos. Encendieron una hoguera en el jardín y sacaron comida.
Entonces me fijé en una de las mujeres que estaba cuidando de dos niños. Ella trataba de lograr que los chiquillos se lavaran por sí solos, aunque sin mucho éxito. La mujer tenía un aspecto sucio y fatigado, su cabello recogido desaliñadamente en un tosco moño detrás de la cabeza. Era Isobel.
Quizás esto debería haber aumentado mi indecisión, pero el caso es que bajé y pregunté a Lateef si Sally y yo podíamos unirnos a su grupo.
Me dirigía hacia el sur. Solo me sentí más seguro que en compañía de Lateef y los otros. No llevaba el rifle, ni tipo alguno de arma. Tan sólo mi mochila con algunas pertenencias personales, un saco de dormir y un poco de comida. Logré evitar encuentros indeseables con fuerzas militares y descubrí que me trataban mejor en las poblaciones con barricadas o casas defendidas que si hubiera ido en grupo. La primera noche dormí junto a una valla, la segunda en un granero, la tercera recibí una habitación en una casa.
El cuarto día me puse en contacto con otros grupos de refugiados. En cuanto percibí que las mutuas reservas iniciales fueron superadas, me puse a hablar durante algún rato con el líder.
Me preguntó por qué había dejado a Lateef y a los demás. Le expliqué el asunto de los rifles y lo que Lateef pretendía hacer con ellos. Le di las razones de mi temor a los resultados de la participación de los refugiados. También le conté de mi búsqueda de mi esposa e hija.
Читать дальше