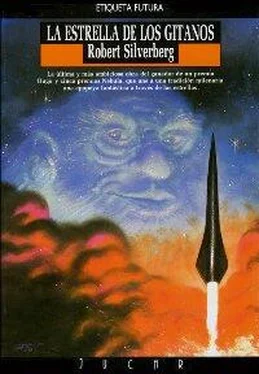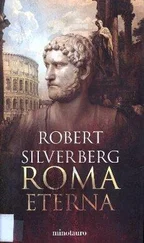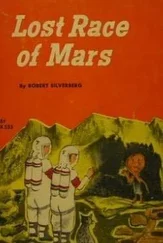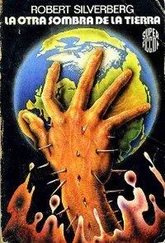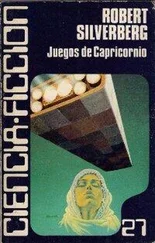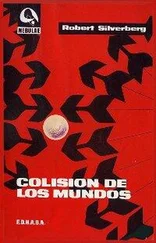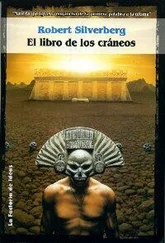—Él dijo diez años. Yo dije cinco. Nadie creía que no fueras a volver.
—Tú mismo dijiste que no iba a volver. Aquella vez en Mulano, cuando me contaste todas aquellas estupideces acerca de Aquiles en su tienda. Dijiste que iba a quedarme en Mulano, que eso era lo mejor que podía hacer.
—Te mentí —dijo Polarca —. A veces necesitas que te tiren un poco de las orejas, Yakoub. Por tu propio bien. —Rebuscó en sus ropas y sacó un mazo de cartas. Destellaron y zumbaron encima de la mesa entre los dos —. ¿Un poco de klabyasch? —sugirió.
—¿Con dinero?
—¿Y qué otra cosa? ¿Por puro ejercicio? Cinco tetradracmas el punto.
—Que sea un cerce —dije —. Te aliviaré un poco del montón que le has ganado a Valerian.
Sonrió tristemente.
—Pobre Yakoub. Nunca aprenderás, ¿verdad? —Situó las cartas en auto-barajar, y se pusieron a saltar como pequeñas ranas sobre la mesa. Luego dio una palmada y se reunieron de nuevo en un apretado mazo frente a mí.
—Tú das —dijo Polarca.
Se inclinó hacia delante, con los ojos brillando locamente. Polarca juega a las cartas como Atila el huno. Puse el mazo en manual y repartí, y él tomó las suyas como si cada una fuera un pasaporte hacia el cielo. Y, por supuesto, me ganó el juego. Aunque es un hombre bajo sus manos son enormes, y las cartas volaban entre ellas como furiosos mosquitos. Las dejó sobre la mesa con enérgico celo, gritando: «¡Shtoch! ¡Yasch! ¡Menel! ¡Klabyasch!», y el juego terminó antes de que yo me hubiera dado cuenta. Se me llevó una fortuna. Bien, le hace feliz asesinarme en el klabyasch, y a mí me hace feliz hacer feliz a Polarca.
Cuando se apagaron los ecos del juego dije:
—Y ahora cuéntame cómo van las cosas en el Imperio.
—¡Bol! La habitual locura gaje. El emperador sigue aguantando. Sólo es una sombra de sí mismo. Los grandes lores se están comportando como locos y villanos. Puedes verles acechándose entre sí, aguardando para saltar, y mientras tanto la administración se va al infierno. El Imperio funciona en piloto automático. Los impuestos bajan. La corrupción sube. Sistemas solares enteros abandonan las redes de comunicaciones y transporte y nadie parece darse cuenta. Son unos tiempos terribles, Yakoub.
—¿Y Shandor? —pregunté, y contuve el aliento.
Polarca me miró. Sus ardientes ojos orlados de rojo se mantuvieron fijos en los míos por unos instantes. Luego se echó a reír suavemente y agitó la cabeza y la mano, apartando a un lado mi preocupación del mismo modo que apartarías un mosquito.
—¡Shandor! —exclamó, riendo como si hallara divertido incluso el nombre. Para él, parecía estar diciendo, Shandor era un tema que apenas merecía discusión, una bagatela, un absurdo —. No es nada, Yakoub. ¡Nada! —Tendió la mano hacia el coñac. La botella estaba vacía. La acarició ligeramente —. Este coñac no está nada mal, ¿sabes?
Durante los siguientes días se dejaron ver todos los demás. Mis queridos amigos, aquellos que habían sido mi apoyo y mis colaboradores en los tiempos de mi reinado. Uno a uno llegaron en las astronaves que acudían a Xamur desde todas partes de la galaxia. Mi gabinete, el círculo interno de mi corte en los días en que tenía una corte. Y además otros dos, dos huéspedes inesperados.
Jacinto y Ammagante llegaron juntos, de Galgala. Viajaban siempre juntos, aunque difícilmente hubieran podido ser más distintos: Jacinto pequeño y arrugado, como una nuez oscura y vieja que era imposible partir, y Ammagante alta, de grandes huesos, con el abierto rostro de un niño de alma generosa. En mi reinado, Jacinto había sido el hombre del dinero, el estudioso de las tendencias y el manipulador de las fuerzas, el que controlaba nuestras inversiones, tejiendo pacientemente la red de las propiedades roms que se extienden de mundo en mundo y en mundo. Ammagante era su maga de las comunicaciones, y de sus largos brazos fluían los impulsos instantáneos que proporcionaban a Jacinto la información que necesitaba. Había un extraño poder en aquella mujer. Hablaba muchos idiomas. En su infinita sabiduría mi hijo Shandor los había echado a los dos, y —eso me hizo saber Polarca—, Jacinto y Ammagante seguían trabajando de forma independiente, ganando unos cerces aquí y otros allá, asegurándose su subsistencia. Podía imaginar qué tipo de subsistencia, conociéndoles como les conocía.
La misma nave que los trajo de Galgala trajo también a aquella taimada vieja, Bibi Savina. Nuestra phuri dai, la madre de la tribu. Que seguramente hubiera sido reina entre nosotros, si las cosas hubieran sido de otro modo. (No podemos nombrar reinas a las mujeres —no se ha hecho nunca, no se hará nunca—, pero a su manera la phuri dai es tan importante como el rey. Y algunas veces incluso más. Malhadado el rey que ignore su consejo o le deniegue su alta posición. Ha habido algunos que lo han intentado, y todos lo han lamentado.)
Pienso en Bibi Savina como en una mujer increíblemente vieja, más allá de toda medida. Eso se debe a las visitas que me hizo cuando yo era un niño que aún me meaba en los calzones y ella un espectro, hace años y años. Pero de hecho es unos treinta años o así más joven que yo, aunque elige parecer una vieja arpía. La saludé con profundo respeto, incluso con cierto temor reverente: ¡yo, temor! Pero se lo merece. Es una fuente de poder y sagacidad. Por supuesto, el cambio de gobierno en Galgala no ha afectado su autoridad: la phuri dai es elegida no por el rey sino por la voluntad de la propia tribu, y una vez ocupa su cargo ningún rey puede apartarla de su lado. Incluso el impulsivo Shandor tenía el suficiente sentido común como para no meterse con Bibi Savina. Pero el hecho de que ella hubiera acudido a Xamur a mi llamada me indicaba dónde estaban lealtades.
Biznaga llegó después: mi enviado a la corte imperial, mi enlace con el gobierno galáctico. Era elegante y obsequioso, con la gracia y la apostura de un diplomático, y el elegante guardarropa de un diplomático también: nunca he conocido a nadie que vistiera tan espléndidamente como Biznaga. Vino de la Capital, donde había estado viviendo su retiro. Shandor también lo había jubilado. No debía confiar en nadie de mi gente. Me pregunto por qué.
De Marajo, donde había ido a cuidar de sus propios intereses tras su viaje a mi nevado mundo del exilio, acudió mi primo Damiano. Con él, para mi sorpresa, estaba el joven Chorian…, el primero de mis dos huéspedes no invitados.
A Polarca no le gustó aquello en absoluto. Nos llevó a Damiano y a mí a un aparte y dijo:
—¿Qué está haciendo él aquí, en nombre de Mahoma?
—Pensé que podía ser útil —dijo Damiano —. Ve las cosas con ojos claros y posee el auténtico fuego rom. Y me ha servido bien en más de una ocasión.
Polarca no se sintió impresionado por aquello.
—Es el hombre de Sunteil, ¿no? ¿Quieres que todo lo que se diga aquí le sea retransmitido inmediatamente a Sunteil?
—El mismo sol se alzará dos veces en un mismo día antes de que eso ocurra —respondió Damiano, lanzándole a Polarca aquella tensa mirada suya —. Quizá reciba su paga de Sunteil, pero su corazón está con nosotros. Que todos mis hijos mueran en este mismo momento si te he dicho algo que no sea la verdad.
Damiano te enterrará debajo de su dignidad rom y su retórica rom, cuando desea ganar en una discusión. Polarca alzó las manos desesperado. Pero esta vez yo estaba con Damiano. Di unos ligeros golpes a Polarca en el hombro. Desde una cierta distancia, Chorian me miraba con aquella adoración de cachorro que tanto detestaba y tan bien comprendía. Creo que Polarca se sentía celoso de ello. También es humano, hasta el punto que cualquiera de nosotros puede llamarse humano; no deseaba que hubiera allí nadie que me adorase más intensamente que él. Pero, por supuesto, Polarca exhibe su adoración de una forma muy especial.
Читать дальше