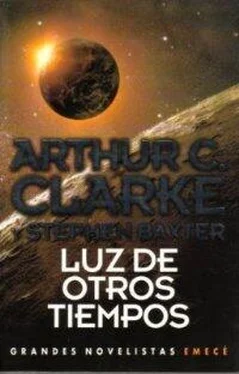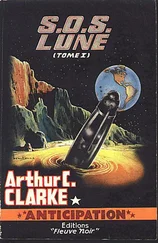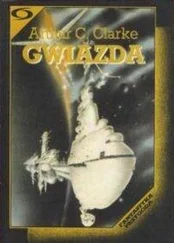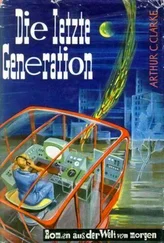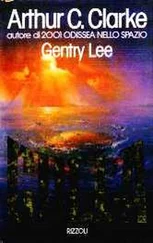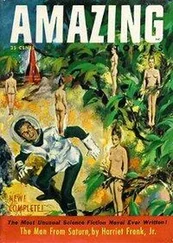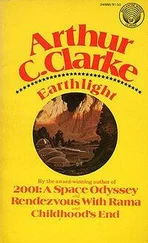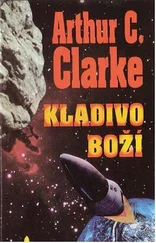Sabía que se trataba de Bobby, su hermano. David no sabía por qué estaba aquí. Se acercaría a David cuando estuviera listo.
David cerró los dedos en torno a un pequeño control por palanca de mando, y lo apretó hacia adelante.
La cara de Hiram se alisó, volviéndose más joven. El fondo se convirtió en un borrón alrededor de él. Una nevisca de días y noches, de edificios apenas visibles… a la que reemplazaron llanuras gris verdoso: la campiña de Fens en la que había crecido Hiram. Pronto, la cara de Hiram se contrajo sobre sí misma y se volvió inocente, aniñada, y en un instante se marchitó hasta transformarse en la de un bebé.
Y la reemplazó de pronto la cara de una mujer.
La mujer le estaba sonriendo a David o, mejor dicho, a alguien que estaba detrás del invisible punto de vista de la cámara gusano que revoloteaba ante los ojos de ella. David había elegido este punto de referencia para seguir la línea de adn de mitocondria, que se transmitía sin cambios de madre a hija… y por eso ésta era, claro, su abuela. Era joven, estaba en mitad de la veintena… por supuesto que era joven: el seguimiento del adn habría hecho la conmutación de ella a Hiram en el instante de la concepción de éste. Piadosamente, David no iba a ver a estas abuelas envejecer. Era hermosa, con una belleza serena y un aspecto que David pensó que era clásicamente inglés: pómulos altos, ojos azules, cabello rubio rojizo atado atrás de la cabeza formando un rodete alto.
El linaje asiático de Hiram había venido por línea paterna. David se preguntaba qué dificultad le habría ocasionado a esta bonita joven ese amorío en aquel tiempo y lugar.
Y detrás de él, en la Fábrica de Gusanos, sintió que esa sombra se deslizaba cada vez más cerca de donde estaba él.
Apretó el bastón de mando y se reanudó el matraqueo de días y noches. La cara se volvió como de niñita, su cambiante estilo de peinado titilando en el borde de la visibilidad. En ese momento, la cara pareció perder su forma volviéndose borrosa, ¿irrupciones súbitas de gordura infantil?, antes de contraerse y adoptar la falta de forma de la infancia.
Otra transición brusca. Su bisabuela, entonces. Esta mujer joven estaba en una oficina, el ceño fruncido, con gesto de concentración; el cabello, una ridículamente complicada escultura de pliegues dispuestos formando un ovillo apretado. En el fondo, David alcanzó a ver más mujeres, la mayoría jóvenes, que, dispuestas en filas, trabajaban con intensidad ante toscas calculadoras mecánicas que eran verdaderos armatostes, en las que laboriosamente hacían girar teclas, palancas y manijas. Ésta debía de ser la década de 1930, muchísimos años antes del nacimiento de la computadora con silicio. Quizás éste era un centro tan complejo de información como cualquier otro del planeta. Inclusive esta época pasada, a pesar de lo próxima que estaba de la suya propia, era un país diferente, reflexionó Bobby.
Liberó a la muchacha de su trampa en el tiempo, y ella decreció bruscamente hacia la infancia.
Pronto otra mujer lo estaba contemplando. Iba vestida con falda larga y una blusa mal confeccionada que le quedaba mal. Estaba agitando la bandera inglesa y la estaba abrazando un soldado que llevaba un casco plano de lata. La calle que estaba detrás de la mujer se hallaba llena de gente, hombres de traje y otros de gorra y mono de mecánico; las mujeres, con abrigos largos. Estaba lloviendo, un día desolador de otoño, pero a nadie parecía importarle.
—Noviembre de 1918 —dijo David en voz alta—, el Armisticio. El final de cuatro años de sangrienta matanza en Europa. Por cierto que no habría sido una mala noche para concebir un hijo. —Se dio vuelta.
—¿No lo crees así, Bobby?
La sombra, inmóvil contra la pared, pareció vacilar. Después se separó, desplazó con libertad y adoptó el contorno de una forma humana. Manos y cara aparecieron, flotando incorpóreas.
—Hola, David —Siéntate conmigo —invitó David.
Su hermano se sentó y crujió la tela del traje de recubrimiento inteligente. Parecía desmañado, como si no hubiera estado acostumbrado a estar tan cerca de alguien sin ocultarse. No importaba: David nada exigía de él.
La cara de la muchacha del Día del Armisticio se suavizó, disminuyó, se contrajo hasta convertirse en la de un bebé y se produjo otra transición: una muchacha con algunos de los rasgos de sus descendientes: los ojos azules y el cabello rubio rojizo, pero más delgada, más pálida y con las mejillas hundidas. Al tiempo que se iba despojando de años, la joven se desplazaba a través de un borrón de escenas urbanas oscuras —fábricas y casas con azotea— y, en ese momento, un relámpago de niñez, otra generación, otra muchacha, el mismo paisaje deprimente.
—Parecen tan jóvenes —murmuró Bobby, su voz se oía ronca, como si no se la hubiera usado desde hacía mucho.
—Creo que vamos a tener que habituarnos a eso —dijo David con tono lúgubre—. Ya estamos bien avanzados dentro del siglo XIX. Los grandes progresos en medicina se están perdiendo y la conciencia de la importancia de la higiene es rudimentaria. La gente está muriendo de enfermedades simples, curables. Y, claro está, estamos siguiendo una línea de mujeres que, como mínimo, vivieron lo suficiente como para llegar hasta la edad en que podían tener hijos. No estamos viendo a las hermanas, que murieron en la infancia sin dejar descendencia.
Las generaciones iban cayendo, las caras desinflándose como globos, una después de la otra, cambiando sutilmente de una generación a otra por efecto de la lenta deriva genética que estaba en acción.
Ahí apareció una muchacha cuya cara con cicatrices estaba surcada por lágrimas en el momento de dar a luz. A su bebé se lo habían sacado, David vio —o, mejor dicho, en esta visión con inversión del tiempo, se lo habían dado — instantes después del nacimiento. El embarazo se fue devanando en escenas de padecimiento y vergüenza, hasta que llegaron al momento que definió la vida de esa mujer: una brutal violación cometida, según parecía, por un miembro de la familia, un hermano o un tío. Purificada de esa oscuridad, la muchacha se volvía más joven, bonita, sonriente, su cara llenándose con esperanzas a pesar de la escualidez de su vida, pues hallaba belleza en lo simple: la breve apertura de una flor, la forma de una nube.
El mundo debía de estar lleno de esas biografías desdichadas, pensó David, avanzando, a medida que se hundían en el pasado, efectos que precedían a la causa, dolor y desesperación se desmoronaban a medida que se acercaban a la tabla rasa de la niñez.
Súbitamente, el fondo volvió a cambiar. Ahora, en torno a la cara de esta nueva abuela distante unas diez generaciones, había una campiña: pequeños terrenos, cerdos y vacas que raspaban el suelo, una multitud de niños mugrientos. La mujer estaba agobiada, le faltaban dientes, la cara, arrugada, le daba apariencia de vieja… pero David sabía que no podía tener más de treinta y cinco o cuarenta años.
—Nuestros ancestros eran granjeros —dijo Bobby.
—La mayoría de los de todos, antes de las grandes emigraciones hacia las ciudades. Pero se está desarrollando la Revolución Industrial. Es probable que ni siquiera puedan fabricar acero.
Las estaciones pasaron latiendo, verano e invierno, luz y oscuridad; y las generaciones de mujeres, hija a madre, seguían su ciclo más lento que iba de madre agobiada a doncella radiante a niña de ojos muy abiertos. Algunas de las mujeres irrumpían en la pantalla con caras contraídas por el dolor: eran aquellas infortunadas, cada vez más frecuentes, que habían muerto cuando estaban dando a luz.
La historia retrocedió. Los siglos desandaban su marcha, el mundo se estaba vaciando de gente. Por todas partes, los europeos se estaban retirando de las Américas, para olvidar pronto que esos grandiosos continentes existían siquiera, y la Horda de Oro, inmensos ejércitos de mongoles y tártaros, sus cadáveres levantándose de la tierra de un salto, se estaba volviendo a formar y a retroceder hacia el Asia central.
Читать дальше