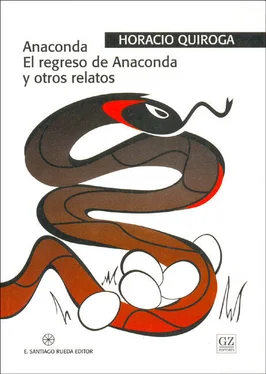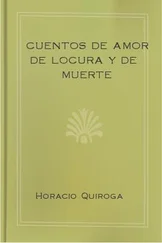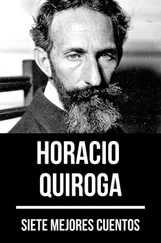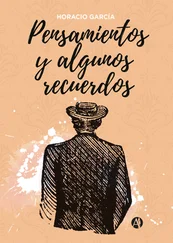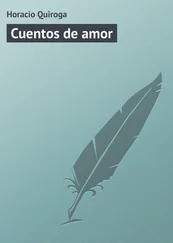En diez minutos, en dos horas a lo más -el tiempo necesario para las formalidades con ella o los padres y el R. C.-, la desconocida de media hora antes se convierte en nuestra íntima esposa.
Ya está. Y ahora, acodados al escritorio, nos ponemos a meditar sobre lo que hemos hecho.
No nos asustemos demasiado, sin embargo. Creo sinceramente que una esposa tomada en estas condiciones no está mucho más distante de hacernos feliz que cualquier otra. La circunstancia de que hayamos tratado uno o dos años a nuestra novia (en la sala, novias y novios son sumamente agradables), no es infalible garantía de felicidad. Aparentemente el previo y largo conocimiento supone otorgar esa garantía. En la práctica, los resultados son bastante distintos. Por lo cual vuelvo a creer que estamos tanto o más expuestos a hallar bondades en una esposa improvisada que decepciones en la que nuestra madura elección juzgó ideal.
Dejemos también esto. Sirva, por lo menos, para autorizar la resolución muy honda del que escribe estas líneas, que tras el curso de sus inquietudes ha decidido casarse con una estrella del cine.
De ellas, en resumen, ¿qué sé? Nada, o poco menos que nada. Por lo cual mi matrimonio vendría a ser lo que fue originariamente: una verdadera conquista, en que toda la esposa deseada -cuerpo, vestidos y perfumes- es un verdadero hallazgo. Queremos creer que el novio menos devoto de su prometida conoce, poco o mucho, el gusto de sus labios. Es un placer al que nada se puede objetar, si no es que roba a las bodas lo que debería ser su primer dulce tropiezo. Pero para el hombre que a dichas bodas llegue con los ojos vendados, el solo roce del vestido, cuyo tacto nunca ha conocido, será para él una brusca novedad cargada de amor.
No ignoro que ésta mi empresa sobrepasa casi las fuerzas de un hombre que está apenas en regular posición; las estrellas son difíciles de obtener. Allá veremos. Entre tanto, mientras pongo en orden mis asuntos y obtengo la licencia necesaria, establezco el siguiente cuadro, que podríamos llamar de diagnóstico diferencial:
Miriam Cooper – Dorothy Phillips – Brownie Vernon – Grace Cunard. El caso Cooper es demasiado evidente para no llevar consigo su sentencia: demasiado delgada. Y es lástima, porque los ojos de esta chica merecen bastante más que el nombre de un pobre diablo como yo. Las mujeres flacas son encantadoras en la calle, bajo las manos de un modisto, y siempre y toda vez que el objeto a admirar sea, no la línea del cuerpo, sino la del vestido. Fuera de estos casos, poco agradables son.
El caso Phillips es más serio, porque esta mujer tiene una inteligencia tan grande como su corazón, y éste, casi tanto como sus ojos.
Brownie Vernon: fuera de la Cooper, nadie ha abierto los ojos al sol con más hermosura en ellos. Su sola sonrisa es una aurora de felicidad. Grace Cunard, ella, guarda en sus ojos más picardía que Alice Lake, lo que es ya bastante decir. Muy inteligente también; demasiado, si se quiere. Se notará que lo que busca el autor es un matrimonio por los ojos. Y de aquí su desasosiego, porque, si bien se mira, una mano más o menos descarnada o un ángulo donde la piel debe ser tensa, pesan menos que la melancolía insondable, que está muriendo de amor, en los ojos de María. Elijo, pues, por esposa, a miss Dorothy Phillips. Es casada, pero no importa.
El momento tiene para mí seria importancia. He vivido treinta y un años pasando por encima de dos noviazgos que a nada me condujeron. Y ahora tengo vivísimo interés en destilar la felicidad -a doble condensador esta vez- y con el fuego debido.
Como plan de campaña he pensado en varios, y todos dependientes de la necesidad de figurar en ellos como hombre de fortuna. ¿Cómo, si no, miss Phillips se sentiría inclinada a aceptar mi mano, sin contar el previo divorcio con su mal esposo?
Tal simulación es fácil, pero no basta. Precisa además revestir mi nombre de una cierta responsabilidad en el orden artístico, que un jefe de sección de ministerio no es común posea. Con esto y la protección del dios que está más allá de las probabilidades lógicas, cambio de estado.
Con cuanto he podido hallar de chic en recortes y una profusión verdaderamente conmovedora de retratos y cuadros de estrellas, he ido a ver a un impresor.
– Hágame -le dije- un número único de esta ilustración. Deseo una cosa extraordinaria como papel, impresión y lujo.
– ¿Y estas observaciones? – me consultó-. ¿Tricromías?
– Desde luego.
– ¿Y aquí?
– Lo que ve.
El hombre hojeó lentamente una por una las páginas y me miró. De esta ilustración no se va a vender un solo ejemplar -me dijo.
– Ya lo sé. Por esto no haga sino uno solo.
– Es que ni éste se va a vender.
– Me quedaré con él. Lo que deseo ahora es saber qué podrá costar. -Estas cosas no se pueden contestar así… Ponga ocho mil pesos, que pueden resultar diez mil.
– Perfectamente; pongamos diez mil como máximo por diez ejemplares. ¿Le conviene?
– A mí, sí; pero a usted creo que no.
– A mí, también. Apróntemelos, pues, con la rapidez que den sus máquinas.
Las máquinas de la casa impresora en cuestión son una maravilla; pero lo que le he pedido es algo para poner a prueba sus máximas virtudes. Véase, si no: una ilustración tipo L'Illustration en su número de Navidad, pero cuatro veces más voluminosa. Jamás, como publicación quincenal, se ha visto nada semejante.
De diez mil pesos, y aun cincuenta mil, yo puedo disponer para la campaña. No más, y de aquí mi aristocrático empeño en un tiraje reducidísimo. Y el impresor tiene a su vez, razón de reírse de mi pretensión de poner en venta tal número.
En lo que se equivoca, sin embargo, porque mi plan es mucho más sencillo. Con ese número en la mano, del cual soy director, me presentaré ante empresarios, accionistas, directores de escena y artistas del cine, como quien dice: en Buenos Aires, capital de Sud América, de las estancias y del entusiasmo por las estrellas, se fabrican estas pequeñeces. Y los yanquis, a mirarse a la cara.
A los compatriotas de aquí que hallen que esta combinación rasa como una tangente a la estafa, les diré que tienen mil veces razón. Y más aún: como el constituirse en editor de tal publicación supone conjuntamente con una devoción muy viva por las bellas actrices, una fortuna también ardiente, la segunda parte de mi plan consiste en pasar por hombre que se ríe de unas decenas de miles de pesos para hacer su gusto. Segunda estafa, como se ve, más rasante que la interior.
Pero los mismos puritanos apreciarán que yo juego mucho para ganar muy poco: dos ojos, por hermosos que sean, no han constituido nunca un valor de bolsa.
Y si al final de mi empresa obtengo esos ojos, y ellos me devuelven en una larga mirada el honor que perdí por conquistarlos, creo que estaré en paz con el mundo, conmigo mismo, y con el impresor de mi revista.
Estoy a bordo. No dejo en tierra sino algunos amigos y unas cuantas ilusiones, la mitad de las cuales se comieron como bombones mis dos novias. Llevo conmigo la licencia por seis meses, y en la valija los diez ejemplares. Además, un buen número de cartas, porque cae de su peso que a mi edad no considero bastante para acercarme a miss Phillips, toda la psicología de que he hecho gala en las anteriores líneas.
¿Qué más? Cierro los ojos y veo, allá lejos, flamear en la noche una bandera estrellada. Allá voy, divina incógnita, estrella divina y vendada como el Amor.
Por fin en Nueva York, desde hace cinco días. He tenido poca suerte, pues una semana antes se ha iniciado la temporada en Los Angeles. El tiempo es magnífico.
– No se queje de la suerte -me ha dicho mientras almorzábamos mi informante, un alto personaje del cinematógrafo-. Tal como comienza el verano, tendrán allá luz como para impresionar a oscuras. Podrá ver a todas las estrellas que parecen preocuparle, y esto en los talleres, lo que será muy halagador para ellas; y a pleno sol, lo que no lo será tanto para usted.
Читать дальше