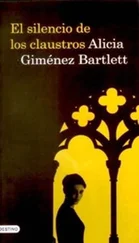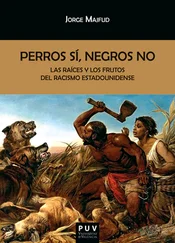Nos despedimos de Alfonso Garzón en la puerta del restaurante. Quería visitar el Museo Nacional de Cataluña y opinaba que el horario de comidas, tan tardío en España, era ridículamente poco práctico. Garzón y yo volvimos a comisaría. Lo invité a tomar un último café en mi despacho antes de marcharse al suyo.
—¿Un poco más de azúcar? —le ofrecí.
—¿Cree que es conveniente para un viejo caduco como yo? ¿Lo aprobaría mi hijo?
—¡Vamos, subinspector, debería estar contento!, su hijo se preocupa por usted.
—Mi hijo es gilipollas, inspectora.
—¡Fermín!
—Sé perfectamente lo que me digo. ¡Un perfecto capullo! Estoy hasta los cojones de aguantarlo. Han sido dos semanas de consejitos, de alabanzas a las perfecciones de Estados Unidos, de recuerdos a la prudencia de su madre, a su bondad. Estoy hasta las pelotas de que se me diga que la vida es bella, que el hombre puede llegar hasta donde se proponga, que el trabajo es una redención y que cualquiera puede ser feliz si lo desea.
—Su hijo pretendía animarlo.
—¡Pues no lo ha conseguido! ¿Qué sabe él dé la vida, de la auténtica vida? Qué sabe de cómo su padre se ha roto el culo en un oficio tan duro como éste para que él estudiara. Qué sabe de lo absolutamente insoportable que fue su madre para mí. ¿Ha visto acaso una décima parte de las cosas que yo he visto: drogadictos, putas envilecidas, escorias humanas, cadáveres anónimos? ¡Presidente...!
—Lo que dice no es razonable, Garzón, justamente usted ha luchado para que él tuviera otras perspectivas.
—¡Bueno, pero que se entere de que hay cosas distintas en el mundo, gente puteada, jodida, tíos que nunca han podido salir de donde estaban! ¡Y sobre todo que me deje en paz, comeré todos los callos que quiera, y morcillas, y huevos fritos con mucho aceite!
Estallé en una carcajada estridente. Él me miró sorprendido.
—¿Qué le pasa?
Pero yo no podía dejar de reír. Por fin logré decirle con esfuerzo:
—¿Y doble ración de chorizo en viernes?
—Joder, Petra, cómo es usted, todo se lo toma a coña —dijo refunfuñando, pero me fijé muy bien en que había sonreído, en que, de hecho, bajo su bigote sénior, flotaba aún un rictus alegre mal estrangulado. Y eso me tranquilizó.
En el momento en que el subinspector salía por la puerta, se dio de bruces con el guardia gallego que entraba corriendo. Si Julio Domínguez se daba tanta prisa, debía de ser algo grave.
—Inspectora, deprisa, inspectora, descuelgue el teléfono, hay una llamada que puede ser importante.
Garzón volvió atrás. Yo me lancé sobre el auricular. La conversación estaba iniciada. El guardia de la entrada hablaba con una extraña voz antinatural que imitaba un dibujo animado. Preguntaba por mí.
—Sí, la inspectora Delicado soy yo, ¿quién es usted?
La voz enmudeció. Temía haber cometido una imprudencia al hablar. Repetí mi pregunta. Por fin, y siempre con aquella ridícula entonación, oí:
—Vayan al 25 de la calle Portal Nou. Al segundo primera. Pregunten por Marzal. Él sabe.
Colgó. Había garabateado frenéticamente la dirección. Garzón y el guardia gallego me miraban hipnotizados.
—¿Qué ocurre?
—Vámonos, subinspector, a toda castaña. Disponga una patrulla inmediatamente.
Garzón obedeció sin preguntar más. Se precipitó fuera del despacho. Le seguí. En ese momento llegaba corriendo el guardia de recepción.
—¿Ha apuntado la dirección, inspectora?
—Sí.
—Yo también, por si acaso.
—¿Fue usted quien recogió el chivatazo de la Zona Franca?
—Sí, fui yo.
—¿Era la misma mujer?
—¿Se ha fijado en cómo hablaba? Así es imposible de saber. Pero yo también estoy seguro de que también se trataba de una mujer.
Volvió Garzón.
—Todo listo, inspectora. Hay un coche celular en la puerta. ¿Tres guardias serán suficientes?
—Espero que sí. Déles esta dirección. Nosotros los seguiremos en su coche.
Salimos a toda velocidad. El coche de la patrulla puso la luz de alarma y la sirena. Ordené que la pararan a una distancia prudente para no alertar a Marzal.
—¿Y quién coño es Marzal?
—No lo sé.
—¿Ha reconocido algo en la voz?
—Era una mujer, pero deformaba la entonación.
—¿Con un pañuelo?
—No, era algo así como el pato Donald o el Pájaro Loco, ya sabe a qué me refiero.
—La otra vez el chivatazo se dio con voz normal. Eso significa o que se trata de la misma mujer queriendo despistarnos o que es una mujer diferente de quien podríamos conocer la voz.
—Es inútil conjeturar de momento, vamos a ver qué sabe ese Marzal.
—Me late el corazón a toda hostia, inspectora.
—Bueno, pues serénese. Ya le dije que lo quiero tranquilo.
—¿Llamaremos a la puerta?
—A la mínima dilación irrumpiremos.
—¿Y si no está?
—Esperaremos dentro hasta que llegue.
—¿Y si no llega?
—Joder, Garzón, me está poniendo nerviosa! ¡Cállese de una vez!
—¡Petra, nos hemos olvidado de la orden judicial!
—¡Subinspector, o se calla inmediatamente o le hago bajar del coche!
Se calló, y yo me di a todos los demonios por no haber tenido el coraje de impedir que me acompañara. Aquélla sería una lección práctica digna de inscribirse en un libro de oro: un policía implicado personalmente en un caso no hace más que incordiar. Las cosas podían tomar mal cariz, debía marcar de cerca a Garzón.
El edificio correspondiente al número 25 no tenía nada especial, un viejo caserón en estado de total decrepitud. Los guardias bajaron del coche y tomaron la delantera. No había ascensor. Al llegar frente a la puerta, a una señal mía, Garzón pulsó el timbre. Hubo una larga pausa. Volvió a llamar. Entonces oímos ruido de pisadas acercándose y una voz soñolienta.
—¿Quién es?
—¡Abra, policía! —Mi propia entonación imperiosa me sobresaltó.
—Pero ¿qué coño...? Oigan, aquí no pasa nada, se han equivocado.
—¿Es usted Marzal?
Siguió un silencio prolongado.
—¡Abra de una vez!
Nadie hizo indicación de abrir. El subinspector tomó la iniciativa.
—¡Abre, cabrón, o echamos la puerta abajo! ¡Aquí hay un huevo de guardias, abre ya!
Empujó a uno de los guardias colocándolo frente a la mirilla y tras un instante, la puerta se abrió. Los guardias se precipitaron dentro, lo inmovilizaron, lo cachearon. Encendimos la luz del oscuro vestíbulo y por fin pude verlo. Era un hombrecillo enclenque, de quizás cuarenta años, piel blanca, rizos descuidados, con una horrible jeta cadavérica. Vestía camiseta de tirantes y téjanos arrugados.
—Oigan, yo no he hecho nada, debe ser una equivocación.
—Muy bien, enséñanos tu carnet de identidad.
—Lo tengo en el dormitorio. Estaba durmiendo, trabajo hasta tarde y...
—Ve a buscarlo.
Desapareció seguido de un guardia. El piso era pequeño, miserable. Ordené que empezaran a registrarlo. Volvió trayendo su carnet.
—Enrique Marzal. Chatarrero. ¿Es a eso a lo que te dedicas?
—Sí, comercio con hierros.
—Perfecto, vístete. Nos vamos a comisaría, allí hablaremos mejor.
—Pero bueno, ¿qué he dicho, qué he hecho, por qué tengo que ir?
Salí al descansillo, me escabullí hacia el portal. Necesitaba el aire de la calle, no podía soportar por más tiempo el hedor de comida rancia y colillas viejas, la mezcla sutil de la pobreza. Estaba alterada, molesta. Allí resaltaba la vileza del oficio, mirar con cara de asco a un hombre en camiseta, hablarle por las buenas de tú. Si hubiera tenido a mano una botella hubiera echado un trago para celebrar la indignidad.
Читать дальше