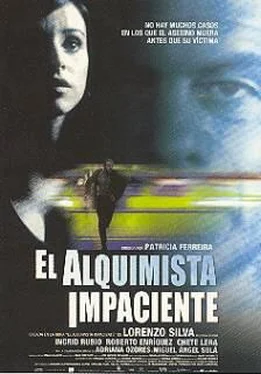Aquella noche, como otras, di en distraer el insomnio con mis pinceles. Para la ocasión escogí una pieza selecta, una rareza que había descubierto hacía poco en una tienda especializada. Se trataba de un cazador del regimiento de caballería Alcántara, aniquilado hasta el último hombre en Monte Arruit en el verano de 1921. Por aquellas fechas mi afición a los soldados de plomo me había permitido formar ya un nutrido ejército de combatientes derrotados (requisito único, pero inexcusable para entrar en mi colección): desde un guerrero espartano de Leónidas hasta un desaliñado miliciano de la Columna Durruti. Pocos podían, sin embargo, compararse a aquella figura con el uniforme hecho jirones que observaba cabizbaja, sable en mano, a su caballo agonizante. Sería, quizá, una tara adquirida a fuerza de indagar la vida de quienes mordían el polvo, pero lo cierto era que cada día me sentía más ajeno a los triunfadores y más próximo a los humillados. No sólo era que casi siempre me cayeran mejor; también tenía un aspecto práctico. Quien busca el trato del opulento a menudo no saca nada de ello, o cosecha frutos agrios y dudosos. Mi silencioso homenaje de aquella noche a los desdichados cazadores de Alcántara, en cambio, logró apaciguar mi espíritu. Y mientras trataba de conseguirle al cazador la expresión de ojos que la escena requería, me acordé de Trinidad Soler, que al margen de lo feliz o infeliz que hubiera sido en vida, ahora pertenecía también al bando de los vencidos. Eso significaba que nadie, más allá de la frase piadosa o del elogio fúnebre, deseaba ya realmente estar junto a él. Ni siquiera su viuda, que sólo quería olvidarle y dejar de pensar. Por si le valía como consuelo, aunque sé o temo que un muerto ya no es nada, aquella noche le prometí a Trinidad que pasara lo que pasara siempre quedaría alguien de su lado. Si los demás podían o debían abandonarle, yo tenía la obligación de ocuparme de él.
Al final dormí dos o tres horas, lo que me obligó a ingerir unos cuantos cafés antes de poder empezar a considerar que mi mente estaba en condiciones de dar algún rendimiento. Nada más llegar a la oficina me tropecé con los primeros desafíos para mi paupérrimo estado. Los periódicos nacionales habían entrado a saco en el suceso. Alguien debía de haber hablado con el recepcionista, porque la maciza rusa ya aparecía en escena, con todo su potencial morboso. Algunos diarios habían hecho, además, el mismo ejercicio que Chamorro y yo la tarde anterior. Habían rastreado en sus archivos y ofrecían, resumido, el historial de incidentes de la central.
– ¿Qué te parece? -me preguntó Chamorro.
Se la veía dispuesta y fresca, como todas las mañanas, Aquel día, además, traía el pelo un poco húmedo. Gracias al agua su cabellera parecía más oscura y recogida, lo que daba a su rostro un aire de especial despejo.
– Me parece que tengo que ir a hablar con Pereira -farfullé.
El comandante me recibió con gafas oscuras. Ante mi estupor, porque el día estaba más bien cubierto, me informó, malhumorado:
– Me ha salido un orzuelo.
Lo tomé por un mal presagio, pero no hubo sangre. Le conté lo que temamos y lo que nos faltaba. Se mostró comprensivo. A fin de cuentas, sólo llevábamos día y medio de investigación y no podían esperarse resultados concluyentes. Pero antes de despedirme, Pereira me recomendó:
– Apóyate en nuestra gente de la zona. Que remuevan cielo y tierra, a ver si encuentran a alguien que le viera con la rusa, o lo que fuera.
– Lo haré, mi comandante.
– Yo aguantaré aquí lo que caiga. En el fondo, si te soy sincero, me importa un rábano. Ya estoy cansado de chupatintas histéricos. Lo que de verdad me preocupa ahora es que se me ponga bueno el ojo.
Pereira rara vez me abría su corazón de esa forma. Por si acaso, preferí hacer como que no había oído:
– A sus órdenes, mi comandante.
Cogimos un coche camuflado y emprendimos una vez más el camino de la Alcarria, que ya comenzaba a sernos familiar. El día estaba lluvioso y aquélla era por tanto una de las clásicas mañanas deprimentes de Madrid; una de ésas en las que sobre el asfalto resbaladizo progresan a duras penas cientos de miles de personas amargadas, reprimiendo a duras penas el impulso de partir de un puñetazo el frontal extraíble de la radio. Tardamos mucho en salir de la ciudad, y cuando ante nosotros se extendió el espacio libre de la autovía, Chamorro dejó que su pie coqueteara con el acelerador más de lo que en ella era corriente. No pude evitar una sonrisa maliciosa. Incluso ella era vulnerable a los efectos desquiciantes del atasco.
La casa de Trinidad Soler era un chalé soberbio en todos los sentidos, a pesar de los remates que le faltaban. Se hallaba sobre una colina con una impresionante vista sobre el valle. En lontananza se distinguía la silueta omnipresente de la central, vomitando como siempre al aire sus dos grandes penachos de vapor. En el jardín había una zanja enorme; posiblemente, deduje, el hueco destinado a convertirse en una piscina. La casa estaba algo retirada del casco de la población. Me pregunté cómo habría conseguido Trinidad la licencia para levantarla en tan privilegiado emplazamiento.
Cuando nos acercamos a la valla, acudieron al punto dos rottweilers. Venían sigilosos, sin gruñir siquiera, y se nos quedaron mirando fijamente.
– Un par de consumados asesinos -apreció Chamorro, intimidada-. Entrenados para sorprender a la víctima.
Tocamos el timbre y los perros empezaron a ladrar. Al cabo de medio minuto apareció una mujer en la puerta de la casa. Hizo seña de que esperásemos y vino hacia la valla con un paraguas y dos cadenas en la mano. Se inclinó sobre los perros y los enganchó a ambos en un abrir y cerrar de ojos.
– Lo siento. Un día de éstos tengo que llevarlos al veterinario, para que les ponga una inyección -dijo, con gesto ausente, mientras los apartaba.
Arrastró a los perros hasta una caseta a unos treinta metros y los dejó allí amarrados. Luego regresó a la cancela y nos abrió.
– Buenos días -saludó-. Blanca Díez.
Y me tendió la mano. Yo perdí un segundo en contemplar sus dedos, blancos como su nombre, y después, mientras los estrechaba, alcé lentamente la vista hacia su rostro. Chamorro había ganado su primera apuesta: no medía uno ochenta. Por educación, no quise comprobar si había algún signo que permitiese confirmar o desmentir su otra suposición malvada, la relativa al deterioro gravitatorio acentuado por los embarazos. Lo que no se cumplía en absoluto era que Blanca Díez estuviera gorda. Tampoco era lo que suele entenderse por una mujer espectacular. En realidad, era bastante más que eso. Lo comprendí al ver sus ojos oscuros, su cabello color carbón, el exquisito óvalo pálido de su cara. Durante una época, en mi adolescencia, me interesé mucho por Juana de Arco. Le suponía una belleza mística y fanática, que trataba de reconocer sin éxito en los retratos que de ella caían en mi poder. Incluso después la seguí buscando en el rostro de alguna que otra mujer real. No podía imaginar que iba a encontrarla en la Alcarria, dos décadas más tarde, encarnada en aquella viuda de cuarenta años.
– Soy el sargento Bevilacqua -dije, un poco aturdido-. Ésta es mi compañera, la guardia Chamorro.
– Mejor será que entren en seguida. Van a empaparse.
Recorrimos a buen paso el sendero, todavía a medio terminar. Una vez en la casa, Blanca Díez nos indicó que pasáramos a una especie de salón. Chamorro y yo avanzamos con prudencia y nos quedamos a la entrada. Era una habitación gigantesca, con grandes ventanales que aquella mañana daban al valle velado por la lluvia. La viuda de Trinidad Soler se nos unió al poco y nos pidió sin mucha ceremonia que tomáramos asiento. Después se sentó frente a nosotros, en una especie de mecedora. Vestía un suéter negro de cuello alto, sobre el que se dibujaba su escueta barbilla. Durante Díez o quince segundos estuvo quieta, mirándonos con sus ojos profundos.
Читать дальше