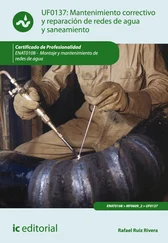Arrancó aturdido, frotándose los ojos.
Al llegar a casa recibió la llamada del Maestro con nuevas instrucciones.
Ahora resultaba que la azafata era en realidad una Princesa y tenían que secuestrarla.
No entendía nada, quizá porque siempre que le sobrevenía un flask-back así, sin previo aviso, se quedaba después como embotado durante un buen rato.
Capítulo 22 Sintagma y paradigma
Una pregunta: ¿quién no ha contemplado el reflejo de su rostro adulto en el cristal de una fotografía de niño?
Respuesta: cientos de miles de personas que no saben por qué ventana vuelve a entrar la tristeza al cerrar la puerta.
Otra más difícil todavía: ¿quién se ha dejado abierta esa ventana que no da a ninguna parte?
Tenía en la boca las rodillas; su cabeza de niño, entre ceja y ceja; desde uno de sus propios ojos, Maribel le miraba con trenzas; y sobre la frente pensativa estaba sujetando los picos del Guadarrama cortados a serrucho.
Se iba a hacer de noche. Tendidas de un alambre, detrás de la M-30, quedaban nubes negras; pero la luz de la tarde estaba ya escurrida en un charco de la acera de la calle Viriato, que no se podía ver desde el Retiro.
El segundo flash-back del día lo vio llegar.
¡Otro no! ¡Por favor, no tan seguidos, que voy a reventar!
Sin compasión, en el marco de la foto, las moléculas del cristal comenzaron a agitarse, cada vez más deprisa, hasta que consiguieron cambiar de estado: ¡floooooooops!
A través del líquido se vio a sí mismo con dieciséis años y la espalda doblada por efecto de la refracción, como las cucharas de los libros de texto.
¿Qué hacía allí, agachado en el pasillo?
Era un entrenamiento: quería aprender a forzar el pestillo del baño sin que se notara y que pareciera que Maribel se lo había dejado abierto. Sucedía con frecuencia, lo que le había permitido sorprender a Mari sentada en la taza, con los vaqueros enrollados en los tobillos y un libro abierto sobre los muslos. Otra cosa muy personal suya que conocía eran sus deposiciones, bien porque se olvidaba de tirar de la cadena, bien porque hubieran regresado para traer un mensaje desde las profundidades sanitarias. También ocurría con frecuencia. Desaparecían como por ensalmo, pero a veces, con el reflujo del agua, volvía un solitario chorizo insumergible. Antonio había llegado a la conclusión de que se trataba de lo que los psicólogos llamaban el retorno de lo suprimido: ese viaje de las heces indelebles de su hermana, remontando la corriente del alcantarillado para entregar un mensaje secreto que intentaba reproducir la forma exacta de su polla.
Más cosas conocía. La había visto hacer pis en un orinal en el que luego metía su madre una tirita de colores para comprobar si tenía acetona; había interrogado a la luz del quinqué las manchas tenues de sus nada elocuentes bragas (nunca le revelaron aquel secreto que protegían); había recogido del suelo del baño recortes de las uñas de sus pies, como lunas menguantes, y los había masticado.
No era suficiente.
Pensaba que, si podía elegir el momento, lograría su propósito.
La ocasión se presentó una semana más tarde. Estaban solos (sus padres devolvían una visita) y Maribel se encerró en el baño con su bibliografía maoísta.
Antonio se quitó los zapatos y escuchó desde el pasillo, al otro lado de la puerta.
Parecía un pájaro en vuelo su chorro de pis, un hilo de voz susurrando en un idioma desconocido: arameo, caldeo, egipcio jeroglífico, lineal B, qué sabía él, una lengua perdida y sagrada, con sus nombres de ciudades desaparecidas y de ídolos caídos.
La escuchó tirar de la cadena.
Cuando oyó que abría el grifo de la bañera, volvió a ponerse los zapatos y se abalanzó sobre el costurero de su madre.
La contemplación del picaporte disparó en su cabeza una evocación de los sucesos más significativos de su corta vida pasada, acompañados de música y ordenados cronológicamente por medio de vertiginosos fundidos y encadenados. Todos ellos conducían sin remedio al mismo punto en el que sonaba un redoble de tambor. «¡Voy a abrir esa puerta, sí!», se decía, y después en segunda persona, para infundirse valor: «¡Vas a abrir esa puerta, Toñín, sí, lo vas a hacer!».
Empuñaba la aguja de ganchillo del doble cero cuando un timbrazo interrumpió la banda sonora.
– ¡Menos mal! -se incorporó como si acabara de volver de un largo viaje y miró el reloj.
Era el día siguiente, las ocho menos cuarto, y el telofonillo seguía sonando.
– Soy Vulcano, Señor.
Tenía las máscaras, el esparadrapo, moneda fraccionaria y el coche en doble fila. -Ahora mismo bajo.
Cuando se despertó, le costó orientarse. Se sentía mareada. Una rendija de luz le permitió adivinar que se encontraba atada de pies y manos en el maletero de un coche.
Seguramente el Volvo conducido por el Pato Donald.
– Mi vida no vale un bolívar -se dijo en cuanto llegó a la conclusión de que acababa de ser secuestrada. Mejor aún: ¡raptada!
Apenas había puesto un pie en la calle para dirigirse a su trabajo y a esos esbirros de don Pedrito les había faltado tiempo material para abalanzarse sobre ella con el pañuelo empapado en cloroformo.
Recordó con alivio la cápsula de cianuro oculta en uno de los aros del sujetador y que, en caso necesario, le ahorraría humillaciones y suplicios.
La Princesa había recibido entrenamiento de combate durante su training sinóptico y sabía que tenía que memorizarlo todo. Hasta el detalle más insignificante podía ser más tarde de vital importancia para los servicios venezolandeses e incluso para la policía española.
Aguzó el oído y cerró los ojos, intentando visualizar el mapa de Madrid, esa ciudad que se extendía hacia el sur en forma de charco de lluvia.
El tráfico era denso y paraban cada poco tiempo. Semáforos, claro. Se oían bocinazos y autobuses. Debía de ser el embotellamiento de Castellana. Avanzaron en línea recta durante unos minutos. Después un giro a la izquierda. Cruzaron un paso a nivel y más tarde lo volvieron a atravesar en dirección contraria. Estaban acelerando. Iban a gran velocidad, aunque cada pocos metros el vehículo se detenía. Son calles secundarias, pensó, que atraviesan alguna principal artería, quizá Serrano, quizá Velázquez, si vamos al revés de como me imagino. Hemos hecho tres paradas, es decir, tres bocacalles, a contar desde Don Ramón de la Cruz. Tenemos que estar a la fuerza pasado Juan Bravo. Después un giro a la derecha, dos veces a la izquierda, derecha otra vez. Ahora algo distinto…, un puente, porque a intervalos regulares había pequeños baches. ¡Las juntas del puente de Francisco Silvela! Cinco a la derecha, seis a la izquierda. Tres minutos sin detenernos. Más tarde, adoquines… ¡Tenían que estar frente al Museo del Prado, bajo las copas de los árboles! Anotó en su cabeza: una a la izquierda, dos a la derecha. ¡Que no me haya descontado, mi Dios! De pronto, un frenazo en seco.
El motor se paró y cuando Silvia (es decir, Chituca; o sea, la Princesa) creía que habían llegado a su destino, escuchó un estruendo de salto de agua, como si alguien acabara de tirar de la cadena y ella se encontrara en el interior de la cisterna.
Un desagradable olor inundó el maletero.
Volvieron a arrancar.
Ahora iban por carretera, cambiando de carril.
Según sus cálculos, por la carretera de Extremadura, más allá de Campamento.
Capítulo 24 La escalera de CARACOL
Conforme al plan previsto, describían círculos, cruzaban puentes, atajaban campo a través, traqueteaban por calles desempedradas, giraban en redondo, frenaban en seco, arrancaban de golpe y en general circunvalaban a propósito en el Volvo azul metalizado, no se le fuera a ocurrir a la Princesa del maletero ponerse a memorízar detalles, como en las películas.
Читать дальше