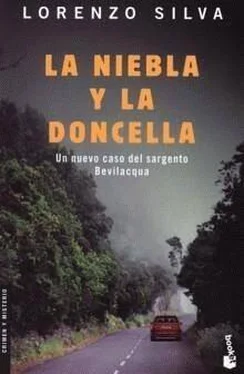– Qué modositos sois, en Madrid -juzgó Anglada-. Vale, ya veo que no voy a poder corromperos. Pues nada, antes que beber sola, me iré a la habitación y me tragaré alguna gilipollez de las que pongan en la tele.
De modo que, a eso de las doce menos diez, nos disolvimos y cada mochuelo tiró para su olivo. Aquella noche tardé un poco más en dormirme. Por un lado, me ocupó el inventario de las líneas de investigación que teníamos abiertas. Quizá demasiadas, si alguna no empezaba a cuajar pronto. Alguna de ellas, además, me desanimaba bastante. No me apetecía nada iniciar el recorrido consabido entre los delincuentes profesionales. No sólo resultan más instructivos, desde el punto de vista antropológico, los crímenes cometidos por gente corriente. También suele ser más limpia y menos enojosa la investigación. Por otra parte, pensé en el equipo a mis órdenes. Distaba, eso resultaba evidente, de funcionar de manera armoniosa. Chamorro seguía sin tragar a Anglada, aunque lo disimulase, y empezaba a picarme no saber cuál era la razón de su animadversión. Y Anglada era una subordinada doblemente problemática. Por su actitud, que no me lo ponía siempre fácil, y porque, a la vez, no dejaba de excitar mis instintos más comprometedores. La única ventaja que podía apreciar era que se trataba de una situación pasajera. Tan pronto como hubiéramos cerrado aquel caso, el equipo se desharía. Por primera vez, deseé con cierta impaciencia que eso ocurriese.
La mañana siguiente, después del desayuno, nos dirigimos a la casa-cuartel. Allí pusimos al corriente a Nava de nuestras averiguaciones de la víspera. El sargento primero coincidió con Anglada:
– Me preocupa que se nos haya podido colar algo así. Me preocupa un huevo. Como eso sea verdad, voy a poner firme a más de uno.
Las palabras de Nava venían reforzadas por la irritación que transmitía su semblante. Fijándose bien, hasta tenía mala cara. Tan cansada y ojerosa que me vi en la obligación de interesarme por su salud.
– ¿Estás bien? -le pregunté-. No tienes muy buen aspecto.
– No es nada -respondió-. La niña. Anda todavía echando muelas y las noches son un martirio chino. Apenas he dormido una hora del tirón. Lo llevo fatal, porque tengo el sueño ligero y me desvelo en seguida.
Le compadecí. Conocía aquella sensación.
Recabamos los antecedentes detallados de la Cheli, o lo que es lo mismo, María Consolación Requero Antúnez, y el Moranco, que ante el Registro Civil era Florencio José Torres Esteve. La Cheli estaba limpia, y el Moranco no tenía mucho más de lo que recordaba Anglada. Mientras andábamos en ésas, me sonó el móvil. Era la guardia Salgado, en Madrid.
– Buenos días, mi sargento -dijo-. Perdona por el retraso, pero entre la diferencia horaria, y que los diplomáticos no corren si no les achuchas…
– ¿Cómo dices? -respondí, con la cabeza aún en la Cheli y el Moranco.
– El consulado de España en Caracas -me recordó-. Puedo contarte algo sobre ese Máximo Jesús López Delgado por el que preguntabais ayer.
– Sorpréndeme, Salgado -dije.
– No sé. Tú dirás si te sorprende o no. Alguien con ese nombre se inscribió en el consulado el 21 de diciembre de 1982. No duró mucho tiempo en sus registros. Tuvieron que borrarlo el 17 de febrero de 1983.
– ¿Tuvieron que borrarlo?
– Por defunción -precisó Salgado.
– Pues sí que me sorprendes. ¿De qué murió?
– No está claro. Pero si fue de golpe, como parece, me ha dicho la funcionaría del consulado, no debemos descartar que se lo cargaran. Por lo visto Caracas es una ciudad con un alto índice de homicidios.
– Vaya, hombre.
– ¿Quieres que profundice?
Muerto en 1983, pensé. Demasiado tiempo. Ya teníamos una explicación para el hecho de que el padre de Iván no hubiera vuelto a ponerse en contacto con su familia. Pero, ¿podía esperar que su muerte tuviera algo que ver con la de su hijo? No me parecía que fueran por ahí los tiros, aunque tampoco podía olvidarme sin más del asunto. Dondequiera que uno ponía el ojo, en aquel maldito caso, se le abría un fleco. Le pedí a Salgado:
– Intenta que la funcionaría averigüe algo más.
– No va a ser fácil, ya me avisó. Los archivos de esa época no están informatizados. De milagro, dice que ha sacado esas fechas.
– Bueno, trabájatela. Pero tampoco te quemes. Hoy por hoy no es la vía principal de la investigación. Si cambio de idea, te lo diré.
– A tus órdenes, mi sargento.
Me gustaba Salgado, en el sentido más casto de la palabra. Era una chica que le permitía a uno sentir la comodidad del mando.
Desde el propio puesto hice la gestión que se me había olvidado hacer el día anterior. Los del hotel me atendieron en seguida, pero tardé varios minutos en escuchar al otro lado de la línea la voz aguda y cristalina de Desirée Gómez, la hija del ex concejal Gómez Padilla. Le dije quién era y dónde trabajaba. Antes de que pudiera decirle por qué me ponía en contacto con ella, Desirée se adelantó a informarme, con aquella vocecita infantil:
– Sí, ya sé quién es. Papá me dijo que me llamaría.
– Quisiéramos hacerle unas preguntas -dije, dudando si no debía tutearla en vez de tratarla de usted. Pero cuando no lo tengo claro, siempre opto por la formalidad. Igual que jamás me abalanzo a besuquear a una desconocida. No me gusta llevar la soltura hasta el extremo del avasallamiento, aunque eso me haga un poco más extranjero en el país en el que me toca vivir.
– Ya me imagino -dijo, apagada-. Como la otra vez.
– Siento mucho volver a molestarla.
– Bueno, qué remedio. ¿Cuándo van a venir?
– Cuando pueda atendernos. Lo antes posible. ¿Mañana?
– Es que mañana tengo el día libre y había quedado con unos amigos para ir a la playa. ¿No puede ser otro día?
– ¿Pasado mañana?
– Es domingo -advirtió-. ¿Trabajan en domingo?
– Por nosotros no se preocupe. Si el domingo puede, vamos el domingo.
– Sí, el domingo acabo a las tres y media.
– Pasamos a verla al hotel, ¿le parece?
– Está bien.
Durante varios minutos después de colgar, se me quedó sonando en el cerebro la voz de aquella chica. Trataba de imaginar cómo sería ahora su propietaria, y el contraste que seguramente, a juzgar por su reputación, produciría su apariencia con el timbre aniñado e ingenuo de aquella voz. Todos o casi todos los hombres guardan en su memoria la huella, y a veces la herida, de una niña así, una niña que se desdibuja sin prisa en la inexorable fuga del tiempo. También yo guardo alguna, y la tenue música de Desirée, escuchada a través del teléfono, me devolvió por un instante a aquella orilla lejana y recóndita de mi adolescencia. Hasta que el hombre desencantado y renunciador que ahora me habita me llamó al orden y me recordó que lo que me incumbía era formar a la tropa y salir al gris combate cotidiano.
– Saca los billetes a La Palma para el domingo -le ordené a Anglada.
– El domingo. Estás hecho un estajanovista, mi sargento.
– No, Anglada, aprovecho el tiempo, nada más. Cualquier día de éstos me suena el móvil y mi comandante me hace saber que no me ha enviado aquí para hacer turismo. No aspiro a haber resuelto nada para entonces, pero sí me gustaría tener algo más de lo que podría contarle ahora.
– Era broma, hombre. Para Virgi y para ti, los billetes, ¿no?
– Si quieres venir también tú, paga la empresa.
Anglada me dedicó una mirada afectadamente temerosa.
– Si te pido tomarme el día libre para limpiar el piso, lavar la ropa y poner al día la plancha, ¿empeorará mucho tu concepto de mí?
– En absoluto -dije-. No es indispensable que vengas. Y es domingo, después de todo. No me gusta putear a la gente.
Читать дальше