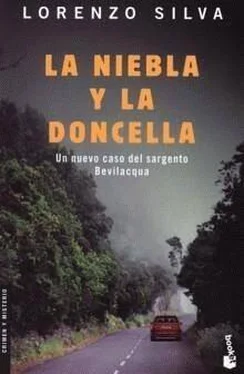– Pues no veo qué me queda, mi sargento.
Las observé, a las dos. La verdad era que no tenía hábito. Nunca había trabajado con dos mujeres a mis órdenes. Dos mujeres listas y con carácter, además, y a las que, por razones más o menos dispares, me costaba mirar con indiferencia. Por un lado, formaban un equipo potente, pero por otro se mascaban los problemas que aquella conjunción podía plantearme. Por una vez, le pedí a mi negligente cerebro que trabajase rápido y, a ser posible, bien. Y respondió a mi petición. Cuando volví a tomar la palabra, rompiendo el silencio un tanto inhóspito que se había creado, lo hice con la seguridad y la claridad de ideas que cabe exigirle a un líder, aunque se tratase de uno tan subalterno y coyuntural como el que yo era allí.
– Vamos a ver -dije-. En primer lugar, y dada la hora, busquemos un lugar donde nos puedan dar de comer. En segundo lugar, organicemos el trabajo de la tarde. Vamos a volver a dividirnos, pero esta vez lo haremos de otro modo. Anglada: tú y yo vamos a conversar con esos confidentes, los que decía ayer el sargento primero. Con ellos no hacen falta mayores precauciones. Y a ti, Chamorro, te toca machacarte la lista de Margarethe, sin sacar la placa a menos que alguno amenace tu integridad física o tu honra.
– Vaya por Dios, qué suerte tengo -dijo Chamorro.
– Prefiero que lo hagas tú -me justifiqué-. Seguro que averiguas más que yo. Aunque sólo sea porque la mayoría de los nombres corresponde a varones y por lo que decía antes Anglada de la fisiología masculina.
– Tendré que inventarme un cuento -advirtió mi compañera-. Ni tengo acento de aquí ni me va a dar tiempo a caracterizarme como drogadicta.
– Lo dejo a tu criterio.
– Ya sabes cuál es el más socorrido -sugirió.
– Me parece bien.
– ¿Y de qué periódico soy?
– El que más rabia te dé. Aunque quizá sea mejor una revista morbosa.
– Vale, ya sé cuál dices. Aunque espero que apuntes en la lista de méritos las insinuaciones que voy a tener que sufrir por tu culpa.
– Por el servicio, Chamorro, por el servicio.
Luego le pedí a Anglada que le entregara a Chamorro las direcciones que había conseguido, aparte de las que nos había dado Margarethe. Ruth obedeció sin rechistar. Aunque no podía saber lo que estaba pasando por su mente, me pareció que había zanjado la crisis con cierta solvencia. Con su actitud habitual, desenvuelta y siempre un punto sardónica, nos condujo en el Opel Corsa hasta una casa de comidas situada en las afueras. De todos modos, el trayecto hasta allí no nos llevó más allá de un cuarto de hora.
– Esto está lo bastante retirado -dijo, cuando llegamos-. Me he permitido suponer, mi sargento, que es mejor que no vean mucho a Virginia conmigo por la calle. Para no arruinarle el disfraz de periodista, me refiero.
– Estamos de acuerdo -asentí-. Al menos por ahora.
La comida nos salió barata y nos permitió saborear productos locales, siguiendo el consejo de Anglada, a quien el dueño del local conocía y trataba con gran deferencia. No llevó la atención, sin embargo, hasta el extremo de darse más prisa en servirnos de lo que allí era costumbre, por lo que el almuerzo nos ocupó casi dos horas, un poco más de lo que nos convenía con la intensa tarde de trabajo que teníamos por delante. Sobre todo Chamorro. En el camino de vuelta, antes de quedarse sola para enfrentar la tarea que le había encomendado, le asaltó una duda que quiso consultarme:
– ¿Quieres que vea también a los dos con los que habló Ruth esta mañana?
Con la pesadez de la comida en el estómago, tardé un poco en resolver.
– Sí -le dije-. Pero a ser posible déjalos para el final. Y cuida especialmente con ellos el cuento. Aunque sospecharán, eso es inevitable.
– Los dejaré para mañana, entonces. Bastante tengo con el resto hoy.
– En todo caso, estamos en contacto con el teléfono -dije-. Nos vas llamando y así sabemos cómo vas y por dónde andas.
Dejamos a Chamorro cerca del domicilio de uno de los testigos potenciales, con la misión de presentarse ante él y persuadirlo de que era una periodista de la que se podía fiar, porque por nada del mundo revelaría su fuente. Anglada condujo después hacia la parte alta. Durante el trayecto, trató de recuperar un poco del terreno que acaso, sospeché, creía perdido.
– Siento haber sido tan torpe, esta mañana -se disculpó.
– No es para tanto -le quité importancia.
– No sé, no se me ocurrió. Y debería haberlo pensado, antes de que lo dijera Virginia. Bien mirado, era de cajón.
– Nada es nunca de cajón, en este oficio. Nunca se sabe. Lo que unas veces sirve, otras no. Es difícil saber siempre cómo acertar. No te tortures.
– Hay una cosa que me avergüenza un poco.
Contuve el aliento. Suelo resbaladizo.
– ¿El qué?
– Temo haberte dado la sensación de que estoy hambrienta de protagonismo. Y para ser sincera, temo haberte dado otra impresión aún peor.
– Cuál.
– Que soy demasiado susceptible.
Creo que cualquiera comprenderá que recelase un poco. Que dudara de la autenticidad de aquella contrición, y que me diera el barrunto de que podía ser una nueva y sutil técnica para traspasar mis defensas, ya que el método que había usado hasta entonces, el de tratar de imponer su personalidad, parecía haberle fallado. Confieso que me halagaba un poco, notar que aquella mujer se preocupaba tanto por lo que yo pudiera pensar de ella; y que no ser capaz de distinguir si su voluntad de caerme bien tenía o no algún propósito extraprofesional, lejos de inquietarme, constituía una atractiva tentación. Pero supe reaccionar, al menos en aquel lance, como el caballero castellano de una pieza que por obvias razones genéticas nunca podré ser.
– Pierde cuidado, Anglada. Lo que pienso es que quieres hacer tu trabajo lo mejor posible. Como intentamos hacerlo todos. Olvídate de eso.
Mentiría si dijera, por lo demás, que me lo pasé bien aquella tarde. Nunca he acertado a sentir mucha simpatía por los soplones. En la mayoría de los casos, no son mejores que aquellos a los que delatan, con la vileza añadida de buscar en el juego a dos barajas lo que saben que no podrían conseguir jugando a una sola. Que sean útiles, y a menudo indispensables para la labor policial, y que sea posible, con el tiempo y el roce, llegar incluso a cogerles una cierta y humana querencia, no implica que a uno le apetezca frecuentar su trato. Roma no paga a traidores, y al buen maestro le repugna tanto el alumno acusica como al buen jefe le asquea el empleado pelota. Si se tolera su existencia es sólo por razón de sus servicios. Además, los correveidiles son iguales en todas partes. Aquéllos hablaban con el característico deje insular, y tenía un algo insólito que le dieran jabón, con la solicitud y falta de amor propio propias de su gremio, a una mujer como Anglada, que los trataba sin contemplaciones; pero ahí acababan sus peculiaridades.
De todos ellos recuerdo en especial a un tal Machaquito, un tipejo parcialmente desdentado cuyas respuestas, en buena medida, hubo de traducirme Anglada, del castellano pastoso en que el individuo daba en expresarse. Vino a ajustarse a lo que nos dijeron los demás, pero tal vez fuera, asombrosamente, el que parecía tener mejores antenas y por tanto una información más precisa, directa y detallada. Machaquito, en resumidas cuentas, avaló la teoría que había asumido la anterior investigación respecto de la calidad en que actuaba Iván en el mercado de estupefacientes de la isla.
– Cliente, y de los primos, na más -sentenció-. Cuando tenía tela, la quemaba rápido y con lo que fuera. Te compraba caca de vaca a precio de teta de novicia. Pastillitas y farlopa. Les digo lo que yo mismo le he pasado.
Читать дальше