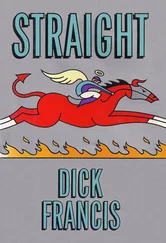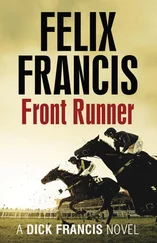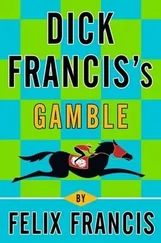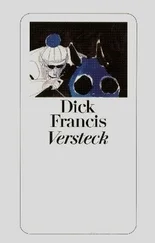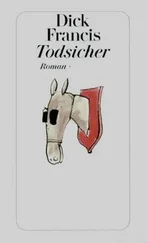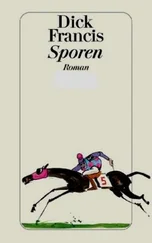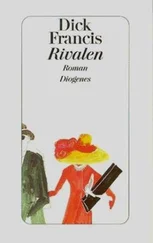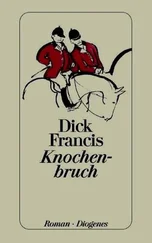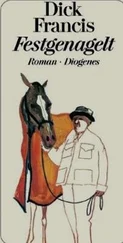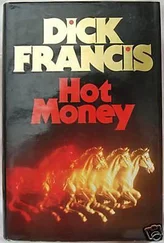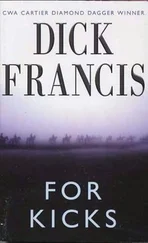Había alcancías de Centaur Care esparcidas por todo Pixhill; se trataba de latas redondas con ranura en las que se exhortaba a todo el mundo a colaborar con largueza para dar "una prolongada vida a viejos amigos". Tigwood vaciaba regularmente los recipientes. En nuestro restaurante dejó una de estas latas, pero bufó de cólera cuando la abrió y se encontró con que las donaciones eran botones y galletas saladas.
Mientras Harvey revisaba el cuadro, reflexioné por un momento y tomé una decisión.
– El miércoles, Nigel irá a Francia a recoger el saltador de exhibición para la hija de Jericho Rich. Nina lo acompañará y será su auxiliar.
Harvey la miró con sorpresa y levantó las cejas.
– Ya le advertí sobre él -comenté-. Pero dice que es a prueba de Nigel. Pueden llevarse el camión para cuatro caballos que Nina condujo hoy.
A ella le señalé:
– Considero que vas a necesitar para el viaje una muda de ropa. ¿No te parece?
Ella asintió y cuando Harvey salió, me dijo.
– Supongo que querrás que uno de nosotros dos duerma en el camión, ¿no es así?
– Tiene uno de esos tubos abajo en uno de los costados -repliqué, asintiendo.
– Sí. Bueno, lanza el anzuelo. Deja que todo el mundo se entere que ese camión en particular se dirigirá el miércoles a Francia. Alguien podría picar.
– Mmm -repuse-, nadie espera que hagas nada peligroso. Ella sonrió levemente.
– No estés tan seguro de ello. Patrick puede ser muy exigente -no parecía preocupada-. Además, no voy precisamente a arrojarme en un paracaídas dentro de la Francia ocupada detrás de las fronteras alemanas.
Ella era, me di cuenta, el tipo exacto de mujer que habría hecho precisamente eso durante la Segunda Guerra Mundial. Como si me leyera el pensamiento, comentó:
– Mi madre lo hizo y sobrevivió para tenerme después.
– ¿Tienes hijos?
Sin sentimentalismos, ella meneó tres largos dedos.
– Tres. Todos pasaron ya la edad de los clubes de caballitos. Ya volaron del nido. Mi esposo murió hace mucho tiempo. La vida se tornó de repente vacía y aburrida, ya no tenía sentido participar en exposiciones o competencias. De manera que… Patrick llegó al rescate. ¿Necesitas saber más?
– No.
La comprendí sinceramente, y Nina Young lo percibió, se conmovió a su pesar por una oleada interna de conocimiento de sí misma. Meneó la cabeza en señal de repudio a ese momento y se puso de pie, alta y competente, una mujer dedicada a los caballos para quien, al final, los animales no resultaban ser suficiente.
– Si no me necesitas mañana -observó-, voy a entregarle los tubos a Patrick en Londres y volveré el miércoles. ¿A qué hora?
– Se pondrán en marcha a las siete de la mañana. Cruzarán de Dover a Calais y llegarán a su destino alrededor de las seis. Volverán el jueves ya tarde.
– De acuerdo.
Envolvió los tubos ambarinos cuidadosamente en un pañuelo y los guardó en su bolso. Después, hizo una breve inclinación de cabeza a modo de despedida, se dirigió a su auto y partió.
Recuperé entonces los otros cuatro tubos del cajón del escritorio, los envolví uno por uno en papel desechable y los guardé en el bolsillo de mi chaqueta. La jornada de trabajo había terminado ya. Algunos de los camiones todavía se encontraban en camino, aunque no aguardaría su regreso. Sin embargo, había recibido un mensaje telefónico de Lewis, en Francia, que había ido a recoger dos caballos de dos años de edad para entregarlos en las caballerizas de Michael Watermead. Se informaba que por una demora en el transbordador, el camión no llegaría de regreso sino hasta las dos o tres de la madrugada.
Para nosotros, eso era rutinario. Ya había hecho los arreglos con Lewis para que guardara a los dos potros en las caballerizas de la granja hasta la mañana siguiente, pero me había olvidado de avisarle a Michael. Bostecé y le llamé por teléfono. Refunfuñó y comentó que el retraso le resultaba muy irritante. Le prometí que le llevaría sus caballos a primera hora por la mañana.
POCO DESPUÉS de las seis y media me levanté, me vestí y desayuné. Conduje a la granja bajo el fortificante amanecer.
El camión que había llegado de Francia estaba inmóvil en su lugar acostumbrado, su carga dormitaba en la caballeriza, pero el conductor no se veía por ningún sitio. Había una nota doblada que había dejado entre el limpiador y el parabrisas. La abrí y leí: ¿Podría alguien llevarlos a casa de Watermead? Estoy agotado y creo que tengo gripe. Lo siento, Freddie". Y firmaba "Lewis". Estaba fechada "martes, dos y media de la madrugada".
“¡Maldita sea la gripe!”, pensé con vehemencia.
Abrí la cerradura de la puerta de la oficina y fui a buscar el duplicado de las llaves del camión de Lewis, ya había decidido que conduciría yo mismo hasta las caballerizas de Michael. En la debida forma, abrí el camión, cargué a los huéspedes de mis establos y los llevé a su destino, que se hallaba a un escaso kilómetro y medio de distancia.
Michael ya estaba afuera en su patio y miró deliberadamente el reloj. Cuando bajé de la cabina, su descontento disminuyó un poco al verme, pero no desapareció.
– ¿Dónde está Lewis? -preguntó.
– Lewis volvió enfermo de gripe -respondí con pesar.
– ¡Caramba! -Michael hizo unos cálculos aritméticos-. ¿Qué pasará con Doncaster? Esta condenada gripe tarda mucho tiempo en quitarse.
– Tendrás un buen conductor -le prometí.
– No es lo mismo. Lewis me ayuda a ensillar los caballos y otras cosas por el estilo. Algunos de esos sinvergüenzas perezosos llegan a las carreras y se duermen hasta que es hora de partir.
Emití algunos ruidos que demostraran mi comprensión y empecé a bajar las rampas para subir a los potros de dos años de edad. El jefe de mozos de espuela de Michael acudió presuroso para llevárselos bajo su custodia. Después de descargar ileso al segundo caballo, la irritación de Michael cedió y me sugirió que tomáramos una taza de café antes de que me fuera.
Caminamos juntos hasta su casa y entramos en la amplia cocina brillante, cálida y acogedora. Maudie Watermead estaba ahí vestida con pantalones vaqueros y una camisa de lana deportiva, el rubio cabello aún despeinado indicaba que acababa de levantarse, no traía nada de maquillaje en el rostro. Recibió mi beso de saludo distraídamente y preguntó por Lewis.
– Con gripe -respondió Michael de manera sucinta.
– ¡Pero él les ayuda a los niños a cuidar a los conejos! ¡Qué fastidio! Supongo que tendré que hacerlo yo misma.
– ¿Hacer qué? -pregunté con imprudencia.
– Limpiar el corral y las jaulas.
– Ten cuidado -bromeó Michael-, o te pondrá a limpiar a los malditos conejos. Deja que los niños lo hagan, Maudie.
– Ya están listos para irse a la escuela -objetó la mujer, y en verdad sus dos hijos más pequeños, niño y niña vestidos de gris, muy arreglados, irrumpieron en ese momento. Detrás de ellos venía, para mi sorpresa, mi propia hija, Cinders, que llevaba puesta la misma ropa gris. Por la plática deduje que asistía a la misma escuela y se había quedado a pasar la noche con los Watermead.
Me saludó con un "hola" indiferente, como a un conocido de sus padres. Su atención se desvió de inmediato hacia los otros niños, con quienes se reía con naturalidad. Traté de no observarla, pero estaba tan consciente de su presencia como si me hubieran salido antenas. Se sentó frente a mí. Tenía el cabello oscuro, lucía impecable y vivaz, segura y amada. No era mía. Nunca lo sería. Comí un pan tostado y deseé que las cosas fueran diferentes.
La hija de Maudie preguntó:
– Si Lewis tiene gripe, ¿quién atenderá a los conejos?
Читать дальше