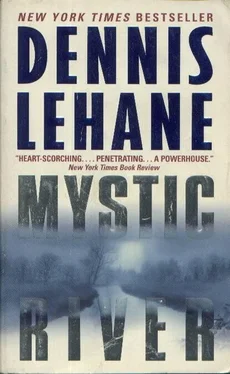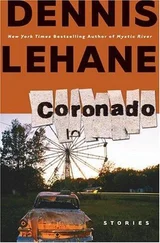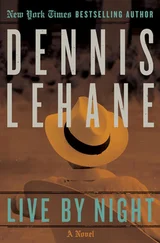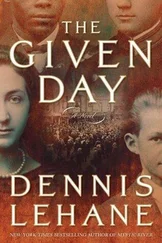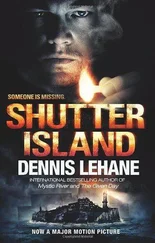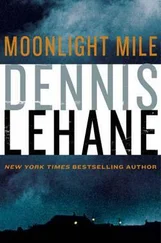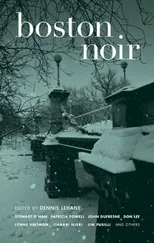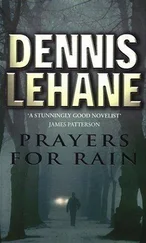Había matado a un hombre por un crimen que, con toda probabilidad, no había perpetrado. Por si fuera poco, apenas sentía remordimiento. Y hacía mucho tiempo había matado a otro hombre. Había sujetado a los cuerpos de ambos un peso para que descendieran a lo más profundo del río Mystic. Además, los dos le habían caído bien: Ray le caía un poco mejor que Dave, pero les tenía simpatía a los dos. Aun así, los había asesinado. Por principios. De pie sobre un saliente de piedra cercano al río contempló cómo la cara de Ray se volvía blanca y desaparecía a medida que se hundía bajo el agua, los ojos abiertos y sin vida. Y a lo largo de todos esos años no se había sentido culpable, a pesar de haberse repetido a sí mismo que lo era. Porque, de hecho, lo que había considerado sentimiento de culpa, era miedo de tener un mal karma, de que alguien le hiciera a él o a alguien que amaba lo mismo que él había hecho. Suponía que la muerte de Katie podía haber sido el cumplimiento de ese mal karma. El cumplimiento más importante: Ray había regresado a la vida a través del útero de su mujer y había asesinado a Katie, sin ningún motivo excepto el karma.
¿Y a Dave? Habían pasado la cadena por los agujeros del bloque de hormigón, se la ataron fuerte al cuerpo y anudaron los dos extremos. Después levantaron el cuerpo trabajosamente los veinticinco centímetros necesarios para poder echarlo por la borda, y lo habían lanzado al agua. A Jimmy le había quedado la imagen inconfundible de Dave de niño, no de adulto, mientras descendía hasta el lecho del río. ¿Quién podía saber con exactitud adónde había ido a parar? Sin embargo, estaba allí abajo, en las profundidades del Mystic, mirando hacia arriba. «Quédate ahí, Dave. Quédate ahí.»
La verdad era que Jimmy nunca se había sentido muy culpable de todo lo que hizo. Sí, claro, había hablado con un tipo de Nueva York para que mandara quinientos dólares mensuales a la familia Harris durante los últimos trece años, pero eso más que culpa era un buen sentido comercial: mientras creyeran que Simplemente Ray estaba vivo, nunca mandarían a nadie en su busca. De hecho, ahora que el hijo de Ray estaba en la cárcel, qué coño, dejaría de enviarles el dinero. Lo usaría para algo bueno.
Para el barrio, decidió. Usaría el dinero para proteger a su barrio.
Mirándose en el espejo, se dio cuenta de que eso era exactamente lo que era: suyo. A partir de aquel momento, sería suyo. Había estado viviendo una mentira durante trece años, haciendo creer a la gente que era un ciudadano honrado, cuando en realidad sólo veía a su alrededor cómo desaprovechaba las buenas oportunidades. ¿Que querían construir un estadio en el barrio? «De acuerdo, pero vamos a hablar de los trabajadores a los que representamos. ¿No? Muy bien, pero más os valdrá vigilar de cerca toda la maquinaria, chicos. No me gustaría nada prenderle fuego a algo tan valioso.»
Tendría que sentarse con Val y Kevin para hablar de su futuro.
La ciudad estaba a la espera de que alguien la pusiera en marcha. ¿Y con Bobby O'Donnell? Jimmy decidió que si Bobby seguía empeñado en permanecer en East Bucky, no le aguardaría un futuro muy prometedor.
Terminó de afeitarse, y observó su reflejo en el espejo por última vez. ¿Que era malo? Pues muy bien. Podía vivir con ello porque en su corazón albergaba amor y se sentía seguro. ¡No le parecía una mala combinación!
Se vistió. Atravesó la cocina con la sensación de que el hombre que había hecho creer que era todos aquellos años había bajado por el desagüe del cuarto de baño. Oía a sus hijas gritando y riéndose, porque el gato de Val seguramente las estaba lamiendo sin parar, y pensó: «¡Qué sonido tan bonito!».
Sean y Lauren encontraron aparcamiento delante de la cafetería Nate amp; Nancy. Nora dormía en su cochecito y lo colocaron a la sombra bajo la marquesina. Se apoyaron en la pared y se comieron los cucuruchos mientras Sean miraba a su mujer y se preguntaba si serían capaces de lograrlo, o si el distanciamiento de ese año habría causado demasiados estragos, si habría acabado con su amor y con todos los años buenos que habían pasado juntos antes del desastre de los dos últimos años. No obstante, Lauren le cogió de la mano y la apretó, y Sean contempló a su hija y pensó que se parecía a algo que merecía ser adorado, a una pequeña diosa tal vez, que le llenaba.
A través del desfile que avanzaba ante ellos, Sean vio a Jimmy y a Annabeth Marcus al otro lado de la calle; sus dos preciosas hijas estaban sentadas sobre los hombros de Val y Kevin Savage, y saludaban a todas las carrozas y descapotables que desfilaban frente a ellas.
Sean sabía que habían pasado doscientos dieciséis años desde que construyeran la primera cárcel de la zona, a lo largo de las orillas del canal que acabó llevando su nombre. Los primeros habitantes de Buckingham habían sido los vigilantes de prisiones y sus familias, además de las mujeres e hijos de los hombres que estaban encarcelados. Nunca había sido una situación fácil. Cuando liberaban a los prisioneros, éstos estaban demasiado cansados o eran demasiado viejos para trasladarse a otro lugar, por lo que Buckingham bien pronto fue conocido como el vertedero de la escoria de la sociedad. Aparecieron miles de bares por toda la avenida y sus sucias calles, y los carceleros se mudaron a las colinas, literalmente, y construyeron sus casas allí arriba para poder seguir controlando a la gente que antes habían vigilado. El siglo XIX trajo consigo una prosperidad repentina del sector ganadero, y empezaron a aparecer corrales de ganado en el lugar en el que por entonces se encontraba la autopista, y se instaló un raíl de mercancías a lo largo de la calle Sydney para que los novillos no tuvieran que recorrer el largo camino que los separaba del centro de lo que en ese momento era la ruta del desfile. Generaciones de presos y de trabajadores de matadero, junto con sus descendientes, extendieron las marismas hasta las mismísimas vías del tren de mercancías. La cárcel se cerró tras algún movimiento de reforma luego olvidado, la prosperidad del sector ganadero tocó a su fin, pero los bares siguieron brotando. Una oleada de inmigrantes irlandeses siguió a la de los italianos, doblándola en número, y se construyeron las vías elevadas del tren, y aunque se dirigían en tropel al centro de la ciudad para trabajar, siempre regresaban al final del día. Uno siempre regresaba al barrio porque lo había construido, conocía sus peligros y sus placeres y, lo más importante, nunca se sorprendía de nada. Había cierta lógica en la corrupción y en los baños de sangre, en las peleas de los bares y en los partidos de béisbol callejero, y en las relaciones sexuales de los sábados por la mañana. Nadie más veía aquella lógica, y ésa era precisamente la gracia. No acogían con agrado a nadie más.
Lauren se apoyó en él, con la cabeza bajo la barbilla de Sean, y Sean sintió sus dudas, pero también su resolución, su necesidad de volver a confiar en él.
– ¿Hasta qué punto te asustaste cuando ese niño te apuntó con la pistola en la cara?
– ¿La verdad?
– Por favor.
– Estuve a punto de perder el control de mi esfínter.
Asomó la cabeza desde debajo de su barbilla y se le quedó mirando.
– ¿De verdad?
– Sí -respondió él.
– ¿Pensaste en mí?
– Sí -contestó-. Pensé en las dos.
– ¿Qué te imaginaste?
– Esto mismo -respondió Sean-. Este momento que estamos viviendo ahora mismo.
– ¿Con desfile y todo? Sean asintió con la cabeza.
Lauren le besó en el cuello, y añadió:
– No te lo crees ni tú, cariño, pero me gusta oírlo.
– No te estoy mintiendo -protestó él-. ¡De verdad!
Lauren se quedó mirando a Nora, y exclamó:
Читать дальше