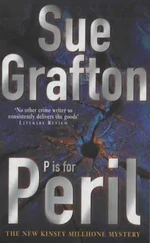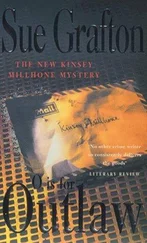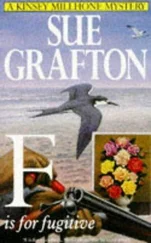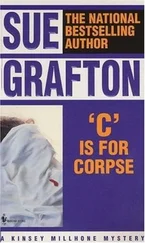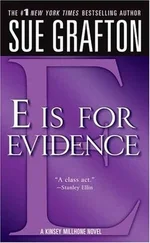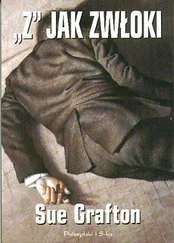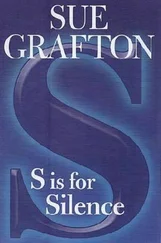– ¿El que se presentó no apuntó su nombre y dirección?
– No, ni él ni nadie. Cuando la policía llegó, ya había desaparecido. Colgamos carteles en la zona y pusimos una nota en la sección de anuncios clasificados. De momento, no ha habido respuesta.
– Iré a ver a Lisa y volveremos a hablar. Tal vez recuerde algo que me sirva para localizar a ese hombre.
– Esperemos que sí. Un juicio con jurado es una pesadilla. Si acabamos en los tribunales, te garantizo que Gladys aparecerá en silla de ruedas con collarín y un aparato espantoso en las piernas. Bastará con que se ponga a babear para que le caiga el millón de pavos.
– Ya capto -dije.
Volví a mi despacho, donde me puse al día con el papeleo.
Llegados a este punto, hay dos aspectos que me siento en la obligación de mencionar:
(1) En lugar de mi Volkswagen sedán de 1974, ahora conduzco un Ford Mustang de 1970, con cambio manual, que es lo que prefiero. Es un cupé de dos puertas, con alerón delantero, neumáticos de banda ancha y la abertura de entrada de aire más grande que ha llevado nunca un Mustang de serie. Cuando tienes un Boss 429, aprendes a hablar así. Mi adorado Cucaracha azul claro, embestido por un bulldozer, cayó a un profundo hoyo en mi último caso. Debería haberlo dejado allí enterrado, pero la compañía de seguros insistió en que lo sacara para poder decirme que era siniestro total: no me extrañó, teniendo en cuenta que el capó se había empotrado contra el parabrisas y éste, hecho añicos, había acabado sobre el asiento trasero.
Vi el Mustang en un concesionario de coches de segunda mano y lo compré ese mismo día, pensando que era el automóvil ideal para trabajos de vigilancia. ¿En qué estaría pensando? Pese al vistoso exterior de color azul turquesa, supuse que un automóvil ya viejo se confundiría con el paisaje. Tonta de mí. Durante los dos primeros meses me paraba por la calle uno de cada tres hombres con los que me cruzaba para charlar sobre el motor Hemi V-8, desarrollado inicialmente para el campeonato nacional de stock cars. Para cuando fui consciente de lo llamativo que era el coche, yo misma me había enamorado de él y ya no podía cambiarlo.
(2) Más adelante, cuando vean amontonarse mis problemas, se preguntarán por qué no acudí a Cheney Phillips, mi otrora novio, que trabaja en el Departamento de Policía de Santa Teresa -«otrora», que significa «ex»-, pero a eso ya llegaremos. Al final sí lo llamé, pero para entonces estaba con el agua al cuello.
Como despacho, uso un pequeño bungaló de dos habitaciones con baño y cocina americana situado en una calle estrecha en pleno centro de Santa Teresa. Está a un paso del juzgado, pero, más importante aún, el alquiler es muy asequible. El que yo ocupo se encuentra entre otros dos iguales, dispuestos los tres en fila como las cabañas de los Tres Cerditos. La propiedad está siempre en venta, lo que significa que podrían desahuciarme si apareciera un comprador.
Tras la ruptura con Cheney, no diré que me deprimiera, pero sí es cierto que no me apetecía realizar grandes esfuerzos. Me pasé semanas sin salir a correr. Quizá «correr» sea una palabra demasiado benévola para describir lo que yo hago, pues correr es, por definición, desplazarse a una velocidad de diez kilómetros por hora; y lo que yo hago es trotar, que equivale a andar con paso brioso, no mucho más.
Tengo treinta y siete años, y muchas mujeres que conozco se quejan del aumento de peso como efecto secundario de la edad; un fenómeno que yo esperaba evitar. Debo admitir que mis hábitos alimentarios dejan mucho que desear. Devoro gran cantidad de comida rápida, en concreto las hamburguesas de cuarto de libra con queso de McDonald's, y consumo menos de nueve raciones de verdura y fruta frescas al día (en realidad, menos de una, a no ser que contemos las patatas fritas). Tras la marcha de Cheney, visitaba con más frecuencia de la que me convenía la ventanilla de comida para llevar. Había llegado el momento de sacudirme el muermo y recuperar el control. Como cada mañana, juré salir a correr al día siguiente.
Entre llamadas de teléfono y trabajo administrativo llegó por fin el mediodía. Para el almuerzo tenía una tarrina de requesón desnatado con una porción de salsa tan picante que se me saltaron las lágrimas. Desde el momento en que la destapé hasta que tiré el envase vacío a la papelera tardé menos de dos minutos: el doble de lo que me llevaría consumir una hamburguesa con queso.
A la una me acerqué en el Mustang al bufete de Kingman and Ives. Lonnie Kingman es mi abogado, el cual también me alquiló un despacho cuando La Fidelidad de California prescindió de mis servicios después de siete años. No entraré en los humillantes detalles del despido. En cuanto me quedé en la calle, Lonnie me ofreció una sala de reuniones vacía y me proporcionó un refugio provisional en el que lamerme las heridas y reorganizarme. Treinta y ocho meses más tarde abrí mi propia oficina.
Lonnie me había contratado para que entregara una orden de alejamiento ex parte a un hombre de Perdido, un tal Vinnie Mohr, cuya mujer lo acusaba de acoso, amenazas y violencia física. Lonnie creyó que tal vez su hostilidad disminuiría si el mandato judicial lo entregaba yo en lugar de un agente uniformado de la oficina del sheriff del condado.
– ¿Es muy peligroso el tipo ese?
– Sólo cuando bebe. Entonces se descontrola a la más mínima. Haz lo que puedas, pero si te da mala espina probaremos con otro sistema. A su extraña manera, es caballeroso…, o al menos tiene debilidad por las chicas monas.
– Yo no soy mona, y hace tiempo que dejé de ser una «chica», pero te lo agradezco de todos modos.
Comprobé la dirección en los documentos. De vuelta en el coche, consulté mi callejero de Santa Teresa y San Luis Obispo, pasando las hojas hasta localizar mi destino. Recorrí unas cuantas calles hasta la entrada de la autovía más cercana y me dirigí hacia el sur por la 101. El tráfico era muy fluido y tardé en llegar a Perdido diecinueve minutos en lugar de los habituales veintiséis. No se me ocurre ninguna razón agradable por la que uno pueda ser emplazado en un juzgado, pero, por ley, todo demandado en una causa penal o civil debe recibir la correspondiente notificación. Yo entregaba citaciones, órdenes de comparecencia, órdenes de embargo y toda clase de mandatos judiciales, preferiblemente en mano, si bien había otras maneras de realizar el trabajo, siendo dos de ellas por contacto y por rechazo.
Buscaba una dirección de Calcutta Street, en el centro de Perdido. La casa, revestida de un estuco verde de aspecto lúgubre, tenía tapiada con un tablero de contrachapado la ventana panorámica de la parte delantera. Además de romper la ventana, alguien (sin duda Vinnie) había abierto un enorme agujero en la puerta hueca a la altura de la rodilla y luego la había arrancado de los goznes. Varios tablones clavados estratégicamente de un lado al otro del marco impedían el acceso a través de la puerta. Llamé y luego me agaché para mirar por el agujero, lo que me permitió ver acercarse a un hombre. Vestía vaqueros y tenía las rodillas delgadas. Cuando se inclinó hacia el agujero desde el otro lado de la puerta, sólo vi el mentón hendido con barba de varios días, la boca y la hilera de dientes inferiores, que tenía torcidos.
– ¿Sí?
– ¿Es usted Vinnie Mohr?
Se retiró. Siguió un breve silencio y luego una respuesta ahogada.
– Depende de quién lo pregunte.
– Me llamo Millhone. Tengo unos papeles para usted.
– ¿Qué clase de papeles? -Hablaba con un tono apagado pero no hostil. Por el irregular agujero me llegaban ya ciertos efluvios: bourbon, tabaco y chicle Juicy Fruit.
Читать дальше