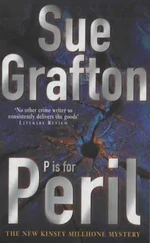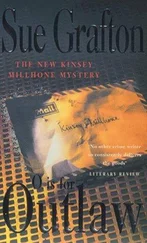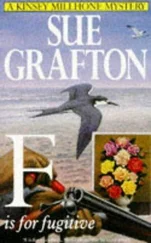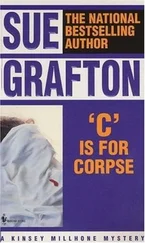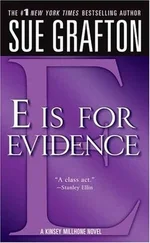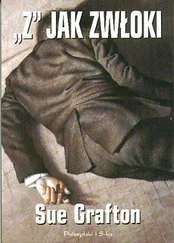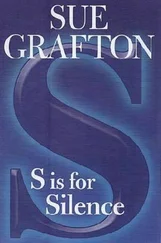Después de ir a cerrar la puerta de atrás, salí al porche delantero y esperé mientras los auxiliares llevaban a cabo su trabajo. La suya era una tarea en la que pasaban la mayor parte del tiempo de rodillas. Por la puerta abierta oía el reconfortante murmullo de las preguntas y las trémulas respuestas de Gus. Yo no quería estar presente cuando llegara el momento de moverlo. Un grito más, y tendrían que atenderme a mí también.
Poco después Henry se reunió conmigo y los dos nos retiramos a la calle. Había vecinos dispersos por la acera, atentos ante aquella emergencia de causas desconocidas. Henry charlaba con Moza Lowenstein, que vivía a dos casas. Como la vida de Gus no corría peligro, podíamos hablar sin la sensación de estar faltando al respeto. Tardaron otros quince minutos en colocar a Gus en la parte trasera de la ambulancia. Para entonces tenía puesto un gotero.
Henry consultó con el conductor, un hombre de treinta y tantos años, robusto y de cabello oscuro, que nos dijo que trasladaban a Gus al servicio de urgencias del hospital de Santa Teresa, que la mayoría de nosotros llamábamos cariñosamente «St. Terry».
Henry dijo que los seguiría en su coche.
– ¿Vienes?
– No puedo. Tengo trabajo. ¿Me llamará después?
– Claro. Te llamaré en cuanto sepa algo.
Cuando la ambulancia se marchó y Henry salió del camino de acceso marcha atrás, subí a mi coche.
De paso, me detuve en el bufete de un abogado y recogí una orden de comparecencia que notificaba a un progenitor sin custodia que se había solicitado una modificación de la pensión de alimentos. El ex marido era un tal Robert Vest, en quien yo pensaba ya cariñosamente como «Bob». Nuestro Bob era un asesor tributario autónomo que trabajaba desde su casa en Colgate. Consulté la hora y, como apenas pasaba de las diez, me dirigí hacia allí con la esperanza de encontrarlo en su mesa.
Localicé la casa y reduje un poco la velocidad al pasar por delante; luego di media vuelta y aparqué en la acera de enfrente. Tanto el camino de acceso como la plaza de aparcamiento estaban vacíos. Puse los papeles en mi bolso, crucé y subí los peldaños del porche. El periódico de la mañana estaba en el felpudo, lo cual parecía indicar que Bobby aún no se había levantado. Tal vez se había acostado tarde la noche anterior. Llamé a la puerta y esperé. Pasaron dos minutos. Volví a llamar, con mayor insistencia. Tampoco hubo respuesta. Me desplacé un poco a la derecha y eché un rápido vistazo por la ventana. Más allá de la mesa del comedor se veía la cocina a oscuras. La casa tenía el aspecto lúgubre propio de un lugar vacío. Regresé a mi coche, anoté la fecha y la hora del intento y me fui a la oficina.
Solana
Seis semanas después de que la Otra dejara su empleo, también ella notificó su renuncia. Fue una especie de graduación. Había llegado el momento de despedirse de su trabajo de vulgar auxiliar de clínica e iniciar la carrera de enfermera recién diplomada. Aunque nadie más lo sabía, en el mundo existía ahora una nueva Solana Rojas, que llevaba una vida paralela en la misma comunidad. Algunos consideraban Santa Teresa una ciudad pequeña, pero Solana sabía que podía poner en práctica sus planes sin grandes riesgos de encontrarse con su tocaya. Ya lo había hecho antes con una facilidad sorprendente.
Había solicitado dos tarjetas de crédito nuevas a nombre de Solana Rojas dando su propia dirección. A su manera de ver, utilizar la licencia profesional y el crédito bancario de la Otra no era una conducta fraudulenta. Ni se le ocurriría comprar algo sin intención de pagarlo. Nada más lejos. Hacía frente a sus facturas en cuanto llegaban. Aunque se quedara en números rojos, era puntual a la hora de extender sus talones recién impresos y enviarlos. No podía permitirse retrasos en el pago porque sabía que si remitían una factura a una agencia de morosos, existía el riesgo de que su duplicidad saliera a la luz, y eso no le convenía. Ningún borrón debía empañar el nombre de la Otra.
La única pega que veía era que la Otra tenía una letra muy personal y una firma imposible de imitar. Solana lo había intentado, pero no conseguía dominar sus descuidados garabatos. Temía que un dependiente, por exceso de celo, comparase su firma con la firma en miniatura reproducida en el carnet de la Otra. Para evitar preguntas, llevaba una muñequera en el bolso y se la ponía en la muñeca derecha antes de comprar. Así podía decir que padecía el síndrome del túnel carpiano, lo que le granjeaba la compasión de los demás en lugar de desconfianza por su torpe aproximación a la firma de la otra.
Aun así, una vez pasó por una situación difícil en unos grandes almacenes del centro. Para concederse un capricho, se compró un juego de sábanas, una colcha y dos almohadas de pluma, que llevó al mostrador del departamento de ropa del hogar. La dependienta marcó el precio de los artículos en la caja registradora y, cuando miró el nombre en la tarjeta de crédito, alzó la vista sorprendida.
– No me lo puedo creer. Acabo de atender a una Solana Rojas hace menos de diez minutos.
Solana sonrió y quitó importancia a la coincidencia.
– Eso pasa continuamente. En la ciudad, somos tres las que tenemos el mismo nombre y apellido. Todos nos confunden.
– Me lo imagino -dijo la dependienta-. Debe de ser un incordio.
– No, en realidad no es para tanto, aunque a veces resulta algo cómico.
La vendedora echó un vistazo a la tarjeta de crédito y, con tono amable, preguntó:
– ¿Puede enseñarme un documento de identidad?
– Por supuesto -contestó Solana.
Abrió el bolso y, con cierto teatro, revolvió el contenido. De pronto tomó conciencia de que no se atrevía a enseñar el carnet de conducir robado cuando la Otra acababa de estar allí. A esas alturas, la Otra tendría ya un nuevo carnet. Si lo había empleado para identificarse, la dependienta vería el mismo por segunda vez.
Dejó de hurgar en el bolso.
– ¡Dios santo! -exclamó con fingida perplejidad-. Ha desaparecido el billetero. No sé dónde puedo haberlo dejado.
– ¿Ha hecho alguna otra compra antes de venir aquí?
– Pues… ahora que lo dice, sí. Recuerdo que he sacado el billetero y lo he puesto en el mostrador mientras compraba unos zapatos. Seguro que he vuelto a cogerlo, porque he sacado la tarjeta de crédito, pero después debo de habérmelo olvidado.
La dependienta alargó el brazo hacia el teléfono.
– Con mucho gusto preguntaré en el departamento de zapatería. Seguro que lo han guardado.
– Pero es que no ha sido aquí. Antes he entrado en otra tienda de esta misma calle. Bueno, da igual. ¿Le importaría apartarme esto? Vendré a recogerlo y pagarlo en cuanto haya recuperado el billetero.
– No hay problema. Dejaré su compra aquí mismo.
– Gracias. Muy agradecida.
Salió de los almacenes y dejó allí la ropa de cama, que al final compró en unas galerías comerciales a varios kilómetros del centro. Lo sucedido la asustó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Dio muchas vueltas al asunto en los días posteriores y, al final, decidió que era mucho lo que había en juego como para correr riesgos. Acudió al registro civil y pidió un duplicado de la partida de nacimiento de la Otra. Luego fue a la jefatura de tráfico y solicitó el carnet de conducir, a nombre de Solana Rojas, dando su propia dirección en Colgate. Se acogió al razonamiento de que sin duda había más de una Solana Rojas en el mundo, igual que había más de un John Smith. Explicó al funcionario que su marido había muerto y ella acababa de aprender a conducir. Tuvo que someterse a un examen teórico y pasar por el trámite de la prueba práctica con un examinador muy riguroso, pero aprobó los dos sin mayor problema. Firmó las instancias y se hizo la fotografía; a cambio, recibió un carnet provisional hasta que se formalizara el definitivo en Sacramento y se lo enviaran por correo.
Читать дальше