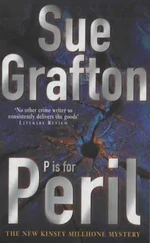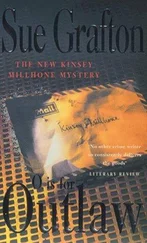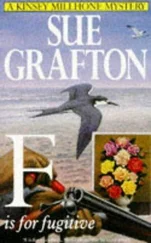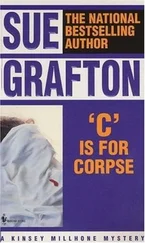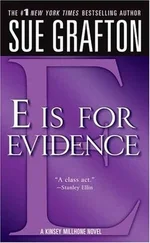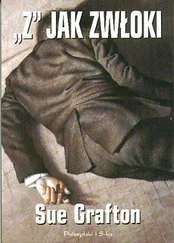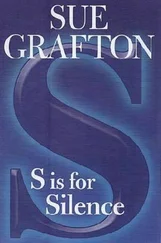Una vez resuelto eso, le quedaba por resolver otro asunto, quizá de carácter más pragmático. Tenía dinero, pero no quería utilizarlo para mantenerse. Guardaba unos ahorrillos secretos por si un día decidía desaparecer -cosa que, como bien sabía, ocurriría tarde o temprano-, pero necesitaba unos ingresos regulares. Al fin y al cabo, tenía bajo su cargo a su hijo Tiny. Era vital encontrar trabajo. Con ese objetivo, llevaba semanas rastreando las ofertas de empleo día tras día, de momento sin suerte. Había más anuncios para operarios, mujeres de la limpieza y jornaleros que para profesionales sanitarios, y la contrarió lo que eso implicaba. Se había esforzado mucho para llegar a donde estaba, y, por lo visto, en esos momentos escaseaba la demanda para sus servicios.
Dos familias pedían una niñera interna. Uno de los anuncios exigía experiencia con bebés y el otro mencionaba a un niño en edad preescolar. En ambos casos, según decían, la madre trabajaba fuera de casa. ¿Qué clase de persona abría la puerta a alguien sin más méritos que saber leer? Las mujeres habían perdido el sentido común. Se comportaban como si estuvieran por encima de la maternidad, como si ésta fuera una tarea trivial que podía delegarse en la primera desconocida que cruzase la puerta de la calle. ¿Acaso no contemplaban la posibilidad de que un pederasta consultase el periódico por la mañana y se instalase cómodamente con su nueva víctima al final del día? Toda esa atención dedicada a las referencias y los controles de antecedentes era absurda. Esas mujeres estaban desesperadas y recurrían a cualquiera con buenos modales y una presencia medianamente aceptable. Si Solana hubiera tenido intención de trabajar largas jornadas por poco dinero, ella misma se habría presentado a alguno de esos empleos. En sus circunstancias, aspiraba a algo mejor.
Debía pensar en Tiny. Los dos compartían el modesto apartamento desde hacía casi diez años. Su hijo era objeto de muchas discusiones entre sus hermanos, que lo consideraban un muchacho consentido, irresponsable y manipulador. Su nombre real era Tomasso. Después de traer al mundo a un bebé de seis kilos, Solana sufrió una infección en sus partes íntimas, que puso fin tanto a su deseo de tener más hijos como a su capacidad de dar a luz. Era una preciosidad de bebé, pero el pediatra que lo examinó al nacer dijo que era deficiente. Solana no recordaba ya el término exacto que el médico empleó y, en todo caso, no dio la menor importancia a sus agoreras palabras. A pesar del tamaño de su hijo, su llanto era débil y lastimero. Era un niño apático, lento de reflejos y con escaso control muscular. Tenía dificultades para mamar y tragar, lo que le causó trastornos nutricionales. El médico le dijo que el niño estaría mejor atendido en una institución, donde lo cuidarían personas habituadas a los niños como él. Ella se negó en redondo. El niño la necesitaba. Era la luz y la alegría de su vida y, si tenía problemas, ya encontraría ella la manera de afrontarlos.
Antes de la primera semana de vida, uno de los hermanos de Solana lo había apodado ya Tiny, «pequeñín», y ése fue el nombre que le quedó. Ella, para sí, lo llamaba afectuosamente «Tonto», mote que le parecía apropiado. Como el Tonto en las viejas películas del Oeste, era su sombra, un compañero leal. Ahora era ya un hombre de treinta y cinco años, chato, de ojos hundidos y rostro aniñado. Moreno, llevaba el pelo peinado hacia atrás y recogido en una coleta que dejaba a la vista unas orejas caídas, situadas muy por debajo de lo normal. No fue un niño fácil, pero Solana le había dedicado su vida.
Cuando Tiny llegó al equivalente a sexto en educación especial, pesaba ochenta kilos y tenía un certificado médico que lo eximía de las clases de gimnasia. Era hiperactivo y agresivo, propenso a las rabietas y a los arrebatos destructivos a la menor frustración. En primaria y secundaria, su rendimiento había sido bajo porque padecía un trastorno del aprendizaje que le dificultaba la lectura. Más de un asesor escolar insinuó que era un poco retrasado, pero Solana se lo tomó a risa. Si le costaba concentrarse en clase, ¿qué culpa tenía él? La responsable era la maestra por no hacer mejor su trabajo. En verdad tenía cierta dificultad con el habla, pero ella lo entendía perfectamente. Había repetido dos veces -cuarto y octavo curso- y al final dejó los estudios durante el primer año de instituto, el día que cumplió dieciocho años. Sus intereses eran limitados, y esto, unido a su tamaño, le impidió encontrar un empleo fijo; o, más bien, cualquier clase de empleo. Era fuerte y útil, pero en realidad no estaba hecho para el trabajo. Ella era su único medio de subsistencia, y eso ya les iba bien a los dos.
Pasó la página y consultó la sección de «Ayuda doméstica». En una primera ojeada no vio el anuncio, pero algo la indujo a examinarlos todos otra vez. Allí estaba, casi al principio, un anuncio de diez líneas solicitando una enfermera privada a tiempo parcial para ocuparse de una paciente con demencia senil que necesitaba cuidados especializados. «Formal, digna de confianza, con medio de transporte propio», rezaba el anuncio. Ni una palabra sobre la honradez. Incluía una dirección y un número de teléfono. Vería qué podía averiguar antes de presentarse a la entrevista. Quería tener la oportunidad de evaluar la situación por adelantado para decidir si le valía la pena.
Cogió el teléfono y marcó el número.
A las once menos cuarto tenía una cita para hablar de un caso que en ese momento era mi principal preocupación. La semana anterior había recibido la llamada de Lowell Effinger, un abogado que representaba a la parte demandada en un pleito por daños personales como consecuencia de un accidente entre dos automóviles ocurrido siete meses antes. En mayo del año anterior, el jueves previo al puente del día de los Caídos, su clienta, Lisa Ray, al volante de un Dodge Dart blanco de 1973, realizaba un giro a la izquierda a la salida de uno de los aparcamientos del City College cuando fue embestida por una furgoneta. El automóvil de Lisa Ray sufrió graves desperfectos. Acudieron la policía y una ambulancia. Lisa se llevó un golpe en la cabeza. Los auxiliares médicos la examinaron y recomendaron una visita al servicio de urgencias del St. Terry. Aunque nerviosa y disgustada, Lisa Ray rehusó la asistencia médica. Por lo visto no soportaba la idea de esperar horas sólo para que al final la enviaran a casa con una serie de advertencias y una receta de un analgésico suave. Le indicaron que permaneciera atenta a posibles síntomas de conmoción cerebral y le aconsejaron que visitara a su médico en caso de necesidad.
El conductor de la furgoneta, Millard Fredrickson, estaba alterado pero en esencia ileso. Su mujer, Gladys, se llevó la peor parte de las lesiones e insistió en ser trasladada al hospital, donde el médico de urgencias diagnosticó una conmoción cerebral, graves contusiones y daños en los tejidos blandos del cuello y la región lumbar. Una resonancia magnética reveló una rotura de ligamentos en la pierna derecha y las posteriores radiografías mostraron fractura de pelvis y de dos costillas. Recibió tratamiento y la remitieron al ortopeda para el ulterior seguimiento.
Lisa dio aviso aquel mismo día a su agente de seguros, que notificó el hecho a la componedora de la compañía La Fidelidad de California, con quien, casualmente, yo había compartido despacho. El viernes, veinticuatro horas después del siniestro, la componedora, Mary Bellflower, se puso en contacto con Lisa y le tomó declaración. Según el informe policial, Lisa era la culpable, ya que a ella correspondía cerciorarse de que no existía peligro antes de girar a la izquierda. Mary fue al lugar del accidente y sacó fotografías. Fotografió asimismo los daños de ambos vehículos y luego le dijo a Lisa que pidiera un presupuesto de reparación. Sospechaba que era siniestro total, pero necesitaba la cifra para su expediente.
Читать дальше