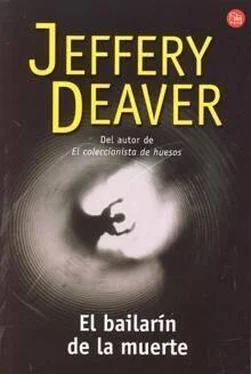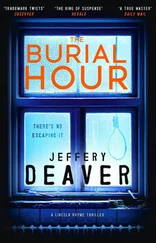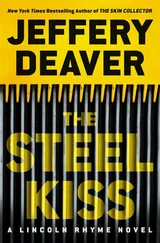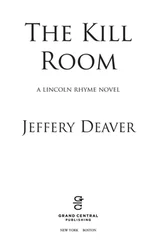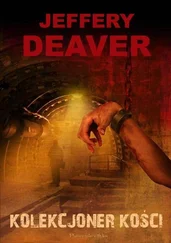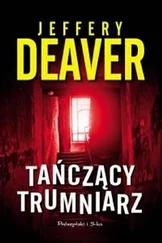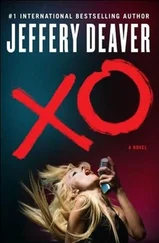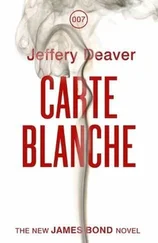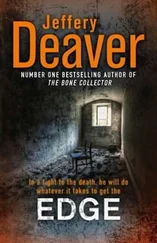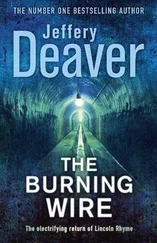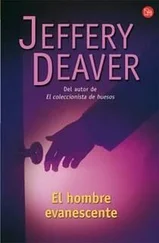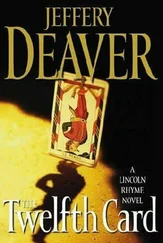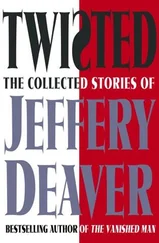Cooper escribió en el teclado de su ordenador. Un momento después el módem silbaba y crujía; dos minutos más tarde aparecieron los resultados de la búsqueda.
– Nada bueno -dijo el técnico, con una leve mueca, que era toda la expresión emocional que solía brindar-. No hay perfiles específicos que se ajusten a esta bomba en particular.
Casi todos los criminales se adaptan a un modelo cuando fabrican sus explosivos, aprenden una técnica y se dejan guiar por ella. (Dada la naturaleza de su producto no es precisamente una buena idea experimentar demasiado.) Si las partes de la bomba del Bailarín se ajustaban a un IED anterior en, digamos, Florida o California, el equipo sería capaz de conseguir pistas adicionales en esos lugares que le pudieran llevar a identificar su fabricante. La regla general es que si dos bombas comparten al menos cuatro elementos en su fabricación (conductores soldados en lugar de pegados, por ejemplo, o temporizadores analógicos en lugar de digitales) fueron hechas probablemente por la misma persona o bajo su supervisión. La bomba del Bailarín en Wall Street era diferente a ésta. Pero Rhyme sabía que estaba elaborada para conseguir un propósito diferente. Aquella bomba había sido colocada para obstaculizar la investigación de una escena de crimen; ésta, para destruir un gran aeroplano en el aire. Y si Rhyme sabía algo del Bailarín, era que adaptaba sus herramientas a la tarea que iba a realizar.
– ¿Peor, todavía? -preguntó Rhyme, leyendo la cara de Cooper mientras el técnico miraba la pantalla de ordenador.
– El temporizador.
Rhyme suspiró. Comprendió.
– ¿Cuántos miles de millones se han producido?
– La Corporación Daiwana de Seúl vendió el año pasado ciento cuarenta y dos mil de ellos. A tiendas al por menor, fabricantes de equipos originales y licenciatarios. No poseen ningún código que diga dónde se embarcaron.
– Excelente. Excelente.
Cooper continuó leyendo la pantalla.
– Hum. La gente de ERC dice que están muy interesados en el artefacto y que esperan que lo agreguemos a su base de datos.
– Oh, nuestra prioridad número uno -gruñó Rhyme.
Los músculos de su espalda se agarrotaron de repente y tuvo que inclinarse hacia atrás contra el cabecero de la silla de ruedas. Respiró profundamente durante unos minutos hasta que el dolor, casi insoportable, disminuyó y luego desapareció del todo. Sachs, la única que se dio cuenta, se le acercó, pero Rhyme sacudió la cabeza y dijo:
– ¿Cuántos cables cuentas, Mel?
– Parece que son sólo dos.
– ¿Multicanal o de fibra óptica?
– No. Sólo cable eléctrico común.
– ¿Sin desvíos?
– Ninguno.
Un desvío es un cable separado, que completa la conexión si se corta el cable de la batería o del temporizador en un intento de desactivar la bomba. Todas las bombas sofisticadas tienen mecanismos de desvío.
– Bueno -dijo Sellitto-, es una buena noticia, ¿verdad? Significa que se está volviendo descuidado.
Pero Rhyme opinaba exactamente lo contrario:
– No lo creo, Lon. La única razón para poner un desvío es hacer más difícil la desactivación. No ponerlo significa que confiaba en que la bomba no sería encontrada y que explotaría justo como lo había planeado, en el aire.
– Esta cosa… -preguntó Dellray con desdén, mirando los componentes de la bomba. ¿Con qué clase de personas se tendría que codear nuestro muchacho para hacer algo como esto? Tengo buenos informadores confidenciales que nos pueden dar datos sobre los proveedores de bombas.
Fred Dellray sabía más sobre bombas de lo que le hubiera gustado aprender: su amigo y compañero era uno de los que se encontraban en el edificio federal de Oklahoma City el día del atentado. Murió en el acto.
Pero Rhyme sacudió la cabeza.
– Todas son cosas que se encuentran en cualquier tienda, Fred. Excepto por los explosivos y la cuerda del detonador. Posiblemente Hansen se los suministró. Diablos, el Bailarín podría encontrar todo lo que necesitaba en Radio Shack.
– ¿Qué? -preguntó Sachs, sorprendida.
– Oh, sí -dijo Cooper y añadió-: La llamamos la Tienda de las Bombas.
Rhyme se desplazó a lo largo de la mesa, hacia un trozo de carcasa de acero plegada como papel arrugado y lo miró durante un buen rato. Luego retrocedió y miró al techo.
– ¿Pero, por qué ponerla en el exterior? -se preguntó-. Percey dijo que siempre había mucha gente por los alrededores. ¿Y acaso el piloto no camina alrededor del avión antes del despegue y mira las ruedas y demás cosas?
– Creo que sí -dijo Sellitto.
– ¿Por qué no la vieron Ed Carney ni su copiloto?
– Porque -dijo Sachs de repente-, el Bailarín no podía poner la bomba a bordo hasta no saber con seguridad quién estaría en el avión.
Rhyme giró la silla en redondo:
– ¡Eso es, Sachs! Estaba allí observando. Cuando vio subir a bordo a Carney supo que al menos tenía a una de las víctimas. Colocó la bomba en algún lugar después de que Carney subiera a bordo y antes que el avión despegara. Tienes que encontrar dónde, Sachs. E investigar el lugar. Mejor que te vayas ya.
– Sólo tengo una hora. Bueno, ahora menos -dijo Amelia Sachs con una mirada helada mientras se dirigía hacia la puerta.
– Una cosa -dijo Rhyme. Ella se detuvo-. El Bailarín es algo diferente de todos los asesinos contra los que te has enfrentado -¿Cómo podría explicárselo?-. Con él, lo que ves no es necesariamente lo que es.
Ella levantó una ceja, como pidiéndole que fuera al grano.
– Probablemente no esté allí, en el aeropuerto. Pero si ves a alguien que hace un movimiento hacia ti, bueno… dispara primero.
– ¿Qué? -Sachs se echó a reír.
– Preocúpate por ti primero y por la escena después.
– Yo sólo me encargo de la escena del crimen -contestó la chica y caminó hacia la puerta-. A mí no me hará caso.
– Amelia, escucha…
Pero lo único que escuchó fue sus pasos que se alejaban. Seguían el modelo conocido: un ruido sordo en la tarima de cedro, unas pisadas silenciosas cuando cruzaba la alfombra oriental, luego los sonidos del mármol de la entrada. Finalmente la coda: la puerta principal se cerró con un chasquido.
El mejor soldado es el soldado paciente.
Señor, lo recordaré, señor.
Stephen Kall estaba sentado en la mesa de la cocina de Sheila, y trataba de decidir cuánto le disgustaba Essie , el gato sarnoso, o lo que mierda fuera, mientras escuchaba una larga conversación en su grabadora. Al principio había decidido buscar a los gatos y matarlos, pero se dio cuenta de que a veces emitían un aullido sobrenatural; si los vecinos estaban acostumbrados a ese sonido, podrían empezar a sospechar si el apartamento de Sheila Horowitz quedaba en un silencio total.
Paciencia… Observaba el movimiento de la casete. Escuchaba.
Veinte minutos después escuchó en la grabación lo que había estado esperando. Sonrió. Vale, bien. Cogió su Model 40 del estuche de guitarra Fender, donde se encontraba cómodo como un bebé, y fue hacia la nevera. Irguió la cabeza. Los ruidos habían cesado. Ya no se sacudía. Se sintió algo aliviado, ya no estaba tan temeroso ni tan erizado, al pensar en el gusano en el interior, ahora frío e inmóvil. Ya podía abandonar el lugar con seguridad. Levantó la mochila y dejó el sombrío apartamento con su penetrante olor a gato, la botella polvorienta de vino y un millón de rastros de gusanos asquerosos.
Hacia el campo.
Amelia Sachs aceleró a través de un túnel de árboles de primavera, con rocas a un lado y un modesto risco del otro. Pinceladas de verde, y por todas partes el estallido amarillo de la forsitia.
Читать дальше