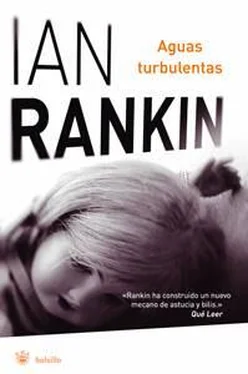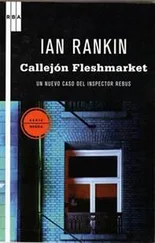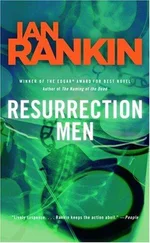Ojalá que cuando llegase Oclusión, el ocupado Grant dispusiera de unos minutos para la antigua compañera, le gustase o no a su nueva protectora.
* * *
Grant Hood pasó la mañana ocupado con la prensa, dando los últimos retoques al comunicado del día que debía presentar más tarde -esperaba que esta vez mereciese la aprobación de Gill Templer y de Carswell-, y hablando por teléfono con el padre de la víctima, enfadado por el poco tiempo que se dedicaba en los programas a los llamamientos públicos pidiendo información sobre el caso.
«¿Por qué no lo difunden en Crimewatch?», había preguntado en varias ocasiones. Personalmente, a Hood le parecía una idea excelente y llamó a la BBC de Edimburgo, donde consiguió un número de Glasgow y, allí, un número de Londres, donde la centralita pasó su llamada a un investigador del programa, quien le dijo, en un tono que daba entender que cualquier oficial de enlace que se preciara tenía que saberlo, que el programa no saldría otra vez a antena hasta al cabo de unos meses.
– Ah, es cierto; gracias -dijo Hood, y colgó.
No había tenido tiempo de almorzar y su desayuno había consistido en un panecillo de tocino en la cantina; ya hacía casi seis horas. Veía que todo era política a su alrededor: la política de la Jefatura Superior de Policía. Existía cierto acuerdo entre Carswell y Gill Templer, pero sólo en algunas cosas, y él se encontraba en medio en la cuerda floja. Carswell era quien mandaba, pero su jefa era Templer y podía darle la patada en cualquier momento. Su trabajo consistía en no darle motivos para ello.
Sabía que de momento lo sobrellevaba bien, pero a costa de comer poco y mal, dormir menos y no tener casi un momento libre. Además, el caso iba cobrando interés no sólo en los periódicos de Londres, sino también en los de Nueva York, Sydney, Singapur y Toronto; las agencias internacionales de prensa pedían aclaraciones sobre los datos que tenían, se planteaban enviar corresponsales a Edimburgo y le solicitaban entrevistas.
Grant Hood se sentía inclinado a decir a todo que sí, y procuraba no omitir ningún dato sobre los diversos periodistas, anotando el número de teléfono e incluso las diferencias horarias según los países.
– No me envíe faxes a medianoche -dijo a un editor de Nueva Zelanda-. Prefiero un correo electrónico.
Lo tenía todo ya por escrito y eso le hizo recordar que necesitaba recuperar el portátil que había prestado a Siobhan. O comprarse uno más moderno. Podía utilizar su cuenta de Internet para aquel caso de homicidio. Enviaría un memorándum a Carswell con copia para Templer, exponiéndolo. Si tenía tiempo…
Siobhan y su portátil: hacía un par de días que no pensaba en ella. No le había durado mucho el enamoramiento. Mejor; afortunadamente, las cosas no habían llegado demasiado lejos, porque su nuevo empleo habría sido un obstáculo. Lo del beso iría perdiendo importancia hasta parecer que nunca había sucedido. El único testigo era Rebus, pero si ellos dos lo negaban, diciéndole que no era cierto, también él acabaría por olvidarlo.
Tenía claras dos cosas: que quería quedarse en aquel cargo y que lo hacía bien.
Lo celebró yendo a tomarse la sexta taza de café del día, saludando con inclinaciones de cabeza por la escalera y los pasillos a gente desconocida. Ellos sí parecían saber quién era y mostraban interés por dirigirle la palabra. Cuando volvió al despacho, sonaba de nuevo el teléfono. Era un despacho bastante pequeño, casi como un armario empotrado, sin ventana. Pero era su feudo. Descolgó y se arrellanó en la silla.
– Agente Hood.
– Se nota que está contento.
– ¿Quién llama, por favor?
– Soy Steve Holly. ¿Se acuerda de mí?
– Claro, Steve. ¿Qué desea? -añadió en tono más profesional.
– Bueno… Grant -dijo Steve con cierto desdén-. Necesito un comentario que cuadre bien con un artículo que estoy terminando.
– ¿Sí? -repuso Hood irguiéndose alerta en la silla.
– Mujeres que desaparecen por toda Escocia…; muñecas encontradas en el escenario del posible crimen…; juegos por Internet…; estudiantes muertos en una loma. ¿Le suena?
A Hood le dieron ganas de estrangularlo. Vio la mesa y las paredes borrosas; cerró los ojos y reflexionó.
– Steve, en un caso como éste -dijo tratando de quitar hierro- los periodistas oyen toda clase de cosas.
– Grant, tengo entendido que usted solucionó las claves d e Internet. ¿Es cierto? Seguro que guardan relación con el asesinato, ¿a que sí?
– No tengo ningún comentario que hacer, señor Holly. Escuche, pese a lo que crea de lo que pueda haber oído, ha de comprender que los artículos, ciertos o falsos, pueden causar un daño irreparable en la investigación, sobre todo en una fase crucial.
– ¿Está en fase crucial el caso Balfour? No sabía…
– Lo que trato de decir es que…
– Escuche, Grant, admita que esta vez la han cagado, así que lo mejor que puede hacer es darme datos.
– No creo.
– ¿Está seguro? Con el cargo tan estupendo que acaban de darle… Me dolería verlo fracasar.
– No sé por qué tengo la impresión de que a usted le deleitaría, Holly.
La carcajada retumbó en el oído de Hood.
– Primero Steve, luego señor Holly y ahora Holly a secas… No tardará en insultarme, Grant.
– ¿Quién lo ha filtrado?
– Oiga, una cosa tan importante siempre acaba filtrándose.
– ¿Y quién hizo la grieta?
– Unas palabras por aquí, otras por allá… Ya sabe lo que sucede. -Hizo una pausa y añadió-: Ah, no; es cierto que usted no sabe. Olvidaba que sólo lleva en ese puesto cinco minutos de mierda, aunque ya se cree con derecho a darse importancia con los que son como yo.
– No sé qué…
– En reuniones informativas con sus perrillos favoritos. Métase todo eso donde le quepa, Grant. Es con los que son como yo con quienes debería tener cuidado. Y tómeselo como quiera.
– Gracias; lo haré. ¿Cuándo va a salir el artículo?
– ¿Nos va a fastidiar con un IP? -Como Hood no replicó, Holly volvió a reírse-. Ni siquiera conoce la jerga -añadió sarcástico, pero Grant Hood aprendía deprisa.
– Un Interdicto Provisional -adivinó Hood a sabiendas de que era un exhorto legal para impedir una publicación-. Escuche -añadió pellizcándose el puente de la nariz-, oficialmente no consta que nada de eso que ha mencionado sea pertinente al caso.
– Pero sigue siendo noticia.
– Y posiblemente perjudicial.
– Pues planteen una querella.
– A la gente que juega así, sucio, nunca la olvido.
– Póngase a la cola.
Hood estaba a punto de colgar, pero Holly le tomó la delantera. Se levantó y pegó un puntapié a la mesa, luego le dio otro más y después a la papelera, a la cartera (comprada aquel fin de semana) y al rincón de la pared. Más tarde, apoyó la cabeza en la pared.
«Tengo que decírselo a Carswell. Tengo que informar a Gill Templer.»
Primero a Templer…, por lo del orden jerárquico. Pero después tendría que hacérselo saber al ayudante del jefe de policía, quien a su vez probablemente tendría que molestar al jefe supremo. Era media tarde, y pensó cuánto tiempo podía posponerlo. Tal vez Holly llamase a Templer o al propio Carswell. Si aguardaba a última hora, el problema sería mayor. Tal vez todavía daba tiempo a impedir la publicación.
Cogió el teléfono, cerró una vez más los ojos rogando al cielo y marcó el número.
* * *
Era ya tarde y Rebus llevaba cinco minutos seguidos mirando los ataúdes, cogiéndolos uno por uno para examinar sus características y compararlos entre sí. Lo último que se le había ocurrido era acudir a un antropólogo forense. Las herramientas utilizadas habrían dejado necesariamente su huella, marcas que un experto podría identificar y analizar; quizá fuera demostrable que se había empleado el mismo formón en los ensambles. Tal vez hubiera fibras, huellas dactilares… ¿No podrían identificarse los trozos de tela? Sacó la lista de víctimas: 1972, 1977, 1982 y 1995. La primera, Caroline Farmer, era la más joven con gran diferencia; las otras tenían veintitantos y más de treinta años. Mujeres en lo mejor de la vida. Ahogadas y desaparecidas. Si no había cadáver era imposible demostrar un asesinato. Y en los casos de ahogadas… los patólogos podían determinar si la persona estaba viva o muerta al caer al agua, pero aparte de eso… Si, por ejemplo, se golpea a alguien haciéndole perder el conocimiento para arrojarlo al agua, aunque el culpable termine en manos de la justicia puede darse cierto regateo entre abogados y fiscal y el cargo quedar reducido a homicidio sin premeditación. Se acordó de un bombero que le explicó el crimen perfecto: emborrachar a la víctima en la cocina y poner una sartén con aceite en el fogón encendido. Era sencillo e ingenioso.
Читать дальше