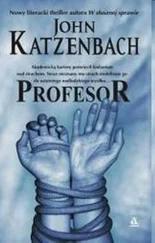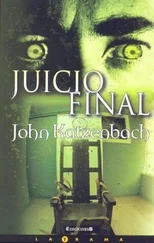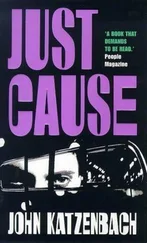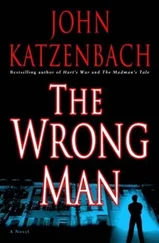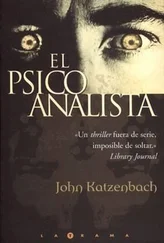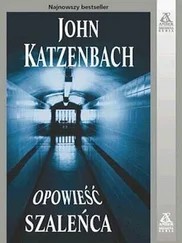– No, no. ¿Qué pasó?
– Bueno, estábamos convencidos de que habría problemas, porque el enemigo estaba cerca y sabíamos que estaba esperando el momento adecuado para atacarnos, así que estábamos muy nerviosos. Algo parecido a como estamos tú y yo ahora, cuando estás nervioso porque no tienes ni idea de lo que va a pasar.
– ¿Y qué tiene que ver lo de la risa?
– Ahora viene eso. Uno de los hombres del pelotón se llamaba Jerry Larsen y era de Nueva Jersey, así que lo llamábamos Jerry Jersey, y cada vez que se asustaba contaba un chiste, siempre el mismo.
– ¿Y qué chiste era?
El juez se recordó de pronto agazapado tras unos sacos de arena, joven, sudoroso y cubierto del polvo del campo de batalla y escuchando el chiste y su frase final: «He dicho moño, no coño». Miró a su nieto y se preguntó si conocería esa palabra. Puede que sí y puede que no; siempre es difícil adivinar lo que saben los niños, y más difícil aun lo que son capaces de entender.
– Bueno, era un chiste para adultos.
– ¿Un chiste verde?
– Sí. ¿Quién te ha enseñado esa expresión?
– Karen y Lauren.
– ¿Y qué más te han enseñado?
– Nada más, dicen que soy demasiado pequeño.
– Y tienen razón.
– Anda, abuelo. Por favor…
– Lo eres.
– ¿Me vas a contar el chiste?
– Cuando seas mayor.
– ¡Abuelo!
– Cuando seas como Karen y Lauren.
– Bueno -aceptó Tommy de mala gana-. ¿Y luego qué pasó?
– Bueno, pues el caso es que todos habíamos oído ese chiste como un millón de veces, porque aquélla no era la primera vez que pasábamos miedo. Pero lo extraño era que siempre nos hacía gracia, aunque sabíamos el final, hasta las palabras exactas, pero siempre nos reíamos. Y no es que fuera un chiste especialmente bueno, pero por alguna razón, no sé cuál, supongo que tenía que ver con la tensión, todo el pelotón nos reíamos a carcajadas cada vez que lo contaba… Total, que eran como las tres de la mañana y casi todos estaban intentando dormir menos Jerry y yo y otros dos muchachos que estaban de guardia, y bastante nerviosos, porque en la jungla nunca hay silencio; da igual la hora que sea, siempre hay algo que se mueve y resulta difícil saber si se trata de animales o de personas. Hacía calor y estábamos cansados y de repente oigo a Jerry a pocos metros de mí empezando a contar el chiste. A principio me enfado, tengo miedo e intento hacerlo callar, pero sigue contando el chiste y me empiezo a reír. No muy fuerte, sólo un poco. Pero el hombre que estaba durmiendo a mi lado se despierta y se vuelve y me pregunta: «¿Qué pasa?», y yo le contesto que Jerry ha vuelto a contar su chiste. Me responde con un gruñido pero, como él también se sabe el chiste de memoria, no puede evitar reírse, lo que despierta al teniente y a unos cuantos más, y en pocos segundos estamos todos despiertos y susurrando, intentando enfadarnos con Jerry Jersey por no dejarnos dormir y entonces yo oigo un ruido, totalmente distinto y delante del pelotón.
– ¿Y qué era?
– Pues resultó que era un escuadrón enemigo avanzando hacia nuestra posición.
– ¿Y qué pasó?
– Pues que combatimos y ganamos.
– ¿De verdad?
– De verdad.
– ¿Con disparos y todo?
– Sí, usamos la artillería también, así que hubo explosiones. Era como estar en medio de los fuegos artificiales del 4 de julio. Terrible y hermoso al mismo tiempo.
– ¿Y le disparaste a alguien?
– Sí y no.
– ¿Qué quieres decir?
– Pues que estaba tan oscuro que no se veía nada. Yo disparaba mi rifle, como todos los demás, pero no sé si alcancé a alguien. Pero ésa no es la cuestión, la cuestión es que si no nos hubiéramos despertado con el chiste el enemigo nos habría tomado por sorpresa y tal vez no hubiéramos ganado el combate.
– Ya veo. ¿Y qué pasó después?
– Por la mañana hubo una gran batalla, pero ésa es otra historia. Aunque te diré algo: después de esa noche teníamos una regla: cada vez que la cosa se ponía fea, Jerry Jersey contaba el chiste. Era como nuestro amuleto, porque nos había salvado la vida aquella noche.
– ¿Como un conjuro mágico?
– Exacto.
– Deberíamos inventarnos uno nosotros.
– De acuerdo, veamos…
El juez sintió de pronto una aspereza interior. No era el mejor de los conjuros: recordó haber pasado, meses más tarde, junto al cuerpo sin vida de su amigo, en una isla diferente. Un francotirador le había disparado en la frente y su cuerpo estaba rígido, como en un simulacro de muerte, como si pretendiera ocultar su envidia por los vivos. El juez recordó cuán terrible le había resultado la visión de aquellos hombres muertos de un solo disparo o por un único trozo de metralla. Por alguna extraña razón prefería ver cadáveres destrozados por grandes explosiones, cuerpos despedazados por las ametralladoras o las minas. Era como si sus muertes le resultaran menos caprichosas, menos concretas. Si Jerry Jersey hubiera agachado la cabeza una milésima de segundo antes habría vivido. En una batalla donde pedazos letales de metal volaban por el aire, la muerte resultaba algo lógico y en cierto modo comprensible. ¿Quién podría esperar sobrevivir a una tormenta de fuego? Pero la idea de que alguien matara a otra persona de un solo disparo dirigido a su corazón o a su cabeza le resultaba intolerable.
Incluso después de morir Jerry siguieron contando su chiste. Y pareció funcionar, al menos un poco.
– Abuelo, ésta es una adivinanza que aprendí en el colegio: Soy animal que viajo: de mañana a cuatro pies, a mediodía con dos y por la tarde con tres.
El abuelo rio:
– Es una buena adivinanza -dijo.
– ¿Cómo podemos convertirla en conjuro mágico? -preguntó el niño.
– Simplemente diremos: cuenta la adivinanza de los pies y los dos sabremos de qué se trata. ¿Qué te parece?
– La adivinanza de los pies. Muy bien.
Tommy agarró la mano de su abuelo y los dos se miraron con fingida solemnidad, después sonrieron y por fin soltaron una carcajada.
– ¿Crees que funcionará? -preguntó el niño.
– ¿Y por qué no?
– Sí-contestó Tommy con firmeza-. ¿Por qué narices no iba a funcionar?
– ¡Tommy! -exclamó el juez-. ¿Quién…?
– Bueno, es lo que dice papá cuando está enfadado y quiere sonar enfadado, como cuando me dice: «Tommy, ¿por qué narices no te metes en la bañera?», o cosas así.
El juez se rio ante lo bien que imitaba el niño la voz de su padre. A veces nos olvidamos que educamos a nuestros hijos a nuestra imagen y semejanza, pensó.
Tommy sonrió y se levantó.
– Abuelo, hay una cosa que me ha preocupado todo el día. Es la primera vez que paso todo un día sin mirar el cielo, y no sé qué tiempo hace afuera. Ni siquiera me pasa cuando estoy enfermo en la cama. Entonces tengo la ventana de mi habitación, e incluso cuando era pequeño y tenía que ir al hospital para hacerme todas esas pruebas, siempre lo sabía de alguna manera. Siempre podía mirar al cielo por algún sitio y ver qué día haría si estuviera afuera jugando. Pero aquí no sé si llueve o nieva o si hace viento o hay sol, o si hace un poco menos de frío y podría salir al patio en el colegio sólo con el suéter. Aquí no sabemos nada y eso me preocupa -movió la cabeza-. Es como estar en la cárcel.
El juez se levantó y se acercó al niño. La cárcel, pensó, y una extraña asociación de ideas se inició en su cabeza.
– Bien, veamos. Podemos intentar adivinar, ¿te parece? -dijo, pero en su cabeza no hacía más que darle vueltas a lo que había dicho su nieto.
– Pero ¿cómo?
– Bueno, si hubiera llovido habríamos oído las gotas golpeando contra el tejado y bajando por las canaletas. Deben de estar justo afuera del ático así que podemos descartar la lluvia.
Читать дальше